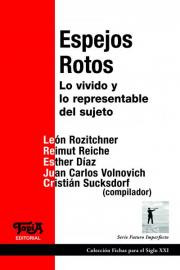Titulo
Sade y las desventuras de la moral
Y la moral, que pasaba por ese sitio,
sin presagiar que tenía en esas páginas
incandescentes un enérgico defensor,
lo vio dirigirse con paso firme y recto
hacia los rincones oscuros
y las fibras secretas de las conciencias.
Cantos de Maldoror, Lautréamont
I
Escribe Maurice Blanchot que en 1797 apareció en Holanda un libro que logró instituir sus casi 4.000 páginas como las más extremas jamás escritas: “Hemos de admitir -leemos- que en ninguna literatura de ninguna época ha habido una obra tan escandalosa, que como ninguna otra haya herido más profundamente los sentimientos y los pensamientos de los hombres.”[1] Aquel libro atroz era La Nueva Justine o los infortunios de la virtud, seguida de la Historia de Juliette, su hermana del Marqués de Sade.
Un escándalo que no puede ser superado se constituye entonces en el horizonte último de todo escándalo. Pero si invertimos la mirada, ese horizonte se nos presentará además como el límite externo de aquello que es escandalizado, pues una frontera no demarca un territorio, sino dos: uno abierto, al exterior del límite, y otro cerrado, en su interior. Por ello, entonces, estas páginas dibujarán también algo así como el contorno -si bien en su descomposición- de aquello que es “escandalizado”, es decir, de esos “sentimientos y pensamientos de los hombres” que se verían heridos por este libro.
Ahora bien, debemos preguntarnos entonces qué es eso “escandalizado”, en qué consisten esos “sentimientos y pensamientos” cuyo perfil este límite del escándalo dibujaría. La respuesta es sencilla: el ámbito entero de la esfera moral y sus posibilidades de significación, pues el escándalo no es otra cosa que la reacción de esa esfera moral, de ese corpus de “sentimientos y pensamientos” de un grupo social, ante el conflicto que un determinado contenido interno le provoca. De modo que si este libro es el límite último en que las cosas pueden aún tener una significación moral -aunque sea la más enérgica de las reprobaciones- la propia esfera moral encontraría allí, bajo la forma de la condena más absoluta, su propia figura: una verdad marginal y solitaria sobre la que se sostendría finalmente el sentido último de la totalidad del sistema moral, en tanto límite de su capacidad de “escandalizarse”. Esta limitación marginal de la moral es entonces lo que hace a este libro un acceso imprescindible para conocer los contornos de nuestro propio rostro, no como puede ser, sino tal y como la sociedad actual lo limita en sus formas morales.
Nos queda aún por saber en qué consiste, entonces, la preeminencia maldita de este libro, esa capacidad de constituirse como el arrabal más extremo de la moral. Creemos que no puede descansar simplemente en el catálogo de crímenes que narra ni en la pretendida transparencia de su lenguaje. Pues ese catálogo siempre podría engrosarse; el crimen sofisticarse, las palabras desandar aún más la metáfora o ensayar nuevas formas de la obscenidad; y en tal caso ya no estaríamos ante un límite de la moral -y en ese sentido ante su figura- sino sólo ante un territorio abierto y aún incivilizado, un “desierto” que en última instancia la “guerra justa” de la moral siempre podría conquistar a sangre y fuego. De modo que esa capacidad del libro de ser límite de la moral no podrá depender de una acumulación de “contravenciones” al sistema moral. ¿De qué dependerá entonces? Creemos que de la presencia en esas páginas de un contenido que debía mantenerse negado, reprimido, para que ese sistema moral pudiese funcionar, para sostener la sutura de una totalidad que se instituye sobre la ausencia de ese contenido. Lo que este libro pondría entonces de manifiesto sería ese reverso de la sociedad que es también el corazón de su “verdad”: el centro excluido de una falsa totalidad.
II
La historia puede referirse así: dos hermanas son sorprendidas en la infancia por la muerte temprana de sus padres. Sin otros familiares, a la orfandad se sumará la más absoluta pobreza. Las hermanas, que vivían en un convento, son empujadas entonces por las circunstancias a decidir sobre sus vidas. Juliette, la mayor, siguiendo sus naturales inclinaciones al mal, aprovecha cada ocasión que se le presenta para superar su situación mediante el crimen y el vicio. Conseguirá así una alta posición y una gran riqueza. Por su parte Justine, inclinada naturalmente al bien, también se afirmará en sus tendencias, pero este empeñarse en la virtud la convierte en una presa fácil: conforme su voluntad persevera en el bien sus males aumentan exponencialmente. Golpeada, violada y mutilada infinidad de veces, Justine es finalmente condenada a muerte. Es en ese momento que se produce el reencuentro de las hermanas, y la unificación de la historia que se había bifurcado en el relato de cada vida. Las influencias de Juliette, ahora condesa de Lorsange, logran eximir a Justine del castigo, y conmovida entonces por la miserable vida de su virtuosa hermana decide llevarla consigo para cuidarla. Pero cuando parece por fin iluminarse el destino de Justine, súbitamente un rayo la aniquila al abrir una ventana del castillo. Con la misma inmediatez del rayo, Juliette decide renunciar al mal y convertirse en una virtuosa monja de clausura. El lector es entonces invitado a sacar provecho moral de la historia. Hasta aquí los hechos.
Lo primero que encontramos, entonces, es una continuidad fundamental en estas dos historias; y un doble límite. Por un lado el bien o la virtud como límite de los actos de Justine, por el otro el mal o el vicio como límite de las acciones de Juliette. Este límite se manifestará en un principio como punto de vista: cuando se hable del mal la sola protagonista será Juliette, ante el bien sólo aparecerá definida Justine. Sus identidades se excluyen mutuamente como manifestaciones puras del bien y del mal. Por eso las hermanas no podrán aparecer juntas más que al comienzo, cuando son sólo tendencias abstractas al mal y al bien, pues en tanto tendencias abstractas aún no podemos hablar de identidades. Las identidades vendrán recién cuando cada libertad cristalice las tendencias en formas morales: la una como virtuosa, como viciosa la otra.
Pero algo nos hace pensar que no importa si Juliette es premiada por su malicia, o si el dolor corona sin esperanzas ultraterrenas a la virtuosa Justine. Aquí no aparece aún la insana clarividencia de Sade; pues, ¿no es el mismo Job, acaso, quien sufre en su virtud y sólo triunfa en el fracaso al encontrar en su dolor la aceptación de Dios a cambio de nada? ¿Será tan sólo esta edificante parábola el núcleo de los escritos de Sade, a saber, la no correspondencia entre el mal moral -es decir la “maldad”- y el mal como sufrimiento? Poca cosa sacaríamos siguiendo este camino; si en cambio sostenemos la mirada hasta que esas imágenes nos quemen los ojos y las llevamos en nuestro pensamiento como cicatrices podremos ver de qué modo se corresponden con nuestro mundo. Sólo a cambio de quemar nuestro pensamiento, entonces, podremos animar estas figuras que son los fuegos con que Sade pensó un mundo en llamas.
Porque vemos entonces, en ese momento en que las identidades ya se han cristalizado, que este límite que separaba a las hermanas se desvanece. Cuando la desdichada Justine se reencuentra con su hermana cada libertad se disipa como las figuras que forman las nubes; las decisiones que habían cristalizado esas tendencias abstractas en destino serán reabsorbidas ahora como simple vapor por la atmósfera del relato: cada virtud y cada sufrimiento de Justine serán transformados, por el sólo contacto con su hermana, en vicio y en goce. Así es que Justine, destruida por el sufrimiento causado por el ejercicio del bien y condenada a muerte, al ser salvada por el poder de su hermana y recompuesta por el goce que ella le brinda es convertida en cómplice de ese vicio al que tanto se había resistido su buena voluntad, pues debajo de cada uno de los cuidados que Justine recibe de su hermana asoma risueño su semblante cómplice el crimen que lo ha hecho posible.
Pero esto no es todo, porque la unificación será tal que no sólo las libertades se unirán en el despliegue de un mismo camino -o por decir mejor, de dos caminos que por desiguales despliegues unifican un origen y un destino- sino que la misma diferencia de las hermanas será aniquilada: es entonces el momento en que el rayo, como una comprensión súbita, acabará con Justine; pero también, y ésta es precisamente la “comprensión súbita”, con Juliette, en tanto que la “malvada” condesa de Lorsange de allí en más se dedicará al bien, deshaciendo entonces el tejido de su vida y del relato.
IV
A simple vista podríamos pensar que es aquí donde por fin se podría atrapar la intención de Sade: se trataría simplemente de una cruzada solitaria y quijotesca del “divino marqués”, que blandiendo dos sombras atiborradas de crimen y deseo, galopase contra el entero orden de la moral. Pues al disolver la diferencia entre Justine y Juliette, cada una ya identificada plenamente con el bien y el mal, destruiría con ello la diferencia misma entre el bien y el mal -y por eso mismo, también toda posibilidad de significación moral- esparciendo entonces, como una peste, el “relativismo” por el mundo.
Pero las cosas no son tan sencillas, pues a Sade no le interesa “desfacer” los entuertos de la ética ni criticar, como los sofistas, los fundamentalismos del discurso y la verdad. Porque si prestamos atención notaremos que la obra no culmina en un nihilismo que volviese éticamente indecidible toda acción mediante la destrucción total de las posiciones morales del mal y el bien, sino en un resto que pervive a la hecatombe de los personajes, y con el que Sade intentará fundar un nuevo Orden, sustituyendo con él las viejas formas morales del bien y el mal.
Pero para comprender en qué consiste ese “excedente” de la historia deberemos antes notar algo más del modo en que se produce su final. Y es que esa iluminación súbita, el rayo que cruza la escena final disolviendo esas sombras chinas llamadas Juliette y Justine con que Sade nos contaba su historia, no sólo disipa las sombras, sino que además deja ver algo que se escondía en la oscuridad del relato: la imagen perturbadora y fugaz de un hombre -el propio Sade- cuyas manos nudosas tejen esas dos oscuridades, pues en la inverosimilitud del final que aniquila la credulidad del lector, se desenmascara el relato como puro artificio del autor. Y es entonces el mismo Sade -en lo que siempre tuvo de leyenda su realidad personal- el que irrumpe como un deus ex machina y confiesa risueño que todo lo que se dijo era mentira. Esa irrealidad que destroza el relato, esa acción en que el mal imaginado de la literatura se vuelve contra la obra misma, será ahora reforzada: el llamado al lector a seguir las buenas enseñanzas de la conversión de Juliette y sacar provecho moral de la historia, convierte ahora a la moral -en el plano “real” de su existencia- en cómplice de esa maldad imaginaria de la obra: esta última no sería sino uno de los “insondables caminos” de la moral.
Pero, ¿qué se esconde detrás de este intento de Sade de traicionar a su obra haciéndose cómplice de la moral? Entendemos que no es sino la estrategia última de Sade: disolver su propio sistema en la estructura de la moral, para dar con su maldad imaginaria nuevos cimientos a la moral real. El sacrificio de su historia no será entonces -como podría haber parecido a simple vista- el intento de borrar las diferencias entre el bien y el mal, sino más bien el de fundar la moral sobre mejores cimientos en el excedente de ese sacrificio. Una tarea digna de un hijo de las Luces.
Pero ¿qué entonces es ese “excedente” de la destrucción de su historia con que Sade pretende refundar la moral? No ya los destinos de las hermanas cristalizados en el bien y el mal, sino la aniquilación de su diferencia, el resultado bifronte de su unificación: la figura doble de la Puta y la Madre, Madre-virgen a la que el hombre no puede gozar, porque en su prohibición crece el goce; Prostituta-frígida con la que el hombre no puede gozar porque su goce se ha vuelto medio y no fin, es decir valor de cambio.
Esta figura monstruosa de la “Putamadre” que Sade deja como un excedente de la autoinmolación de su historia, no nos es sin embargo extraña: la vemos recorriendo bucólica toda formación moral del capitalismo. Apenas como ejemplo, la encontramos como centro de la poética de nuestro tango a partir de su “moralización”: desde “Mi noche triste” en adelante será el vaivén entre la puta y la madre el entero ámbito de esa poética. En otras latitudes también Marx había dibujado con esta doble figura los contornos últimos de la propiedad privada: “La mujer sale del matrimonio para entrar en la prostitución universal, así también el mundo de la riqueza, es decir de la esencia objetiva del hombre, sale de la relación del matrimonio exclusivo con la propiedad privada para entrar en la relación universal con la comunidad.”[2] De modo que esta determinación de la mujer en los polos de la “esposa” y la “prostituta” manifestaría los límites de la propiedad privada: su extremo inferior, la forma burguesa de la esposa (Madre-virgen), el límite superior, el del “comunismo grosero” -que aún no logra ser superación de la propiedad privada sino sólo su expansión y su término- la prostituta. Así, en esta doble figura de “lo femenino” se manifiesta el “secreto a voces” de la degradación de la esencia objetiva de los Hombres: la propiedad privada.
Pero si esta figura de la moral de la burguesía es la misma que donaba Sade como resto de su historia ¿qué es lo que ha hecho de su libro la “piedra del escándalo”? Sencillamente que Sade se toma demasiado en serio esta moral, y al prolongar su coherencia hasta sus últimas consecuencias la inutiliza. Porque esa irrealidad final en la que el propio Sade irrumpía en la obra mostrando que esa historia era “puro cuento”, no sólo aniquila la diferencia de sus personajes en la unidad de la Puta-frígida y la Madre-virgen, sino que desenmascara a esas mismas figuras al mostrarlas como creación suya: la Puta y la Madre, comprendemos ahora, no eran sino hombres disfrazados, el patriarcado cristiano enajenado en la imagen última de su falta.
¿Y qué falta es ésa? Pues precisamente la de la mujer que ha sido vaciada de su potencia sensible y convertida en una dócil sombra del Hombre, es decir esa figura de Puta-frígida y Madre-virgen. Ya León Rozitchner se ha encargado de mostrarnos esa “falta” en la constelación femenina que renace una y otra vez en cada ser humano que nace acogido por el “orden amoroso” incondicional de las madres (las concupiscentes, no las vírgenes) en la primera infancia, pero que luego el patriarcado cristiano derrota, transformando su materia amorosa y sensible en la fría forma de la ley. Y es este vaciamiento final de todo lo femenino convertido en ley patriarcal lo que el sistema de Sade lleva a sus últimas consecuencias. Destilada esa ley patriarcal de todo su componente femenino, queda sólo su residuo más puro: la ley reducida al instante de su aplicación, es decir al castigo. Es este castigo la geografía única del sistema de Sade que se despliega en la repetición del tormento. Pero es esta purificación del patriarcado lo que no puede ser implementado por la moral, pues no conduce a ejercer el dominio sobre otro, sino a su aniquilación. Y en la muerte ya no hay dominio. Ésta, creemos, es la verdad oculta que el “hipermoralismo” de Sade nos revela: el asesinato como regla. Esa verdad que la moral del patriarcado cristiano debe mantener callada y administrada, a fin de transformar la desnuda aniquilación en dominio.
Cristián Sucksdorf
Lic. en Ciencias de la Comunicación y doctorando en Filosofía
csucksdorf [at] hotmail.com
Notas
[1] Blanchot, Maurice, “La razón de Sade”, en: Lautreamont y Sade, FCE, México, 1990, pp. 11-63.
[2] Marx, Karl, Manuscritos económico-filosóficos, en: Escritos de juventud, Ed. Antídoto, Bs As., 2006, p.126.