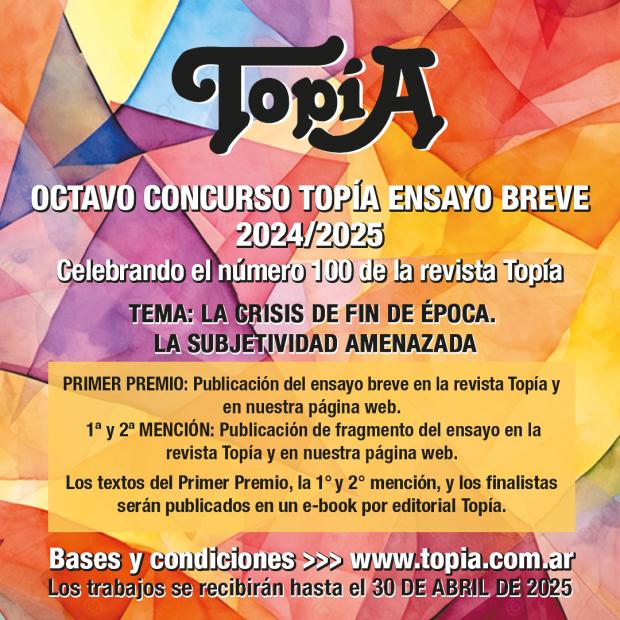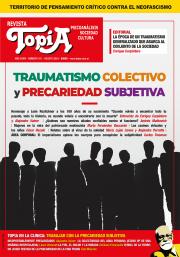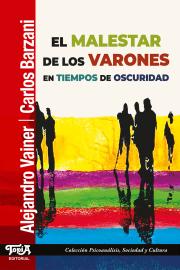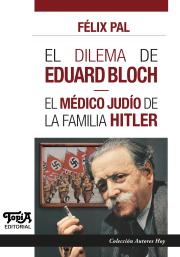Titulo
Perspectiva Vincular sobre la Relación Médico Psiquiatra-Paciente: Un Diálogo Entre Paradigmas
Resumen
Este es un breve ensayo donde se realiza una revisión epistemológica de los modelos relacionales en la atención médica psiquiátrica y en particular, se ocupa de la relación Médico Psiquiatra-Paciente y sus diferencias paradigmáticas con las modalidades de encuentros terapéuticos que plantea la perspectiva de lo vincular. Pone en diálogo las lógicas del pensamiento de la clínica en psiquiatría derivada del positivismo estructuralista con la lógica de la perspectiva vincular post estructuralista, que trabaja en complejidad. Profundiza la conceptualización sobre el sujeto y la relación asistencial que se entabla con éste. Propone la idea de otros modos de asistir y conceptualizar a partir de incorporar el pensamiento complejo en el acto médico.
La noción de "Entre" desafía las identidades dadas y propone una psiquiatría que no estigmatiza, sino que trabaja con las fuerzas que actúan en el encuentro
Cuestiona el modelo asistencial hegemónico que deja al paciente en un lugar de sometimiento y pasividad frente a su propio tratamiento introduciendo a través de los autores de “lo vincular”, otros modos de hacer vínculo y clínica.
Invita a recuperar el Arte en la medicina. Rescatar lo singular en diversidad y en la multiplicidad de afectaciones que se produce en las personas en un tiempo y lugar.
Trae los aportes de la Teoría vincular para plantear la novedad de una alianza terapéutica sin jerarquías, un otro dispositivo asistencial que produce otro modo de relevar lo que acontece, desde el Entre, el medio, ya no como una receta a repetir, sino como una situación en inmanencia.
Este ensayo promueve un diálogo entre lógicas de pensamiento que delinean los modelos predominantes de la relación Médico-Psiquiatra-Paciente en la psiquiatría tradicional occidental. Esta relación impacta en la formulación de diagnósticos, enfoques terapéuticos y pronósticos de evolución, y al mismo tiempo constituye un dispositivo con implicaciones subjetivas.
Surge la necesidad de explorar definiciones contemporáneas, como las de Ramos Pozón, Petracci y Beca, que integran una perspectiva ética y de derechos a esta relación. Y de incorporar voces de la psicología vincular, como Berenstein, Puget y Grandal, quienes postulan un enfoque terapéutico descentrado y fundamentado en la complejidad. Basados en pensadores como Badiou, Nietzche, Spinoza, Deleuze y Guattari, esta propuesta introduce el concepto de "lo Vincular", que desafía la noción de sujeto y busca innovar en la atención y cuidado de la salud.
Diálogo de Paradigmas: El ensayo presenta dos lógicas paradigmáticas en confrontación. Por un lado, se encuentra la perspectiva estructuralista positivista centrada en el Sujeto como entidad cerrada, producto de procesos conscientes e inconscientes. Aquí, los trastornos mentales son objeto de estudio psiquiátrico. Por otro lado, se introduce la lógica de lo vincular, que abraza la multiplicidad y propone un sujeto sin identidad identitaria, cerrada en sí misma, inmutable y predecible. Esta perspectiva desterritorializa al sujeto y abre nuevas modalidades de intervención en salud.
Concepto de "Entre": Desde la perspectiva vincular, se plantea una reconfiguración no representacional del espacio terapéutico. El "Entre" emerge como una noción que trasciende la dicotomía y multiplica las relaciones. No es un espacio físico, sino una pre-posición que marca un lugar de producción para pensar la salud en trama con otros. Esta noción descentra al sujeto y propone un movimiento constante de alternancia y contacto con otros.
Implicaciones Clínicas: La noción de "Entre" desafía las identidades dadas y propone una psiquiatría que no estigmatiza, sino que trabaja con las fuerzas que actúan en el encuentro. Esta perspectiva revitaliza el espacio terapéutico, destacando la ternura, calidez y respeto como motores del bienestar. Se enfoca en afectaciones y perturbaciones que rodean al individuo, sin imponer un tratamiento, permitiendo la producción conjunta de efectos positivos.
Perspectiva Vincular y Relación Médico-Paciente: La revisión propuesta busca liberar al paciente de la asimetría vincular inherente a la práctica médica tradicional. Se insta a un encuentro terapéutico y asistencial donde el bienestar se construya de manera colaborativa. Se incorpora la perspectiva vincular en el ámbito sanitario para abordar padecimientos de manera conjunta.
En resumen, este ensayo establece un diálogo entre las lógicas de la relación Médico-Psiquiatra-Paciente, planteando un cambio paradigmático hacia el enfoque vincular. Desde la perspectiva de la complejidad y la multiplicidad, se propone una reconfiguración del espacio terapéutico que valora la colaboración y la producción conjunta de efectos positivos para el bienestar de los pacientes.
Introducción
Proponemos un breve ensayo, donde se ponen a dialogar las lógicas de pensamiento donde se han acuñado los tipos de Relación Médico Psiquiatra-Paciente de modelos asistenciales del tipo hegemónico, entendiéndose como tal a los derivados de la práctica médica de la psiquiatría clásica, tradicional occidental. La importancia de dicha enunciación radica en que el modo en el cual se establece la relación Médico Psiquiatra-Paciente, inscribe roles y lugares, diagnósticos, mecanismos de abordaje que establecen pronósticos de evolución y modos en que se habitará la realidad futura. Estas inscripciones se deducen de lo que ocurre en la Relación Médico Psiquiatra-Paciente. Es decir que la relación Médico Psiquiatra- Paciente en un dispositivo que demarca y evidencia lugares de interpretación, clasificación, patologización de los sujetos y determina ciertas posibilidades de existir.
Hacemos una revisión que parte de las definiciones de Tipos de Relación Médico Psiquiatra-Paciente de Emanuel y Emanuel (1999) y luego los aportes de Petracci (2015) y Beca (2015), perspectivas que muestran dentro del estructuralismo, un claro enfoque sobre sujeto, su autonomía y posicionamiento en relación a su enfermedad.
Por otro lado, se escuchan otras voces que surgen de autores de la psicología vincular como Isidoro Berenstein (2009), Janine Puget (2015), Sonia Kleiman (2016), Lila Grandal (2016), quienes plantean un otro encuentro clínico terapéutico, un vínculo que parte descentrado, desde el medio y en situación. Se fundamentan en pensadores como Nietzche (1885), Badiou (1999), Deleuze, Félix Guattari (1972, 1980), Suely Rolnik (2015) Jean Luc Nancy (2006), Alejandra Tortorelli (2005) Jaques Derrida y Elizabeth Roudinesco (2009) quienes dan el basamento para la idea de “lo Vincular” revolucionando el concepto de sujeto, incorporando el pensamiento de la complejidad, de la multiplicidad. Es así que este ensayo se propone como un diálogo busca introducir al acto médico en el pensamiento complejo de lo vincular, abriendo otra modalidad de sostener los procesos de atención y cuidado de la salud de las personas.
Plantea en un primer momento la confrontación epistémica/paradigmática de dos lógicas de pensamientos. Las que enuncian dos modalidades diferentes de concebir al sujeto, al mundo y sus relaciones y conllevan a la desestructuración y desandamiaje de lo conocido desde la clínica psiquiátrica tradicional.
Por un lado, la lógica derivada del estructuralismo positivista, base del pensamiento clínico, conocida por ser una lógica centrada en el Sujeto, que lo concibe como unidad cerrada, “ente biopsicosocial” resultante de los juegos entre los procesos concientes e inconcientes, individual y relacional y cuyos trastornos conductuales se transforman en objeto central de estudio. Desde ésta perspectiva el sujeto queda sumido en un individuo Uno, completo, con la aspiración de una estabilidad imperturbable y que obedece a una linealidad secuencial temporal (lógica de Kronos). Sobre él se aplica el conocimiento que se ha consolidado desde la búsqueda de constancia y regularidad de la conducta, estas que dan lugar a acuñar verdades que constituyen El Universal, y por otro lado la lógica de lo vincular, que propugna la lógica del Dos o de la multiplicidad. La concepción de un sujeto sin identidad identitaria en heteronomia y con una percepción temporal de Kairos.
De éste diálogo se insinúa una desterritorialización del sujeto y se plantea un encuentro diferente, uno que habilita un espacio de producción no representancional pero que abre espacios de intervención sobre el proceso de salud.
En ese encuentro se configura todo otro nuevo lenguaje, que escapa a lo representacional. Aparece la noción de Entre donde se entrama el Dos que desde la perspectiva vincular no atañe a la idea de dos figuras ni es una noción que obedezca a la idea que sujeta a lo identitario, ni a un espacio o lugar, es una pre-posición. Desde “lo vincular” se inscribe Otra espacialidad, otra modalidad de encuentro, inédita, donde se configura un espacio de producción para pensar sobre el proceso de salud y el bienestar de las personas, en situación. En trama. De esta manera lo que teoría vincular viene a aportar un giro copernicano, un descentramiento de la Individualidad. La ruptura con la idea del Sujeto/Objeto que se encuentra prisionero o sujetado a un cuerpo en un dualismo que decimos haber superado y que sin embargo sostenemos en dicotomías que se manifiestan constantemente intrasubejtivo e intersubjetivo, normal/patológico, orgánico/psíquico en un dentro y un afuera. Lo vincular permite un movimiento hacia otra configuración dinámica y permeable, cual cinta de Moebius se nos muestra una subjetividad en una alternancia constante. Nos introduce en otras definiciones de la alteridad y su conceptualización. Somos en alternancia, sin cierre, expuestos al contacto con y entre otros. Somos con otros, devenimos con y entre otros y nosotros. Sin propiedad de Uno mismo.
Estas lecturas llevan a descentralizar la idea identitaria de las personas, nos destituyen de la idea de identidades dadas. “La identidad no es identitaria, es diferida” (Tortorelli, A 2005) y permitirnos pensar desde una psiquiatría donde el paradigma no responda a la perturbación de la constancia identitaria, que pueda hacer una lectura multidimensional de las afectaciones que padece el sujeto y sus efectuaciones inscribe una otra clínica, que no desconoce lo perturbador/perturbado, pero no estigmatiza, sino que plantea un algo que hacer a partir de eso, donde se ven las fuerzas que actúan. Lo biológico, psíquico, social y espiritual no sólo como un enunciado sino como una realidad. Lo vital, lo mortífero, las afectaciones que se relevan y que entraman al estar en contacto con los otros, eso que anida e inscribe en el ahí, en los bordes, en el encuentro, en el Entre.
Proponemos tomar de “lo vincular” a ese Entre, del encuentro terapéutico como un espacio que no se deja capturar y que no es representacional sino de trama. En un ahora “como “lo que está siendo dispositivo de asistencia en situación. Un lugar de producción donde se pueda dar el relevamiento atento de lo que se da ahí, con lo que produce el vínculo aportando así afectaciones o perturbaciones que construyen una clínica diferente múltiple, diversa y singular.
Procura resaltar las afectaciones y lo efectos que tienen las modalidades en que se dan en la construcción de la Relación Médico Psiquiatra- Paciente, intentando dar una nueva lectura que lejos de pretender acuñar una nueva colonización, pretende el rescate de la instancia vincular como productor y motor de la búsqueda del bienestar, rescata las emociones que no pueden capturarse y presentarse sin la persona. La implicancia de los que se dan cita, la ternura, la calidez y el respeto como impulsores y vitalizadores del espacio terapéutico. Estas cualidades se prestan como redes que sostienen a los entramados en el encuentro para relevar y visionar a las otras afectaciones y perturbaciones que generan malestar, que acuñan nuevas configuraciones que rodean al individuo y que lo llevan a padecer en la realidad por la que nos vemos atravesados.
Aspiramos a una lectura diferente de la relación médico psiquiatra-paciente, en una transformación que promueva liberar al paciente de la asimetría vincular a la que lo somete la práctica médica hegemónica. Esa que obliga a adherirse y respetar al tratamiento como una imposición hacia el otro. Virando hacia un encuentro terapéutico y asistencial, que permite crear y producir juntos efectos que promuevan el bienestar. Incorporar la perspectiva y la clínica del medio, el vínculo, ese entre como espacio no topográfico ni codificable, ese ahí de la existencia, donde en el ámbito sanitario, proponemos ahora que se realicen tareas como la Problematización de los padecimiento o malestares que se vivencian como una tarea conjunta.
Capítulo I.
De los modelos de Relación Médico-Psiquiatra-Paciente a la necesidad del vínculo
“De algún modo, deconstruir es resistir a la tiranía del Uno, del logos, de la metafísica (occidental) en la misma lengua en que se enuncia, con la ayuda del mismo material que se desplaza, que se hace mover con fines de reconstrucciones móviles. La deconstrucción es “lo que ocurre”, aquello de lo que no se sabe si llegará a destino” (Derrida, J- Roudinesco, E. 2009)
Desde los años 60 asistimos a un cambio de paradigma social, político y cultural que dan pregnancia al campo de las ciencias, es junto con las críticas de Gadamer, Habermas y Foucault, que se generan pensamientos políticos filosóficos que cuestionan al humanismo y estructuralismo que rige a las ciencias, incluyendo en estos cuestionamientos a la relación que mantienen los profesionales sanitarios con las personas a las que prestan servicios.
Se han descrito distintos modelos de relación clínica en función de la distribución del poder y responsabilidad de médico y paciente. Por lo que se hace necesaria conocerlas para poder graficar el problema y el posterior cambio de paradigma que aquí toma lugar.
Expondremos la Clasificación de Emanuel de los tipos de Relación Médico Psiquiatra-Paciente que data de 1999. Si bien han surgido otros aportes como los de Lazzaro, J 2005 y posteriormente Ramos Ponzó, S Robles del Olmo, B 2015 nos basaremos en la de Emanuel porque demuestra claramente el modo de concebir al sujeto/objeto, la relación y a la enfermedad y son los modelos que podemos reconocer sin mayor esfuerzo en nuestra cotidianidad.
Para su clasificación propusieron 4 modalidades básicas de binomio Médico Psiquiatra-Paciente, en donde se observan diferentes reconocimientos sobre la autoridad y poder que tiene el paciente como destinatario de las acciones del médico.
Tipos de Relación Médico-Psiquiatra- Paciente. por Ezekiel J y Linda Emanuel (1999)
1. Modelo paternalista: Este modelo se caracteriza por una relación en la que el médico psiquiatra asume una actitud autoritaria y toma decisiones sin contar con la opinión del paciente. El paciente es visto como alguien pasivo y dependiente, y el médico como una figura autoritaria que sabe lo que es mejor para el paciente.
2.Modelo informativo: En este modelo, el médico psiquiatra proporciona información al paciente sobre su enfermedad y las opciones de tratamiento disponibles, pero no se involucra demasiado en la toma de decisiones. El paciente tiene más participación en el proceso de toma de decisiones, pero sigue dependiendo en gran medida del conocimiento y la experiencia del médico.
3.Modelo compartido: Este modelo se basa en una relación en la que el médico psiquiatra y el paciente trabajan juntos como colaboradores activos en el proceso de toma de decisiones. El médico proporciona información y orientación, pero el paciente también tiene la oportunidad de expresar sus preocupaciones, preferencias y necesidades. Las decisiones se toman en conjunto, basándose en la opinión de ambos.
4.Modelo de autonomía: En este modelo, el paciente tiene una gran cantidad de libertad y autonomía para tomar decisiones sobre su propia salud y tratamiento. El médico psiquiatra proporciona información y orientación, pero el paciente tiene la responsabilidad de tomar decisiones informadas sobre su propia atención médica.
Podemos ver en este planteo como se establece el binomio médico psiquiatra-paciente, en una relación de tipo jerárquica y asimétrica como explicaremos y fundamentamos más adelante.
Ha tomado un tiempo transformar al “enfermo” o alienado en un ser sujeto de derecho, una persona o singularidad como lo concebimos desde la perspectiva vincular, con derechos bien definidos y amplia capacidad de decisión autónoma sobre los procedimientos
En este paradigma médico hegemónico, “el paciente había sido considerado como receptor pasivo de las decisiones que el profesional tratante tomaba en su nombre y por su bien.” (Emanuel, E y Emanuel L. 1999). Un planteo que podría plantearse en términos prácticamente de anulación y/o sometimiento de la otredad.
En estos modelos que hemos mencionado el paciente es quien demanda la atención y es el destinatario de las acciones e intervenciones clínicas (psicoterapéuticas y farmacológicas) y el médico psiquiatra es el efector de esa acción. Allí queda demarcado un dispositivo, entendiéndolo como proponía Foucault (1992) como la red misma que se establece entre los elementos que la componen, quedando en un posicionamiento de subordinación a un saber académico, derivado del Positivismo y el Pensamiento Científico hegemónico como propone Cristina Ambosini en “Pensar las Ciencias Hoy” (Ambrosini, C- Beraldi G 2018).
Se presenta una configuración particular donde se sostiene una estructura estanca. Es un encuentro de dos personas que se posicionan en distintos lugares de poder, una que detenta el saber y la otra el padecer. Están involucradas sincrónicamente y dispuestas a actuar sobre la enfermedad como si la misma fuera un objeto plausible de extirpación “quirúrgica” en total asepsia y libre de contaminación del terapeuta y el tiempo en el que viven. Queda separado el padecimiento del sujeto que lo padece, como un efecto parásito que habita sobre el individuo.
Este dispositivo abarca otros elementos como lo son las políticas sanitarias, los medios institucionales y las relaciones que se establecen entre éstos, quedando el paciente en un posicionamiento pasivo y marginal en las tomas de decisiones, impotente y depositario de acciones e intervenciones que se le proponen/imponen. Se configura pragmática y socialmente la posición y la representación del “enfermo”.
Ha tomado un tiempo transformar al “enfermo” o alienado en un ser sujeto de derecho, una persona o singularidad como lo concebimos desde la perspectiva vincular, con derechos bien definidos y amplia capacidad de decisión autónoma sobre los procedimientos, en los momentos que no se encuentra profundamente perturbado o en un mousse clínico. Es así que se inicia un camino vinculado al desarrollo de la Bioética como disciplina en nuestro entorno médico. Con esos desarrollos se inicia una complejización del pensamiento sobre la problemática de salud, entendiéndolo ya no sólo desde la ausencia de enfermedad, sino como la búsqueda de un equilibrio bio-psico-social, como así también se desarrollan estrategias de abordaje de las contingencias conjuntamente con el paciente cuando este se encuentra estabilizado (Acosta, C 2015). De esta manera, vemos como el proceso de salud es algo que excede al componente biológico-molecular del individuo. Esto último junto con la aceptación de las premisas que hablan de la multicausalidad en las ciencias abre a una idea de multiplicidad, en consonancia a lo poli (muchos) diferente al concepto de multiplicidad que luego se utiliza en el pensamiento complejo pero que aproxima al cambio. Esa inclusión de la dimensión social, como también el respeto a la singularidad hace que ahora se manifieste, la necesidad de otros modelos de atención que sean inclusivos y respetuosos del deseo y la singularidad de los pacientes.
Hemos partido de una revisión histórica cercana y reciente de los modelos de Relación Médico Psiquiatra-Paciente y para ella tomamos las palabras de Beca quien plantea que: “En los siglos 18 y 19 surge la preocupación por la persona del enfermo, se incorpora la dimensión social y psicológica de la medicina, comienzan a desarrollarse las especialidades médicas, y la medicina evoluciona hacia la búsqueda de fundamentos científicos” (Beca, J 2015 p 392) esto inicia un proceso de democratización de la práctica médica, haciendo del paciente no sólo un depositario de acciones iatrogénicas, sino que inicia una idea de inclusión del mismo en la terapéutica, es decir, a partir de entonces se convierte al paciente en un objeto receptor activo de las prácticas, donde se le requiere el consentimiento y se le brinda la información sobre la naturaleza y las consecuencias de las mismas. Se consideran a estas acciones como una manera de incluir y dar al paciente potestad sobre su tratamiento.
..“Se ha llegado al consenso ético y legal de que es el paciente competente, informado y no coaccionado quien toma sus decisiones sanitarias con el asesoramiento honesto y humanizado de los profesionales sanitarios quien logra mejores resultados en los tratamientos que se le proponen”.(Ramos Ponzó, S- Robles del olmo B 2015) Manifiesta en sus conclusiones Ramos Ponzó, donde vemos el cambio sustancial en la evolución de los tratamientos dado por el empoderamiento del paciente .Este primer esbozo de cambio llevó muchos desarrollos teóricos ulteriores antes de poder arribar a una configuración relacional diferente.
Durante el acto médico hegemónico, se da lugar a la exposición del malestar por parte del paciente o de quienes lo acompañan y en algunos casos llevan a la consulta. El paciente puede relatar una serie de síntomas, signos y padeceres que son recogidos a modo de datos, para categorizar, discriminar y compartimentalizar en estructuras sindrómicas en pos de lograr un diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. En esta modalidad vemos como queda patentada la relación social asimétrica que encierra la relación Médico Psiquiatra-Paciente y en la cual poco puede hacer el paciente en su proceso de recuperación más que acatar y adherir a lo propuesto por el que sabe.
“La diferencia de saberes (Boltansky, 1975), de vocabulario y lenguaje (Clavreul, 1978), de poder (Foucault, 1963/2001; 1976/2010) que son puntos de apoyo (de ninguna manera los únicos) de la asimetría. (Petracci, M at el 2015 p:1)
Se torna el acto médico un producto maquínico, donde se producen efectos y afectaciones, sujeciones que nos llevan a su replanteo. Poder salir de la linealidad y la predictibilidad que se inscribe en la consulta cuando llega un paciente y sobre éste se aplica una “receta” para que pueda “superar” la condición que los afecta, sin que medie una construcción y producción vincular. Queda planteado un acto desde uno, no una producción vincular, un hecho que se produce sin haber revisionado, hecho genealogía y trama juntos. De esta manera queda inscrito un dispositivo normativo, regulador externo y como propone López Petit en Breve Tratado para atacar la realidad, al servicio de la máquina de producción capitalística
Reafirmando y repitiendo sistemáticamente esta forma instrumental y utilitaria del vínculo. La medicina ejercida como un engranaje más de la maquinaria de producción capitalista como enuncian Deleuze y Guattari.
Es un encuentro de DOS como dijimos antes pero que son Uno y Otro con un problema. Desde este posicionamiento, podría decir que el vínculo psiquiatra-paciente, queda planteado desde la lógica del uno [1]
Desde allí se adjudican roles y se generan expectativas y predictibilidades. La idea de individuo, sí mismo y la estabilidad estructural y comportamental que se proponen desde la psiquiatría hegemónica, proponen un trabajo de patologización y discriminación de todo lo que deviene en diferencia.
La asimetría que deviene del ejercicio del acto médico que no contempla la afectación/perturbación de la subjetividad como un efecto sino como un dato y una nueva cualidad que deja al paciente en un lugar de subordinación y obediencia a las estrategias y pautas que se establecen para él. Podemos pensar, que ese posicionamiento suscita a veces a la insurrección, donde la terapéutica es temida como un sistema represor, dañino y altamente ultrajante de la subjetividad, dificultando la alianza terapéutica.
Esta configuración que normatiza y discrimina lo diferente es fuente también de una matriz que establece no sólo modalidad de asistencia, sino formas de vivir y habitar los lugares que luego de esas intervenciones se enuncian. Se modifica y determina el devenir para esa subjetividad intervenida. Se marca y acuña la singularidad en otras afectaciones que devienen luego de la codificación y representación de las perturbaciones dentro del marco nosográfico médico. La estigmatización, patologización e incapacitación como efectos derivados de una mirada única, lineal y de tipo predictiva.
Los efectos de la Relación Médico Psiquiatra Paciente no son inocuos y quedan enunciados. Se anula la esperanza y la vitalidad en el sujeto afectado desde el momento que se recibe el diagnóstico, se da el origen a acontecimiento social, que suele resultar discapacitante, estableciendo una cascada de efectos que van desde las burocratizaciones,
Vemos como desde el Humanismo y la Modernidad el sujeto que ha quedado capturado, codificado y sumido en categorías que se establecieron a partir del encuentro con el médico psiquiatra. Se le han asignado características y signos de normatización y de patologización, estableciendo la primera dicotomía para el pensamiento clínico en psiquiatría de Lo Normal y Lo Patológico.
Durante el siglo XX y en la actualidad esta categorización está ampliamente compartida y aplicada en la psiquiatría contemporánea. El sujeto se mantiene capturado, ya no desde los grilletes que rompió Pinel, sino desde la constitución de una nosología que lo determina. Es por eso que aquí vamos a cuestionar dicha lógica del “sujeto sujetado”, cerrado y determinado en la mismidad, que se desarrolla y transcurre en sentidos lineales comprendidos en sucesión de causas-efectos, en temporalidades únicas y de una secuenciación con idea de continuidad. Un sujeto plausible de ser predictible en base a datos estadísticos y modelos probabilísticos donde además de dejar la existencia codificada, hace que este pierda la posibilidad de un devenir distinto, de volver a entramar. El sujeto queda clasificado, definido y predicado en su forma de ver y aproximarse a la realidad, sin dar lugar a lo inédito a lo que produzca aconteceres, despojado de su singularidad buscando una generalización enunciable en manuales estadísticos. Algo que en una realidad tan compleja como la que habitamos hoy, no puede ser tan “lógico” como se pretende.
En éste modelo, las decisiones se hacen en función de la enfermedad que aqueja al paciente y se deciden en consecuencia de ésta y sobre el paciente aplicando protocolos y esquemas terapéuticos.
Los efectos de la Relación Médico Psiquiatra Paciente no son inocuos y quedan enunciados. Se anula la esperanza y la vitalidad en el sujeto afectado desde el momento que se recibe el diagnóstico, se da el origen a acontecimiento social, que suele resultar discapacitante, estableciendo una cascada de efectos que van desde las burocratizaciones, hasta quedar establecido en el lugar de una carga para la familia y la sociedad en el caso de las personas severamente perturbadas. Un ser que ya es una amenaza latente para la sociedad. Repetimos que en dicho modelo nos focalizamos especialmente en el “cuadro clínico” y no en la “persona”. Nos estamos ciñendo a lo biológico y no atendemos a la persona enferma con una biografía singular. Crítica que realizaba Engels al modelo biomédico y reclamaba un modelo bio-psico-social y que vuelve a enunciar Ramos Ponzó, S- Olmos del Roble, B en su artículo. (Ramos Ponzó, S- Olmos del Roble, B 2015), es un modo que no permite salir de las predicciones y prejuicios sobre el sujeto. Es una estructura cuyos efectos maquínicos objetalizan al sujeto. Desde el modelo biologicista, el psiquiatra observa, codifica, clasifica y etiqueta, como una máquina normatizadora, a la conducta y la subjetividad.
La enfermedad oprime al sujeto, lo despersonaliza y adquiere cuerpo propio, dominando la singularidad, lo desvitaliza y en cierta manera sirve de basamento hacia el estigma que se transforma en condena social, afectiva y económica.
La sociedad entera se adoctrina ante un saber hegemónico y la fantasía de Una Verdad, en la que al paciente, la familia y la sociedad se tranquilizan al creerla. Una creencia dogmática sobre la existencia de Certezas.
Como propone Guattari, “la subjetividad capitalística implica una binarización y una descualificación sistémica de todos los “mensajes”. Corona el reino de un equivaler generalizado que, por otra parte, ha desplegado sus coordenadas en los dominios del Espacio, del Tiempo, de la Energía, del Capital, del Significante, del Ser” (Guattari, F 2015) enunciando los efectos de las operaciones de generalización.
Como dijimos anteriormente, el modo en que la medicina y la psiquiatría inscriben lugares, no es ingenuo. Los efectos de la estructura rígida en la relación Médico Psiquiatra-Paciente se expanden más allá de los posicionamientos de los participantes en el vínculo, anidan en la asimetría y en los juicios de atribución del proceso asistencial donde se elaboran, generan afectaciones por las representaciones y estigmas que la psiquiatrización de la vida conlleva.
La sociedad entera se adoctrina ante un saber hegemónico y la fantasía de Una Verdad, en la que al paciente, la familia y la sociedad se tranquilizan al creerla. Una creencia dogmática sobre la existencia de Certezas. Todo lo que aleje de la incertidumbre, la duda y lo azaroso, será bienvenido, aclamado y exigido por una sociedad cautiva. Qué importante es rescatar el poder/potencia de la incertidumbre y la ignorancia. Aceptar que todo conocimiento es una construcción epocal.
La ciencia que se propone como un conocimiento acabado, certero y cerrado es una ficción, como Badiou presenta en su crítica a lo universal.
Somos testigos de cómo se configura una linealidad y predictibilidad, que se supone inexpugnable y a la vez creadora de otros conflictos en relación a la autonomía, capacidad y vitalidad de las personas.
Habilitar una nueva lógica que permita un recorrido diferente ya no desde los prejuicios y linealidades (Puget) que buscan capturar a la subjetividad o a quien se escapa de la “norma” sino invita a aproximarse y descubrir las afectaciones. Configura otro modo de habilitación en encuentro. Permite un “nos-otros” en el proceso de recuperación del bienestar, como un recorrido a relevar juntos y no como una instancia donde se realiza un diagnóstico y se brinda un tratamiento. Tras lo vincular, la práctica puede ofrecerse como un espacio donde entramar la vida, sus afectaciones y perturbaciones, haciendo de éstos un problema conjunto para plantear y resolver, dando al paciente la seguridad de que no se está “solo”, que hay otro que acompaña en ese proceso.
Pensar la psiquiatría desde lo vincular es un acto de rebeldía y de enunciación en micropolítica, donde se decide romper con la tiranía del dogma identitario, narcisista, cerrado en el reduccionismo de lo molecular, como la instancia estable y aspiracional con la certeza de los modelos estadísticos y matemáticos, hacia la incertidumbre de sabernos siempre errantes, entre constructos teóricos y práxicos, arrivantes en el mundo y en las experiencias que se abren con nosotros. Estamos siendo y deviniendo con-entre otros, en cuerpos, con cuerpos.
Capítulo II.
Desmantelando Constructos
Lo Uno está del lado de la representación articulada al cuerpo del saber siguiendo en referencia a Badiou por lo que se hace imprescindible pensar a la clínica psiquiátrica desde lo propuesto en el paradigma de “lo vincular”, sin negar el saber disciplinar y nosográfico sino enriqueciéndose con la mirada compleja que ésta perspectiva aporta. De esta manera, la práctica sufre una profunda transformación.
El poder producir un encuentro diferente, situarnos de otra manera como propone “lo vincular” lleva a configurar un vínculo con otra disponibilidad, otra actitud y otra potencialidad. Esto se nos muestra como una llave que quizá modifique a la que ahora se nos ofrece como una potencia desvitalizadora y estigmatizadora referida por el paciente que asiste al consultorio de psiquiatría, quizá permita una presentación que nos aparte de una representación para el paciente de ser una identidad fallida y que necesita ser reparada.
Las palabras de Janine Puget toman una potencia abrumadora “la vida, la práctica profesional y otras prácticas nos van enseñando que las certezas debieran ser efímeras. En caso contrario, devienen impedimentos para jugar, para ir conociendo al o a los otros, para ir habitando los diversos espacios que la vida ofrece y para cualquier acto de la vida” (Puget, J 2015 p:9) estas palabras se nos ofrecen como herramientas fundantes de un modo diferente de hacer clínica en psiquiatría, de armar los vínculos, ya no como relaciones de predicciones y prejuicios sino en clave de trama y hospitalidad. La perspectiva de “Lo vincular” nos brindaría una nueva espacialidad.
Nos aparta del reconocimiento de signos y síntomas como una operación instrumental para estimular a una escucha sentipensante, algo que nunca podrá ser reemplazado por ninguna inteligencia artificial. Poner los cuerpos en proximidad y con disponibilidad a ser afectados por lo que sucede. Una clínica que deviene en el encuentro y releva tiempos y paisajes singulares y diversos.
El encuentro desde “lo vincular” desliga al médico de ser el único depositario del que tratamiento funcione, ya que no es una propuesta de él, sino es una producción que se basa en el encuentro, en el medio, en el entre su trama, que no es representable desde lo identitario de las subjetividades sino en la dislocación de éstas. Esto hace que juntos produzcan, hagan el relevamiento de esas afectaciones, dos deviniendo en cartógrafos. Alumbra a la potencia que anida en el encontrar-se en el acto terapéutico disponibles y dislocados afectados por la incertidumbre y la ignorancia sobre lo que va siendo, estar atento a la presentación y a lo que con la presencia del otro impone y requiere hacer en la producción vincular. “La propuesta es un errar en estado de curiosidad, una búsqueda de nuevos territorios.” ( Kleiman S 2015 p2). Es este planteo el que produce una errancia desde la patologización hacia la problematización de la vida hacia el proceso de salud.
Esto trae aparejado un cambio paradigmático, ya no es el psiquiatra quien aplica teoría y práctica a un sujeto, sino es un encuentro donde se problematiza lo vital, lo mortífero, las afectaciones y perturbaciones que los afectan. Cambia la idea representacional del sujeto como objeto de estudio, sufre una transformación que se fundamenta en otra conceptualización filosófica del sujeto que pasa ahora a ser un existente, expuesto en una complejización donde hay una integralidad afectada, sin disociaciones. ¿Cómo se transforma la idea de sujeto tras este aporte?
Lo vincular desliga al sujeto del objeto, ya no está por debajo ni subyace en, es en ese lugar, como propone Nancy, está ahí, lanzado. Por lo que en esta propuesta no se atañe sólo la clínica, no puede ser sólo clínica, está en y es con el mundo y las relaciones presentes en éste, anida la multiplicidad y diversidad en cada fragmento de la realidad. Nos enseña otro “Sujeto” ya no como un ser completo, cerrado en sí mismo e individual, sino lo propone como un “singular en contigüidad, no en continuidad” ( Nancy, J 2006 p 21) un ser expuesto en contacto con. Un ser arrojado “ahí” siendo tocado y tocando todo, produciendo un espaciamiento, que es el “entre”, “ es la distensión y la distancia abiertas por lo singular en cuanto a tal, y como su espaciamiento de sentido” ( Nancy, J 2006 p 21). De esta manera, nos encontramos ahora con singularidades que se ven afectadas y afectan, que producen nuevas elaboraciones. Ya no hay un Uno de tipo identitario, sino que lo singular, reconoce la multiplicidad y diversidad de sentidos que van configurando y subjetivando al uno que ahora es y deviene entre otros. La existencia toma sentido en el contacto, es ahí con, en el entre, ahora y en inmanencia. Ya la clínica, no es mera repetición, ahora se entiende desde “otra lógica que propone que los sujetos no anteceden a la relación, sino que la relación los instituye” .(Kleiman, S 2015 p3) siendo dos que desde el vínculo relevan, construyen y elucidan.
Lo vincular, en contraposición al ejercicio de la clínica en psiquiatría desde los modelos hegemónicos, abre un espacio de múltiples dimensiones, ese “entre” que se fuga del modelo cartesiano, no es ubicuo, no tiene un lugar fijo y escapa a las variables dicotómicas. Inscribe otras espacialidades, que no se dibujan en mapas categoriales sino que se entrama. No es un constructo, ni es excluyente y como toda nueva configuración, invita a repensar el lenguaje de enunciación. Nos lleva a pensar en nuevas formas para presentar lo que acontece para describir lo diverso y múltiple del ser. Propone a los y en…entre, con, nos- otros, desarma el lenguaje, busca de-codificarlo, desujetarlo. Intenta armar una otra topografia o mapa referencial de abordaje que difiere sustantivamente de la mirada y modos que proponen, los modelos relacionales médico pacientes hasta ahora practicados, es decir, ahora estamos en un entre que no permite representación, encontramos que lo vincular es explicitar lo que nos difiere, lo que nos hace otros con otros, entramados, rizomáticos.
La psiquiatría Clásica, hija del positivismo, se adhiere y deviene de él y como efecto maquínico produce en relación a la lógica empirista donde:
“La idea de un único método para todas las ciencias (monismo17), el patrón físico/matemático que debía cumplir toda formulación científica y la explicación de los hechos sociales mediante leyes” (Ambrosini, C- Beraldi G 2018) y sigue tratando de establecer patrones, normas y reglas que puedan clasificar el padecimiento humano.
En ella se siguen categorizaciones del saber, el conocimiento deviene de operaciones intelectuales de procesos de deducción e inferencias. Se busca la generalización de las leyes que se desprenden de las observaciones del fenómeno (en este caso los factores que intervienen sobre la salud mental de las personas), y la formulación de causas- efecto que explicaran funcionamiento, conducta y los eventos de la vida de las personas. Tratando de sostener el modelo de causalidad.
Desde Deleuze, vemos a la Psiquiatría Hegemónica como un efecto maquínico capitalístico donde las linealidades, las reglas de causa-efecto, las predicciones y la consistencia, se convierten en un marco de certeza que marca normativa, la normalidad y patología, establece una estructura cartesiana donde se describe y da base a un sistema de exclusión, patologización y en algunos casos disciplinamiento. Estas omisiones de la complejidad en la clínica psiquiátrica, donde si bien se enuncian elementos como lo ambiental que se mencionan en las Guías y Manuales de Diagnóstico como la CIE y el DSM en sus escalas de valoración global, ignoran cómo abordar la singularidad del sujeto, omiten cómo entender y leer sus tiempos y afectaciones, se desentienden de lo que las claves socio culturales marcan. El Observador y su Objeto de estudio, se pretenden como ajenos de la trama socio epocal en que se ven envueltos y atravesados pretendiendo una neutralidad valorativa.
Estas omisiones, transformadas en prácticas no resultan ingenuas, sino que encierran el cafisheo, como lo propone Suely Rolnik, que han sufrido los conocimientos médicos y los cuerpos desde la máquina capitalista en el sentido deleuziano en pos de la productividad. Atender masivamente, mitigar los dolores y seguir manteniendo activo el modelo productivo extractivista y a su vez, evidencia la falta de complejidad en el pensamiento médico a la hora de abordar los problemas que se presentan sobre la subjetividad de las personas.
Hay un efecto maquínico que afecta a los participantes de la relación, una subordinación en relación al conocimiento y el saber en el médico, regido por protocolos establecidos en la medicina basada en la evidencia que establece marcos reguladores y normativos que no permiten salir de los mismos, ni intentar nuevos caminos; así también en los pacientes en quienes está instaurado el rol de “enfermo [5]” que no puede tener conocimiento cabal ni decidir sobre su padecimiento.
Desde aquí buscamos cuestionar ese saber hegemónico y secular, regidor de un dispositivo asistencial de sometimiento, hacia otros movimientos y tipos de encuentro en el acto médico. ¿qué transformaciones y desplazamientos del poder/saber pueden producirse en los dispositivos de salud que puedan configurar otros modos vinculares donde el poder/saber circule y logre un compromiso e imbricación en el acto de recuperación de la salud? La medicina apurada en brindar masivamente asistencia ha corrido una suerte de mercantilización, donde lo artesanal se ha perdido y que ahora queremos y vemos necesario vitalizar.
Esto genera particular interés, a la hora de aproximarnos a una revisión de los modos vinculares y la mirada sobre la clínica.
¿Qué nos aporta lo vincular en la relación asistencial? Instituye a otra espacialidad, destituyendo de lo identitario y estanco, para dislocados posicionarnos en el medio vincular, el Entre. En estos modelos hegemónicos, se ejercen lugares asignados desde un rol y se desprenden un conjunto de presupuestos, prejuicios y actuares que se mantienen en relación a lo que dispone para ese rol: “el médico-psiquiatra”, el que sabe y cura y “el paciente” el que no sabe y que se somete a recibir el tratamiento adecuado.
Desde Lo vincular, los dispositivos que se constituyen desde el nuevo paradigma, modifican el paisaje, cambiando el relieve y las dimensiones. Rompe con la estructura piramidal, verticalista, donde se entiende el funcionamiento, con sistemas de engranajes que se subsumen unos a otros, subordinándose.
Involucrarnos con el paciente en su no-saber, no para ser dos a ciegas, sino para reconocer juntos el paisaje, relevarlo y poder co-pensarlo aplicando el cuerpo general de la teoría a la singularidad y como se vivencia y presenta, ahí.
¿Cómo se desestructura la relación asimétrica vincular del acto médica cuándo hay demanda de un saber y se propicia un espacio horizontal, colaborativo en el vínculo?
Cuando uno consulta al especialista va en busca de algo que uno no tiene, esa falta, nos deja en cierta manera subordinados al saber del otro, y como perdidos en el laberinto debemos seguir las indicaciones de quien estando en otro lugar, puede ayudarnos, pero ese fuera de trama, deja al paciente solo y en solitario haciendo el recorrido.
“Vengo a Ud. para que me resuelva mi problema” … “vengo para que me dé algo que me saque la tristeza” son frases recurrentes en el consultorio de Psiquiatría.
Transformar esa demanda en un problema que nos atañe, nos afecta y es a la vez una producción de nosotros torna en un otro modo de abordar, se comienza abrir el medio, ese lugar donde destituídos de posiciones identitarias nos disponemos a entramar.
Dar lugar a lo que acontece y se presenta en la vida del paciente y durante el encuentro terapéutico. La novedad que irrumpe en la sistematización del saber “No se trata pues de pensar lo no sabido desde lo ya sabido. Se trata más bien de pensar de nuevo, de dejar venir lo no sabido, de crear nuevos conceptos, de pensar nuevas formas de pensar”. (Tortúrela, A 2005)
Involucrarnos con el paciente en su no-saber, no para ser dos a ciegas, sino para reconocer juntos el paisaje, relevarlo y poder co-pensarlo aplicando el cuerpo general de la teoría a la singularidad y como se vivencia y presenta, ahí. Donde ese saber académico que investía al Psiquiatra (médico) se debilita frente al trabajo que hacer desde el medio. Se establece así un nuevo territorio paisaje a relevar
Ahora, casi en una advertencia de Tortorelli “De lo que se trata es de pensar no lo vincular, haciéndolo otra vez objeto de una representación, sino desde lo vincular. La diferencia es fundamental y señala toda una otra distribución, otra geografía, otras intensidades” (Tortorelli, A 2005). No pugnar por la nueva captura y codificación de lo que presenta, no buscarlo en representaciónes. Es lo que va siendo, dejar que advenga y en todo caso, la clínica buscará encausar de manera conjunta y responsable, lo que adviene respetando y propugnando el bienestar.
“ La mayor dificultad que este pensar desde lo vincular trae —y he allí el desafío—es el hecho de no poder pensarse representacionalmente”. (Tortorelli, A 2005) y es un desafío donde el conocimiento adquirido desde el positivismo estructuralista, pasa a ser una herramienta de aproximación, ya no de certezas para abordar la subjetividad doliente El paciente queda embestido de un saber propio, íntimo sobre los hechos que se expresan en su realidad y el pensar juntos, como propone Puget, se abre ofreciendo claves para la construcción de la nueva espacialidad, rompiendo con las linealidades y los prejuicios.
En éste sentido, aporta el ensayo de Cecilia Acosta y col en Salud mental, Asimetrías de poder-saber y heterotopías (2015), donde se incorporan nuevos abordajes desde lo comunitario, lo múltiple como punto de partida permite también pensar en un lugar donde hay expresiones, singularidades y matices que sólo el paciente y sus pares conocen. Un saber que le es ajeno al terapeuta y que sin embargo está en ese entre. Manifiesta la polifonía presente en el consultorio, la vida en una constante presentación.
Vamos encontrando en el recorrido, autores, como Ramos Ponzó que plantean puntas de lanza que nos aproximan a otro paradigma pero que no configuran aún el vincular. “Hemos de hallar modelos centrados en y para la persona hay que superar el modelo biomédico paternalista y dirigirnos hacia modelos que tengan en cuenta a la persona íntegramente, de manera que sus deseos, preferencias, etc., sean respetados en la toma de decisiones. aplicando este modelo se reducen recidivas y rehospitalizaciones, se muestra una mayor adherencia a los fármacos, puede realinear las expectativas personales, aumenta el bienestar reflejado en su calidad de vida y hay un mayor cumplimiento con el tratamiento (Ramos Ponzó, S- Olmos del Roble, B 2015)
Vamos puntualizando que la Relación Médico Psiquiatra-Paciente, no es sólo de tipo instrumental, sino que configura un dispositivo en el cual se aplica una metodología y define, al fin y al cabo, aspectos centrales que son objeto de indagación. Este dispositivo asistencial “permite establecer filiaciones en tradiciones teóricas y metodológicas y da cuenta de los fundamentos con los que se aborda la realidad social”. (Benedetti, E 2015), con lo que se entraman como elementos del dispositivo también lo no discursivo.
Vemos como sistemáticamente en estos intentos de la psiquiatría hegemónica el dispositivo vuelve a quedar capturado por un lenguaje que sigue configurando en función de la dicotomía Salud- Enfermedad. Y lo que hace que se siga sosteniendo dicotomías del tipo SANO-ENFERMO por lo que no termina de plasmar el concepto de salud como un proceso de salud, atención, prevención y cuidado como lo propone Stolkiner entre otros autores.
Por lo que poder pensar el lenguaje como lo discursivo representacional y como un instrumento de subjetivación, nos trae nuevamente los desarrollos teóricos de los años 60, para seguir intentando romper con la fuertes estructuras, por lo que se propone Foucault esta vez citado por Ambrosini en “Pensar las ciencias hoy” en su cap. 8 Hacia una epistemología no neutral como un enunciado que admita las limitaciones que advienen de la pretensión de universalidad como la ciencia se propone tercamente sostener. “No hay enunciado en general, enunciado libre, neutro e independiente, sino que se incorpora siempre en un “juego enunciativo” y nuevamente aquí el término “juego” alude a la presencia de reglas.” (Ambrosini, C 2021 material de cátedra). Aplicando el enunciado vemos como se deviene en paciente y en enfermo.
El desafío a mi parecer, estaría en aceptar la arbitrariedad y lo efímero de las producciones humanas, ser conciente de estas limitaciones nos permite en salir de los posicionamientos Psiquiatra-Paciente, como roles estáticos, predeterminados e inapelables para constituir un dispositivo de salud (tampoco me refiero salud mental, como algo disociado de la salud del cuerpo, sino en una unidad integral e indisoluble entre mente y cuerpo, en un contexto social y epocal), dando la idea del Entre, lo que está ahí, donde estamos siendo y sucediendo, que nos afecta.
Por lo que se desarticula y disloca el esquema nosográfico como tal del psiquiatra cuando retumban las palabras de Tortorelli, quien enuncia que “el otro no habrá de ser colonizado por la economía de la representación. En la re-presentación el otro desaparece como otro “Uno mismo “no es, “uno mismo” adviene (otro) con otro.” A. Tortorelli (Kleiman, S 2004 p 4)
¿Esto anularía la especialidad del campo? ¿Atentaría contra la ciencia y sus especificidades?
La respuesta es un NO absoluto, lleva a tener en cuenta a los otros modos de interpretar lo identitario que se alejan de lo igual, lo homogenizable, rescata la singularidad, multiplicidades, complejidad y características sociales y epocales. Manifiesta que la salud mental, no es algo aparte del proceso de salud. Da sentido de integridad y vincularidad a la salud, la entrama como un producto de relaciones del entre, poder reformular conceptos ayuda a derribar prejuicios integrando a la asistencia de la patología psiquiátrica como un matiz más de la complejidad de los problemas de salud y los modos de abordarlos.
Capítulo III
Pensar desde el Medio produce acontecimiento
“El acontecimiento puro, apertura de una época, cambio de las relaciones entre lo posible y lo imposible.” (Badiou, A. (1997))
En el encuentro de éstas dos lógicas epistémicas se produce una apertura, un cambio de relaciones, una dislocación que lleva a proseguir subvirtiendo al estructuralismo positivista y su lógica del Uno, nos permite dislocar, dejar de pensar en términos identitarios como sinónimos de mismidad, para pensar en singularidades porosas y fluidas en y desde lo vincular. Como decía Kleiman lo vincular “Requiere dejar de pensar en cada sujeto como centro, o pensar lo vincular como relación, uno y otro. Lo vincular es producción” (Kleiman, S s/f p2). En lo vincular el encuentro adquiere otras facetas, se incorporan todos los elementos que se encuentran ahí, en contacto, lo objetal, lo linguístico y no linguístico, los climas que rodean y afectan a estos elementos, un medio que es siendo mientras se vive, inédito, en una presentación constante y que habilita y sostiene el proceso de producción conjunto, ahí entre y ahora pensándolo también como dispositivo de subjetivación.
Este medio “Se caracteriza porque en los espacios virtuales entre los participantes se producen excesos y emergentes que no existían antes del encuentro."( Kleiman, S 2015 p4), es lo que nos permitiría pensar ahora en la clínica, como una novedad, algo que adviene en el vínculo y no la re-presentación de un cuadro, en una persona diferente, podríamos decir, la clínica psiquiátrica la presentación de lo mismo en otros.
La perspectiva vincular, permite desterritorializar las singularidades, ya que el centro no se ubica en la persona o en la enfermedad, es en ese espacio, el medio, donde la vida y las afectaciones se presentan en situación. Este punto y nos detenemos aquí, es un gran aporte de esta teoría ya que libera al sujeto como ser portante de enfermedad, sino que nos permite indagar sobre lo que afecta y perturba no en línea de causalidad sino en relación a lo que se da y vive en situación, describir climas y tensiones que habitan en lo vincular, describir las potencias que están en juego, las interpretaciones y vivencias que se dan en interferencia.
“Lo vincular intenta dar cuenta de un trabajo a realizar desde los vínculos, y es que vincularse requiere, un hacer algo con la alteración que las presencias producen. Ese hacer es imprevisible, es algo que está por venir, aunque haya ocurrido antes muchísimas veces. (Kleiman, S 2015 p 3)
La psiquiatría se afecta epistémicamente, “ya que el sujeto y su trastorno mental “dejan de ser un objeto a describir, clasificar/diagnosticar rompiendo con la linealidad que se demarca frente a quien se hace depositario de una etiqueta que permite trazar una predictibilidad de su devenir, a modo de Historia o curso normal de la enfermedad, como se describen las evoluciones de las patologías. En cambio, desde esta perspectiva podemos tomar esos recursos, desarrollos teóricos y clínicos para producir el acontecimiento que requiere para transformar y enriquecer lo que es definido como objeto de interés en la disciplina. Abre un espacio de construcción y producción conjunta para co-pensar juntos, sobre las afectaciones y perturbaciones que se tejen en la cotidianidad, elucidar posibilidades, abordarlas. No es negar la psiquiatría, es poner el acento en lo que adviene y se va dando en situación. Entender la salud y sus afectaciones como proceso que tiene diferentes componentes, biológicos/moleculares, sociales y culturales y no meramente como resultante de una disfunción o anormalidad. Abriendo la posibilidad de que la incertidumbre, lo desconocido modifique lo esperado probabilísticamente determinado. Lo vincular da lugar a lo indeterminado. Evitando entonces y casi sin darnos cuenta los determinismos, las condenas y marginaciones que éstos generan. Sin certezas sobre el futuro hay probabilidad de ser vitalizado, de crear fuga de una linealidad diagnóstica estigmatizante y condenatoria.
Sonia Kleiman escribe un otro modo de aproximación y de encuentro psicoanalítico, “una situación desde lo vincular requiere de una operación diferente, no estar a la búsqueda de algo que concentre causalidad, el sujeto, la familia, el significante, la historia, el diagnóstico (Kleiman, S S/f). Lo que resulta en una confrontación epistémica en el psicoanálisis como en la psiquiatría pero que sin embargo es de una lucidez inexpugnable para incorporar en el dispositivo donde se da el encuentro clínico en psiquiatría. En una tarea conjunta de diferenciación y elucidamiento. Un recorrido a hacer desde la incertidumbre y la ignorancia de ambos, psiquiatra y paciente, en la situación por venir, en lo que va arribando en la consulta, en la sorpresa de receptar y alojar lo inédito de cada experiencia y sentir vital que entrama un modo de simbolizar y vivenciar al mundo.
Poder llevar adelante un recorrido sin protocolos, sin mapas relevados de antemano, trae a otro concepto acontecimental. El encuentro clínico y la relación médico-paciente como un espacio de producción, donde se alojan vivencias, sentires y afectaciones. Ese alojar entendido en clave de Hospitalidad, como un movimiento o un gesto de invitación, que no pertenece a ninguno identitariamente, no hay anfitrión ni invitado, es un gesto mediante el cual se da acogida, de esa manera, quedan entramados médico y paciente, analista y analizado en el dispositivo. Se abre un nuevo espacio para “un dejar venir no representable” (Kliman, S s/f p 8)
Construir la categoría de lo intermedio en un Dispositivo de salud, provoca un corrimiento del Dispositivo salud como normatizador de la conducta a un Dispositivo Plural. El encuentro con el paciente y el modo de relación, se horizontaliza, en-trama. Produce un espaciamiento para la creación o restitución del equilibrio en proceso de salud, que permite el crecer, desarrollarse y vivir en armonía y ecológicamente entramados en comunidad. Este modelo no intenta establecerse como una meta aspiracional y una respuesta única, generalizable y globalizable que sería repetir fórmulas, sino pretende lograr hacer pie en el medio vincular, dislocados, juntos y con la incerteza de qué es lo que va advenir, pero la certeza de querer vitalizar el deseo y lo vibrátil de cada persona.
Esta manera de establecer la Relación Médico Psiquiatra-Paciente en clave vincular, promueve la transición hacia otros mundos, nuevas formas de historializar y referenciarse en torno a la vida y la salud.
Es inevitable pensar en la herencia de los bagajes de la psiquiatría, ¿cómo desandamiar los constructos de psicopatología que determinan claros e inapelables binarismos lo sano/ enfermo, lo hábil /capaz de lo incapacaz, por la incerteza que permite el encuentro de dos iguales, en términos de poder y autonomía? Sabemos que las verdades y los conocimientos devienen de los constructos sociales y epocales y de sus afectaciones. Las conceptualizaciones y representaciones de los sujetos, también son epocales, mutantes, migrantes. Badiou postula la existencia de verdades, frente a la fascinación actual por la carne y las palabras (los cuerpos y el lenguaje) pero deben estar atentas a la singularidad y escapar a los constructos maquínicos que atenten contra su artesanalidad. Las que reaccionariamente traten de reticularizarlas, a los dichos de Suely Rolnik. Animarnos a estar ahí con la ajenidad y la otredad.
Este planteo de discontinuidades brinda la posibilidad de un dar lugar a un movimiento de fuga, que permita nuevas construcciones y por qué no respuestas frente al padecimiento
Esta manera de establecer la Relación Médico Psiquiatra-Paciente en clave vincular, promueve la transición hacia otros mundos, nuevas formas de historializar y referenciarse en torno a la vida y la salud.
Capítulo IV
La inscripción de Acto médico en el Entre.
Estallar la relación Médico Psiquiatra-Paciente del tipo asimétrica incluyendo al acto médico en el entre inscribe a éste en la vincularidad y la complejidad. Permite una nueva espacialidad, otra topografía.
El encuentro entre el paciente y el psiquiatra ahora se da como un espacio entre dos, pero no como identidades cerradas, sino como otros, dispuestos y dislocados de su centralidad, siendo cartógrafos, curiosos y deseosos como los proponen Deleuze y Guattari en una actitud vital. Cartógrafos que establecen un modo de acercarse y visionar, que integran historia y geografía, climas y paisajes donde se habita, se hace vida y síntoma.
Volvemos a un punto quizá paradigmático donde la psiquiatría hereda el conflicto categorial derivado del binomio salud/enfermedad que establece a su vez a otras como lo Capaz/incapaz, donde la psicosis, la presencia o no el juicio de realidad conservado determinan a la incapacidad, punto de subordinación al dispositivo/poder médico, pero creemos que la actitud del cartógrafo nos ofrece otra herramienta que rescata Rolnik en desarrollos posteriores donde parafraseando podemos decir que para el cartógrafo el problema no es el de lo falso vs. lo verdadero, ni el de lo teórico vs. lo empírico, pero sí el de lo vital vs. lo destructivo, el de lo activo vs. lo reactivo. Lo que él quiere es participar, embarcarse en la constitución de territorios existenciales, de realidad. Estar juntos ahí, vitalizando y pensando sobre lo destructivo, lo mortífero y amenazante quizá sea esa una oportunidad de modificar ese sometimiento.
Lo por venir
Con el advenimiento de las nuevas tecnologías y las inteligencias artificiales que amenazan con sustituir los encuentros, donde resulta muy fácil aplicar encuestas y escalas de bienestar o de check list donde se clasifican los cuadros psicopatológicos estableciéndose diagnósticos express y se expide una rápida respuesta farmacológica, necesitamos más que nunca revisionar al acto médico y su dispositivo, animarnos a la destituición de lo hegemónico para recuperar los matices, climas y afectos que se dan en el encuentro y que permite construir nuevas derivas.
Lo vincular aporta un otro modo de abordar la problemática de salud. Es una apertura a lo incierto, lo inédito en inmanencia. Aporta un modo diferente de hacer, armar y habitar los dispositivos de salud y como hemos desarrollado, en los que se presentan la relación Médico Psiquiatra-Paciente. Lo que implicaría es el apartamiento del pensamiento hegemónico positivista, que aún no podemos deconstruir. Llevaría a tener en cuenta a la singularidad, multiplicidades, complejidad y características sociales y epocales y que la salud mental, no es algo separado del proceso de salud.
Poder dar ese sentido de integridad y vincularidad a la salud, entramarla como un producto de relaciones en el entre, ayudaría a derribar prejuicios derivados de la asistencia de la patología psiquiátrica, convirtiendo a las perturbaciones en un matiz más de la complejidad de los problemas de salud.
Trae conceptos que irrumpen con la estructura positivista lineal, llena de predicciones, normatizaciones y estandares que configuran compartimentos estancos que dividen a las personas en normales y enfermos. El advenimiento del pensamiento complejo, donde converge lo heterogéneo, diacrónico y lo que va siendo entre los elementos producen, da la oportunidad de romper con las estigmatizaciones y la marginalidad que del encuentro terapéutico devienen. Describimos cómo desde lo vincular, el medio, se puede establecer un modo no disciplinario, capitalistico o codificador de abordaje, uno que no pretende capturar al sujeto, sino que solo intenta acompañarlo en el proceso de bienestar siendo con, imbricados, armando comunidad.
Recorrer juntos paisajes, vivencias, afectaciones y perturbaciones, verlas como presentaciones y producciones de un momento. Co-pensar en cómo elaborarlas, vivirlas e incluso incorporar el uso de la medicación cuando las conclusiones de ese relevamiento coinciden con la patentización de una disfunción del tipo humoral, eléctricas o fisiopatológicas permite construir ligazones con la medicación ahora no como un elemento disciplinador, anestesiante o punitivo sino como un co.adyuvante de un movimiento de vitalización de la experiencia vital de quien se siente afectado.
Lo vincular viene a romper con los modos de Relación Médico Psiquiatra-Paciente para establecer un entre vincular, espacio de producción vincular.
Esperamos que este ensayo haya podido encender en el lector la inquietud de pensar juntos otra psiquiatría posible, en polifonía, inclusiva, artesanal, no mercantilizable ni reemplazable. Que se haya podido poner en tensión los contructos estructuralistas hacia otras miradas post estructuralistas para una complejización del acto médico.
Hemos querido invitar a reflexionar sobre la posibilidad de inscribir una nueva espacialidad en el dispositivo de salud que se encarna en la relación Médico Psiquiatra-Paciente, promoviendo un cambio de lógica en el desarrollo de conocimientos que se instalen en las lógicas del pensamiento del dos. Analizar las viejas condiciones de producción en el acto médico ahora entramado, trenzado a lo socio, cultural, económico y epocal como variables que intervienen en los procesos de subjetivación.
Esperamos que sea semilla.
María Soledad Bolgán
soledadbolgan [at] yahoo.com.ar
Médica Psiquiatra Especialista en Psiquiatría Infanto Juvenil. Especialista en Psicología vincular de familias con niños y adolescentes. Miembro de la Comisión Directiva de APIA. (Asociación de Psiquiatría de las infancias y adolescencias Córdoba)
Bibliografía
Acosta, Cecilia y Heras Monner Sans, Ana Inés (Julio, 2015). Salud mental, asimetrías de poder-saber y heterotopías. Jornadas Internacionales “Discurso y poder: Foucault, las ciencias sociales y lo jurídico"(A cuarenta años de la publicación de "Vigilar y castigar"). UNLA, Lanús, Pcia. de Buenos Aires Disponible en: https://www.aacademica.org/ana.ines.heras/105 ARK : https://n2t.net/ark:/13683/pomx/r5t
● Bascuñan, M L. cambios en la relación médico-paciente. Art. 2005. Revisado 2022 Disponible en https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0034-98872005000100002&script=...
● · Beca, J 2015 . Quinto seminario de Bioética Clínica: El paciente como Persona. Cap .Relación Clínica. Academia chilena de Medicina. Disponible en https://medicina.udd.cl/centro-bioetica/files/2016/11/JP-Beca-Relacion-c... Revisado 21/07/2022
● Benedetti, Edith.(s/f) De objetos y estrategias. La escena como unidad de Análisis. Material de Cátedra de la Carrera de Especialización en Psicología vincular en Familia con niños y adolescentes. IUHI Cohorte 2021.
● Berenstein, J.(2017) Apectos políticos sobre la consulta. Material de Cátedra. de la Carrera de Especialización en Psicología vincular en Familia con niños y adolescentes. IUHI Cohorte 2021.
● Derrida J- Roudinesco, E (2009) Y mañana qué? Disponible en https://www.academia.edu/49284765/Y_ma%C3%B1ana_qu%C3%A9_Jacques_Derrida... Revisado 20/05/2023
● Emanuel, E y Emanuel L(1999). Los cuatro tipos de modelos de relación médico-paciente. Disponible en http://www.rlillo.educsalud.cl/Capac_Etica_BecadosFOREAPS/Modelos%20de%2....
● Deleuze, Guattari, F (1972) El Anti Edipo, Capitalismo y esquizofrenia. Disponible en https://esquizoanalisis.com.ar/deleuze-guattari-1972-el-anti-edipo-capit... Revisado 20/05/2013
● Deleuze, G- Guattari, F () Mil mesetas.
● Fanlo, L. (2011) ¿Qué es un dispositivo? Foucault, Deleuze, Agamben. Material de Cátedra de la Carrera de Especialización en Psicología vincular en Familia con niños y adolescentes. IUHI Cohorte 2021.
● Fernández, A (2019) El campo grupal. Notas para una genealogía. Buenos Aires. Ed Nueva visión.
● Foucault, M (1996) El sujeto y el poder. Disponible en https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/6800/1/RC... Revisado 22/07/2022
● Guattari, F (2015) ¿qué es la ecosofía? Textos presentados y agenciados por Stephane Nadaud Ed Cactus. Disponible en: GUATTARI, Félix. ¿Qué es la ecosofía? pdf - Centro de Medicina y Arte (esquizoanalisis.com.ar)
● Guattari, F (2015) Diálogos con Toni Negri y Félix Guattari. Disponible en GUATTARI, Félix. ¿Qué es la ecosofía? pdf - Centro de Medicina y Arte (esquizoanalisis.com.ar)
● Kleiman, S. (2015) Los vínculos como espacio de producción entre otros. Conferencia Regional Europea de Psicoanálisis de Pareja y Familia AIPPF- Tavistock Centre for Couple Relationships Material de Cátedra de la Carrera de Especialización en Psicología vincular en Familia con niños y adolescentes. IUHI Cohorte 2021.
● Kleiman, S (s/f) Sin Centro, desde el medio. Material de Cátedra de la Carrera de Especialización en Psicología vincular en Familia con niños y adolescentes. IUHI Cohorte 2021.
● Kleiman, S (s/f) El vínculo parento-filial en perspectiva de Hospitalidad.Material de Cátedra de la Carrera de Especialización en Psicología vincular en Familia con niños y adolescentes. IUHI Cohorte 2021.
● Lazaro, J – Gracia, D (2006) La relación médico enfermo a traes de la historia. Anales Sis San Navarra vol.29 supl.3 Pamplona. Disponible en:
● https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-6627200.... Revisado 22/06/ 2023
● Moreno, J (2008) ser-Humano; la inconsistencia de los vínculos. Material de Cátedra de la Carrera de Especialización en Psicología vincular en Familia con niños y adolescentes. IUHI Cohorte 2021
● Nancy, J (2006) Ser Singular, plural. Material de Cátedra de la Carrera de Especialización de Psicología Vincular de Familia con niños y Adolescentes del IUHI. Cohorte 2021
● Petracci, M et al (2017) La relación médico paciente en la indagación clínica contemporánea. E book. Teseopress. Disponible en: https://www.teseopress.com/comunicacionsalud/chapter/la-relacion-medico-...
● Puget, J (2015) Subjetivación discontinua y Psicoanálisis. Bs. As. Lugar Editorial.
● Puget, J., (2009) Linealidad y discontinuidades: el poder y relaciones de poder. Pensando lo vincular, AAPPdeG. Material de Cátedra. IUHI. [Comunicación personal, PDF] Disponible en: https://campus.hospitalitaliano.org.ar/pluginfile.php/565552/mod_folder/... Fecha de revisión: 02/06/23.
● Rolnik, S (2015) cartografía Sentimental.
● Torres, R (2022) Alain Badiou: Lo uno y lo Múltiple una aproximación. Blog Disponible en: https://www.robertotorres.com.ar/alain-badiou-lo-uno-y-lo-multiple/ Revisado 23/05/2023
● Tortúrela, A (2005) Entre. Material de Cátedra. Maestría en Vínculos del IUHI. Cohorte 2021