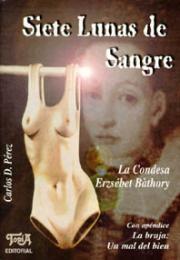Titulo
Trampa 22
Esta comunicación pudo haber batido un record de brevedad, al ser tan sólo de cuatro palabras. Cuando Susana Toporosi me llamó para invitarme a escribir para Topía un artículo sobre “el analista en análisis”, le dije que lo haría sin problemas, más aun, le dictaría de inmediato el texto completo: “No hay tal cosa”. Mujer al fin, ella invocó equivocadamente –no por mujer sino por el dato- que yo tendría experiencia en esto de recibir analistas en busca de análisis. El caso es que luego de descartar diversos modos de entrar al tema recordé algo de lo que no he dado testimonio y el convite me llevó a una historia que pasaré a relatar, pero antes quisiera precisar lo que da razón a la ocurrencia de inicio: ¿Porqué discriminar, en quien consulta para emprender la experiencia analítica, al arquitecto, al bancario o al zapatero del psicoanalista? Al fin y al cabo, si alguien se dispone con algún rigor a cumplir con la regla fundamental –aquella que invita a decir las ocurrencias que pudieran surgir sin apelar a la selección previa, sin pretender decir algo importante o demostrar lo que fuere-, poco modifica su trayectoria, sus estudios o el supuesto saber acerca de lo que tenga para decir. A menos que... y ése es el punto, que se invoque la formación analítica como antecedente. Tendríamos el caso, que pone del revés la transferencia, de un supuesto saber del lado del paciente. Me resulta evidente que si quien consulta se presenta así, de inmediato se instala una cierta incomodidad que puede desembocar en la tendencia a rivalizar con el consultante de marras o a su través con el o los analistas anteriores. En esas condiciones suele escapársenos con facilidad que quien viene al análisis está movido por algo espera ser dicho, más allá de cualquier vanagloria. Suelo recordar la respuesta de una paciente a mi pregunta de porqué, luego de una cantidad de años pasados en el diván, aun persistía en venir al consultorio: “Porque aquí puedo hablar”, dijo. Suficiente.
De eso se trata, de un poder hablar que es independiente de tantas cosas. Si alguien se atreve tiene ganado el espacio para que una oreja preste atención a esas palabras que comenzarán a presentarse de modo diverso al que es hábito en lo cotidiano.
A esta altura del partido me resulta claro que si quien consulta esgrime, como tarjeta de presentación, el “ser analista”, la situación es otra, nos está anunciando el primer obstáculo. Y no es necesario que de por medio esté el consultorio. Nunca falta, en una reunión de colegas, el que saca a relucir el consabido “Pero che, somos analistas”. Con lo difícil que es serlo cuando se dispone del dispositivo a favor en el consultorio, que se lo invoque sueltamente en una reunión social en la que estamos enlazados (socialmente, claro está) provoca mi reacción ante lo que entiendo una falta de respeto a la singularidad que presenta el esquivo abordaje de lo inconsciente. Y si en el análisis del analista está de por medio una institución la situación se enrarece sin distinción de teorías, ya se trate del pase a cierto status de reconocimiento o de asimilar didácticamente no sé qué cosa en un análisis específicamente diseñado para el analista.
Dije que contaría una historia, a ella voy: Hace más de diez años y menos de veinte, yo era un miembro de APA -Asociación Psicoanalítica Argentina- en trance de convertirme en lo que se denomina “didacta”. Una reglamentación estipulaba que el mentado didacta debía, entre otras cosas, recibir para su didáctica función cuatro veces por semana al sufrido paciente con aspiraciones de formal colega.
Acoto que poco se ha tenido en cuenta que los standards establecidos por la IPA –International Psychoanalytic Association- para la formación del analista se deben a Max Eitingon, un personaje que al intentar hablar lo hacía con tartamudeo pertinaz pero que tuvo a su cargo los discursos de IPA, de la que fuera Presidente un par de períodos. Su principal aporte osciló entre el económico –era “implacable en su fanático celo filantrópico”1- y la subordinación y valor para servir a la Causa. No hay más que prestar atención a las palabras que sin pudor alguno Freud le dirige en una carta2: “Durante muchos años, aunque consciente de tus esfuerzos por aproximarte a mí, te mantuve apartado. Sólo después que expresaste en términos tan afectuosos tu deseo de pertenecer a mi familia (en el sentido más íntimo de la palabra) me rendí a la naturaleza confiada de mis años primeros y te acepté, y desde entonces te he permitido hacerme toda clase de servicios y te he impuesto todas las tareas imaginables... Tus sacrificios han sido cada vez más valiosos para mí, y si hoy te resultan excesivos, eres tú quien habrá de indicármelo. En consecuencia, te sugiero que mantengamos los nexos que nos unen –que de mera amistad han pasado a constituir una dependencia paternofilial- hasta el fin de mis días”. De alguien así dispuesto, que hasta llegó a tener un romance con Anna, podía esperarse una exigencia de sacrificio y servilismo pero nada de análisis, a menos que hubiese estado en su ánimo cuestionar esa dependencia filial para toda la vida. En vez de ello, nos legó unos parámetros oficiales para regular el vínculo entre el analista-paciente y el didacta.
Dispuesto sacudir el peso de tamaña filiación por respeto a otro Freud y al análisis, se me ocurrió dirigir una carta a la Comisión Directiva en la que explicité que en mi práctica nunca había desarrollado las sesiones con esa periodicidad, por lo que quería saber si una vez alcanzada la condición didáctica podría desempeñarme como hasta el momento o debería ajustarme a una imposición que me obligaba a una modalidad que me era extraña (salvo la cuadratura semanal que a mi vez había soportado como paciente “en didáctico” pero, supuse equivocándome, ésa era otra historia). Pedí que mi solicitud fuera tratada en una reunión abierta, pues entendía, obviamente, que lo mío no era excepción. Se llevó a cabo una asamblea con una discusión interesante hasta que campeó el espíritu de Eitingon y las cosas quedaron como estaban. Eso sí, doy fe que nadie dijo cosa alguna de cortejar a Anna.
No se me respondió por sí ni por no y llegó el día, para mi desasosiego, en que fui nombrado didacta. Tal vez por el antecedente que acabo de mencionar, fui conocido como alguien que cuestionaba abiertamente las cuatro sesiones semanales (en verdad, era sólo una minucia de cuestionamiento, pero por algo se empezaba, había pensado tontamente). Así fue que poco después del diploma recibí unos cuantos pedidos de análisis didácticos y se produjo lo que tiempo después llamaría la trampa 22, conviene que nos detengamos en ella: Es el eje de la excelente novela de Joseph Heller que lleva ese título3 y fue llevada al cine: En un frente de batalla en la segunda guerra mundial, Yossarian está convencido de que quieren matarlo. “Nadie está intentando matarte”, procura disuadirlo un compañero, a lo que él responde: “Entonces, ¿por qué me disparan?”. Cuando le contestan que quieren matar a todo el mundo porque así es la guerra, Yossarian insiste: “¿Y eso qué tiene que ver?”. Ante lógica tan radical todos piensan que está loco, el protagonista decide valerse de ello para lograr la baja y va en busca del doctor Daneeka. Reproduzco el diálogo porque lo merece:
-Pierdes el tiempo –se vio obligado a decirle el doctor Daneeka.
-¿No puedes dar de baja a alguien que esté loco?
-Sí, claro. Tengo que hacerlo. Hay una norma según la cual tengo que dar de baja a todos los que estén locos.
-Entonces, ¿por qué no me das de baja a mí? Estoy loco... Pregúntaselo a cualquiera, te dirá hasta qué punto estoy loco.
-Ellos sí que están locos.
-Entonces, ¿por qué no les das de baja?
-¿Por qué no me lo piden?
-Porque están locos.
.......
-¿Eso es lo único que tienen que hacer para que le den la baja?
-Sí. Pedírmelo.
-¿Y después podrás darle de baja? –preguntó Yossarian.
-No.
-O sea, es una trampa.
-Claro que es una trampa –corroboró el doctor Daneeka-. La trampa 22. Cualquiera que quiera abandonar el servicio no está realmente loco.
Solo había una trampa, la trampa 22, según la cual cuidarse de los peligros de la guerra era propio de alguien cuerdo. Los que sin cuestionarse iban a la batalla estaban locos y se les podía retirar del servicio, a condición de que lo solicitaran. Pero el que lo hiciera ya no estaba loco y tendría que volver al frente. Yossarian estaría loco si cumpliera más misiones y cuerdo si se negaba, y si era cuerdo no había razón legal para evitarlas. Emitiendo un silbido de admiración, Yossarian comentó:
-Eso son trampas y lo demás tonterías.
-Es la mejor que existe –admitió el doctor Daneeka.
Como un tímido Yossarian, yo había promovido un debate sin saber que con ello aceitaba el engranaje de la trampa. Lo que es peor, ignorante de que el propio mensaje le llega a uno de modo invertido, creí que no era yo quien caían en ella sino los colegas que a partir de entonces comenzaban a consultarme para empezar un didáctico. Entonces, a mi pesar e imperceptiblemente, me convertí en un Daneeka inexperto.
Alguien, por regla general un psicólogo o psicóloga que no había podido ingresar a la institución por la anterior reglamentación –recientemente abolida- que impedía el ingreso a los que no fueran médicos, venía a la consulta luego de haber pasado por uno o más análisis. Al finalizar la entrevista llegaba el momento de las formalidades y sin excepciones me solicitaban concurrir tan sólo un par de sesiones semanales. Obviamente, ésa hubiera sido la manera de acordar, sólo que el reglamento estipulaba que debían ser cuatro. Yo lo decía y el colega, sorprendido, me hacía saber que no ignoraba mi posición en contrario. Entonces yo replicaba que no objetaría que las sesiones fuesen dos, pero en ese caso no sería un “didáctico” sino un análisis a secas. Nadie quería analizarse a secas, por lo que la situación se volvía insalvable y la entrevista concluía con cierto enojo del candidato a paciente y el consiguiente alivio de mi postergada ejecución didáctica. Para encarnar a Yossarian me faltaba locura, para Daneeka cinismo y terminé refugiado en mi condición de didacta virgen.
Fue por ese entonces, creo recordar, que cayó en mis manos la novela de Joseph Heller y este autor me despabiló más que cualquier analista. Aún recuerdo al protagonista que con altanera convicción declaraba que “más vale morir de pie que vivir de rodillas”, a lo que otro contestó: “Mucho me temo que usted lo ha entendido al revés: más vale vivir de pie que morir de rodillas. Así es el dicho”.
Imbuido en Edipo marcado por el pie de la muerte, nunca lo había escuchado de ese modo. ¿Sería posible? ¿Porqué no? Yossarian estaba impedido de eludir la guerra pero yo sólo estaba en una institución, e imaginar guerras intestinas se me antojó una presunción entre fatídica y ridícula. Si era menos presuntuoso que hasta el momento, podía irme de APA. Lloró mi alma de fantoche, sola y triste en esa noche, y a la mañana siguiente un arlequín redactó la dimisión.
Poco después me llamó la secretaria para decirme que el Presidente quería hablar conmigo. Fui. Hablamos de música y otras cosas de importancia hasta que, palabra más, palabra menos, dijo: “Carlos, en tu paso por la institución dictaste seminarios, publicaste frecuentemente en la revista e interviniste en otras instancias... aun recuerdo la muy interesante discusión que promovieras sobre el didáctico, le dedicamos una asamblea entera. Ahora quiero preguntarte: ¿Porqué la renuncia?”. No esperaba una pregunta tan directa y argüí mintiendo a medias que respondería la verdad: me aburría y no era ético, por ellos y por mí, permanecer en un lugar de aburrimiento. El Presidente enarcó en silencio las aburridas cejas y estrechamos las manos. Enfundado en su traje gris y corbata al tono él no era Yossarian ni Daneeka ni mucho menos fantoche. Me retiré sin mencionar la trampa 22, aunque algo en la despedida me sugirió que nos entendíamos.
Desde entonces me digo, libertariamente, que es preciso sostener el análisis al margen de la política institucional. Agradezco a Topía la posibilidad de escribirlo para los demás y preguntarles por los Yossarian y los Daneekas de cada sitio, cuyo peligro crece en la medida de sus inteligencias. En eso debemos agradecerle a Eitingon su aparente –sólo aparente- ingenuidad, porque un tartamudo nunca es tonto, sólo se atranca en el decir4. ¡Y cuánto atranca por contagio!
Carlos D. Pérez
Psicoanalista
carlosperezmail [at] yahoo.com
Notas
1. Según comentario de Alix Strachey que figura en Sigmund Freud. El Siglo del Psicoanálisis, de Emilio Rodrigué (tomo II capítulo 59). Sudamericana, Buenos Aires, 1996.
2. Carta del 24-1-1922, en Epistolario. 1873-1939. Biblioteca Nueva, Madrid, 1963.
3. Trampa 22. Editorial Debate, Madrid, 1991.
4. No menospreciemos a Eitingon, los personajes opacos suelen ser de riesgo. Nacido en Rusia en el seno de una rica y ortodoxa familia judía, a pesar de no despertar simpatías ni mostrar mayores luces llegó a convertirse en el principal operador de Freud en asuntos institucionales. Según la pintura que de él hace Rodrigué (en el capítulo ya citado de su biografía de Freud), “este hombrecido insignificante, de expresión pasmada... era un gran agente camaleónico de relación entre las corrientes psicoanalíticas: en Zurich era vienés; en Viena, berlinés, y en Berlín soñaba con Jerusalén”. No sólo eso, en 1988 un investigador del Instituto de Estudios Contemporáneos de San Francisco publicó en el New York Times las revelaciones de dos disidentes soviéticos que acusaban a Max Eitingon de haber sido miembro de la KGB; como tal habría participado en asesinatos del stalinismo que podrían llegar hasta la misma muerte de Trotsky (la veracidad de esta incriminación no ha sido demostrada hasta ahora, aunque hay datos que permiten inferir que algo hubo). Sería un patético caso de doble vida: devoto freudiano, negociador, reglamentarista, por un lado, sanguinario stalinista por otro. Cuesta creerlo, aunque si se observa con ojo atento, la intensa devoción no difiere del fanatismo. La historia quizá diga hasta dónde llegó este peligroso hombrecito.