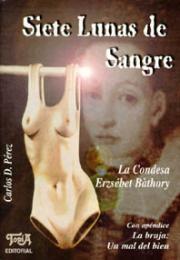Titulo
Delinquir
Hay que aprender a resistir.
Ni a irse
ni a quedarse.
A resistir.
Aunque es seguro
que habrá más penas y olvido.
Juan Gelman. Gotán.
Cuando Enrique Carpintero -director de Topía- me llamó por teléfono proponiéndome escribir para la revista, se produjo un equívoco: entendí que el tema sería “Delincuencia y cultura” y ya estaba enredado en el convite cuando caí en la cuenta que se trataba de “Delincuencia y política”; acepté con la intención de valerme del fallido.
Sea cual fuere su formulación, la cultura regula los modos de relación entre los humanos estipulando leyes, normas, derechos, obligaciones. Delinquir, en tanto, es definido por el diccionario como el acto de quebrantar, violar una ley o mandato. De inmediato se impone que aquel al que vulgarmente llamamos delincuente difícilmente esté a la altura de su acto.
Entendida en sentido estricto, la sabiduría es delictiva, pues disgrega un orden nocional aceptado por consenso. Su paradigma es Edipo, cuyo triple acto consistió en un desciframiento -el enigma de la Esfinge- y la consiguiente ruptura de las leyes de prohibición del parricidio y el incesto, sostenes de la cultura. Por ello, Nietzsche señala que la espina de la sabiduría se vuelve contra el sabio1, razón por la que el célebre conócete a ti mismo, inscripto en el frontispicio del templo de Apolo, era seguido de una advertencia: pero con moderación. Llevado a su máxima simplicidad, puede entenderse que quien sabe delinque y la cultura modera, limita.
No obstante, debe tenerse en cuenta que la inversa no es igualmente válida, y el delincuente no necesariamente sabe, sobre todo en nuestra época, tan necesitada de excepciones que a cada momento las dispone para el consumo como si fuera ropa pret a porter. Suele ser moneda corriente escuchar que “se debe transgredir”; peor aún, dos por tres aparece algún personaje del espectáculo diciendo de sí mismo que es “transgresivo”, como si consistiera en algo al alcance de la mano. Fácilmente se deriva que al convertirse en moda, estas modalidades “transgresivas” o “delictivas” tan sólo vuelven elocuente que el acto ha perdido consistencia. Freud intuyó su dimensión, nietzscheanamente, en carta a su amigo Fliess a propósito de lo sagrado y el sacrilegio2: “Sagrado es lo que descansa en que los seres humanos en aras de la comunidad más vasta han sacrificado un fragmento de su libertad sexual y de perversión. El horror al incesto (impío) descansa en que a consecuencia de la comunidad sexual (también en la infancia) los miembros de la familia adquieren cohesión duradera y se vuelven incapaces de afiliar extraños. Por eso es antisocial -la cultura consiste en esta renuncia progresiva-. Al contrario, el superhombre”.
La prohibición del incesto es una moneda de doble faz: no sólo sanciona el acto trágico que se eslabona al destello de sabiduría, como Sófocles captara admirablemente, sino que a su vez la cultura condena en su nombre aquello que la ponga en cuestión, por lo que el incesto se convierte quizá en la primer arma ideológica, instrumentada como sacrilegio en bien de la preservación de un orden. Lo supo otro héroe trágico, Prometeo, quien al apropiarse del fuego divino, patrimonio de Zeus, para entregarlo a los mortales, con su acto delictivo precipitó su condena. Esquilo pone en boca del titán Prometeo estas palabras: “Yo me atreví; libré a los mortales de ir, destrozados, al Hades. Por eso ahora estoy abatido bajo tales tormentos, dolorosos de sufrir, lamentables de ver. Por haber tenido ante todo piedad de los mortales, no fui juzgado digno de obtenerla, sino que implacablemente estoy así tratado, espectáculo infamante para Zeus”. Y luego: “Hice que los mortales dejaran de pensar en la muerte antes de tiempo..... yo les regalé el fuego”. La fuerza ética de Prometeo nos enseña que su acto es solitario. Ni el dios consintió su afán ni los hombres procuraron desasirlo de la roca a la que fuera encadenado.
Si se trata de un fuego de verdad, nuestra actitud espontánea es mirar hacia otro lado para evitar la ceguera. “Yo no puedo contar con el afecto de mucha gente -le escribe Freud a Romain Rolland3-. No les he complacido ni aliviado, ni les he dicho cosas edificantes. Tampoco fue ésa mi intención. Yo sólo quería explorar, resolver incógnitas, descubrir una parte de la verdad”. Sin ser comunitaria, la transgresión es una aventura que va más allá de una disciplina o de cualquier modo en que se la pretenda circunscribir; puede ser la acometida de un científico pero no es asunto de la ciencia, compromete al pensamiento pero no distingue al pensador, es un acontecimiento pero no requiere destreza física.
Hay una paradoja en que el delinquir transgresivo sea un acto solitario, pues en la antigua Grecia al ganar la escena -como representación trágica- movió el fervor del público en posición de celebrar el hallazgo estético. Situados en nuestro siglo, tal vez el Che Guevara encarne un moderno Prometeo, al que luego de su muerte muchos le han puesto el pecho, su famosa efigie adorna remeras en los rincones más disímiles del mundo. Pero ¿es la misma cosa? Diría que se parecen en lo que difieren. Si bien el Che quiso tener seguidores en su afán de alcanzar el “hombre nuevo”, su acto no resulta menos ensimismado que el del titán griego; es casi inimaginable que hubiese querido perpetuarse en líder de masas como hizo Fidel Castro, y cabe sospechar con fundamento que no le era extraño su designio trágico. El problema está en el eje de rotación cultura/política. El Che no entendió al extravío humano y la ajenidad del fuego como evidencia de la tensión entre el hombre y la cultura; para su perspectiva, el Zeus prometeico interesaba menos en su condición mitológica que en el entrevero del hombre concreto con el poder político y tal vez se ilusionó en que el “hombre nuevo” encarnaría una superación dialéctica.
Quienes hoy visten su imagen distan de tener igual actitud que el público de la tragedia; no hay recuperación por vía del goce estético sino la pobre evidencia de un apego a la figura dudosamente idealizada de un gran hombre mezclado con rockeros de moda o con los personajes de los comics.
“Sacrílega delincuencia, veinticinco siglos os contemplan”, podría decirse parafraseando la famosa ocurrencia de Napoleón. ¿En qué se ha convertido en la actualidad el que detenta el fuego? Si nos atenemos a los poderosos que aparecen en los medios de difusión, representan corporaciones económicas, sea que se dediquen directamente a las finanzas o hayan alcanzado el poder mediante el voto popular. Pero algo ha variado sustancialmente: el delinquir relativo a la cultura ha perdido espacio, la política ganó su lugar hasta que por una triste metonimia sean “los políticos” el objeto en cuestión, una vez agotadas las ideologías. A nadie sorprende, hoy día, que la ilusión comunista se haya destartalado, que los socialistas se comporten como presuntos liberales, que éstos no sean otra cosa que defensores de la ley del mercado -en caso que la hubiera-, que los retrógrados vistan ropas populistas o que los emblemas aristocráticos se vendan en los shoppings junto a la comida chatarra.
No hay más alternativa que pensar el delinquir en este contexto. Sin ser más que sufridos espectadores domesticamos la sorpresa convirtiéndola en mansa lectura de los diarios, apenas crispada por ocasionales, previsibles exclamaciones. En un chiste gráfico de la contratapa de Clarín, un periodista preguntaba a alguien de la calle qué sentía ante la ola de noticias de enriquecimiento ilícito de parte de los funcionarios. “Envidia” fue la respuesta.
Si la política se ha disuelto en el mercado como un terrón de azúcar en el cotidiano café con leche, es que lisa y llanamente no hay política sino administración económica del mejor postor, y a falta de ella los políticos carecen de sustento. Entiéndase que no digo que mientan (cosa evidente, es obvio) sino que al quedarse sin tema, los políticos (llamémosles así) se contentan con poco más que la denuncia de “ilícitos”, un lavado eufemismo para lo que otrora fuese delinquir.
Estamos ante la perversión del acto delictivo; se ha renegado, freudianamente hablando, del quiebre cultural que poniendo a prueba su consistencia es, al mismo tiempo, saber de una imposibilidad posibilitante, de una heterotopía que sin resolución incita al desafío, al develamiento de una verdad. A cambio de ello encontramos la busca afanosa (en el doble sentido del término) del inmediato beneficio económico. La hoy difundida “corrupción” no hace más que ponerlo en evidencia. Hagamos una prueba: preguntemos por la credibilidad política a quienes merezcan nuestra confianza y veremos que sin distingo de ideologías ni de partidos, tan sólo responden con la tibia inferencia de que fulano o mengano parecen decentes (mientras no se demuestre lo contrario).
Con lo que llego a una hipótesis que por absurda hasta podría ser viable: se acabaron los sublimes delincuentes. Ya no hay chance de apostar contra el dios irascible, el hombre nuevo se apagó en arrugas antes de nacer, el siglo languidece mientras el horizonte se diluye. Sin pretender a Prometeo ni al Che, estimo que habría que despejar el talento que reinvente la pureza del acto delictivo. Y si no fuera practicable, ensayar la pacífica resistencia del personaje de Melville, Bartleby, un oscuro escribiente judicial al que cada vez que solicitaban una tarea acorde a las normas convencionales una y otra vez insistía, inmutable: Preferiría no hacerlo.
“¡Los vendedores no han terminado el saldo! Los viajantes no dejarán su comisión tan pronto” escribió visionariamente Rimbaud hace más de cien años. Es preciso rechazar la oferta, sólo algo bastardo se compra con ese dinero. Aprender a resistir.
Carlos D. Pérez
Psicoanalista
Notas:
1. El nacimiento de la tragedia, cap. 9., Alianza Ed., Madrid, 1981.
2. Sigmun Freud. Cartas a Wilhelm Fliess (1887-1904). Carta del 31 de mayo de 1897. Amorrortu Ed., Bs. As., 1994.
3. Epistolario. Carta del 13 de mayo de 1926. Biblioteca Nueva, Madrid, 1963.