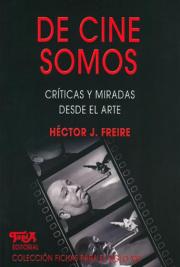Titulo
El “dolor” de las imágenes
“El dolor -decía un sabio- es el libro más vasto,
ya que contiene todos los libros.”
Edmond Jabès
Las relaciones entre estas dos “artes hermanas” y sus “fatales coincidencias” ante el tópico del dolor, abarca dos posibles perspectivas: la de la pintura en el cine (más relacionada con la prehistoria del cine) y la del cine en la pintura (más que ver con el arte contemporáneo). Esta viva interrelación entre ambos discursos siempre hace vigente la consigna paradojal de que el arte cambia pero no progresa, porque para éste, a diferencia de otras disciplinas como la técnica o la ciencia, un nuevo punto de vista o un medio más nuevo jamás anula los anteriores. Desde el punto de vista técnico, el cine empezó en 1895, pero desde el punto de vista meramente artístico, y en cuanto a la problemática que nos preocupa, su historia es mucho más antigua y se remonta al origen de los tiempos: desde “el jabalí de ocho patas”, pintura rupestre de la “cueva cinematográfica” de Altamira; pasando por la composición de registro superpuesto, en los bajorrelieves con alineamiento de asnos en movimiento del arte egipcio. A los relieves asirios sobre batallas, o las vasijas griegas del 430 A.C., donde aparecen impresas figuras que explican el episodio de las bodas y el dolor de Sísifo; hasta la construcción de la famosa columna de Trajano en Roma, allá por el año 113, para conmemorar las campañas bélicas contra los Dacios. Todas estas “narraciones visuales” son antecedentes plásticos de las imágenes en movimiento, que muchos siglos después proyectará dinámicamente el cine a través de imágenes en la pantalla, con una contundencia y eficacia nunca vista.
A propósito, recordemos que el nacimiento de la imagen está unido desde el principio de la humanidad a la superación del dolor, el duelo y la incertidumbre ante la muerte. Pero si estas primeras imágenes surgen de las tumbas, es como rechazo a la nada, y para prolongar en cierta forma la vida. De ahí la necesidad de cubrir esas imágenes con colores, para soportar la idea insoportable de la muerte. Es como si esos primeros “artistas”, experimentaran por primera vez en la historia, ante el dolor, la paradoja crucial que le da sentido al arte: “para expresar el silencio de la muerte, el silencio nunca es suficiente”.
En su libro, La lágrima de Eros, G. Bataille, quizás uno de los especialistas más importantes en el tema, es muy claro e ilustrativo cuando dice: “lo que sabemos de ellos nos permite afirmar que sabían -cosa que los animales ignoraban- que morirían. Desde muy antiguo, los seres humanos tuvieron un conocimiento doloroso y estremecedor de la muerte. Las imágenes de hombres con sexo erecto datan del paleolítico superior; cuentan entre las más antiguas figuraciones (precediéndose en veinte o treinta mil años). Pero las más antiguas sepulturas que atestiguan ese conocimiento angustiado de la muerte, son considerablemente anteriores; para el hombre del paleolítico inferior la muerte tuvo ya un sentido doloroso y tan grave -y tan evidente- que le indujo, al igual que a nosotros, a dar sepultura a los cadáveres de los suyos... Hemos visto que el velludo hombre de Neanderthal tenía ya plena conciencia de la muerte; y es a partir de ese conocimiento, que opone la vida sexual del hombre a la del animal, cuando aparece el erotismo”. Al decir de Régis Debray, “la plástica sería un terror domesticado”. Quizás por eso, y ante el incremento exponencial de la muerte y el dolor en la vida social actual, nuestra necesidad de más y más imágenes, es más vital y vertiginosa. En este sentido, la materia prima de la actual velocidad que han adquirido las imágenes, y su posterior indiferencia “ante el dolor de los demás”, no es la construcción de una mirada, sino la fascinación de una visión.
Ante las imágenes de dolor, destrucción y muerte repetidas sin cesar, vemos lo que no miraríamos. Dichas imágenes “muestran” e invocan lo que no muestran: la relación inmediata entre lo que está presente y lo que está ausente. De ahí que, en la estrategia repetitiva y vertiginosa de las imágenes, no existe lo anecdótico, sino culturas y religiones dominantes que nos exilian de “nos-otros” mismos y del dolor de los demás, una pérdida de sentido que no es tan sólo paréntesis de la conciencia, sino una devaluación de la existencia misma. Sin embargo, mientras se observan las imágenes del desconsuelo y la orfandad, casi destellos “luminosos” de la crueldad y el horror, nos sentimos lejos del dolor de las víctimas. Paradoja interesante que nos lleva a la reflexión sobre la esencia misma de las imágenes: ¿éstas nos acercan o nos alejan del dolor de los demás?
Es lícito pensar que la primera experiencia trascendente del “animal humano”, ese “animal loco” al decir de Castoriadis, fue el desconcertante espectáculo del individuo ante el dolor de la muerte. Tal vez la imagen de la muerte sea el verdadero estadio del espejo humano: mirarse en un doble y, en lo visible inmediato (la imagen), ver también lo no visible (la muerte). Y la nada en sí. Traumatismo suficiente para reclamar al momento una contrapartida: construir una imagen de lo innombrable, un doble de la muerte para mantenerse con vida y, a la vez, no ver, no verse a sí mismo como muerto. “Esta inscripción significativa, hace de la fascinación ante las imágenes, una ritualización -global en la actualidad- del abismo por desdoblamiento especular”1. Dicha consideración, como lo ha demostrado Frazer, existe desde tiempos primitivos. Muchos pueblos consideraban su reflejo, ya sea en la sombra, en el agua o en un espejo fuente de peligros. Incluso los griegos consideraban presagio de muerte el que una persona soñara que se veía reflejada en un espejo de agua. Incluso éste puede ser el origen del mito de Narciso.
En muchas religiones las imágenes “dolorosas”, desempeñaban y todavía desempeñan con cierta eficacia, un papel primordial a la hora de producir la experiencia de lo sagrado. Y han sido utilizadas como medio de adoctrinamiento, como objeto de culto y como arma política en los debates, en el sentido original del término, es decir para popularizar y afianzar las doctrinas de la iglesia. “Las imágenes eran la Biblia de los analfabetos”; y la propia imagen actuaba a modo de recordatorio y refuerzo del mensaje político, a través del dolor que padeció Jesucristo por nosotros. De esta forma y por medio de las narraciones visuales o pictóricas, como por ejemplo las distintas estaciones del via crusis, que toda iglesia católica posee en su interior; ese dolor ejemplar representado por imágenes desgarradoras e inequívocas, que cuentan la pasión, el dolor y la muerte de Cristo es reactualizado en cada misa. Como así también la culpa, imposible de saldar para los creyentes, por quién sufrió y murió por la humanidad.
Por medio de estas imágenes se “entra” a un tiempo sagrado que es siempre el mismo. Un eterno presente, donde se hace actual, ritualmente un hecho original y primordial. Y donde los participantes se vuelven contemporáneos de dicho acontecimiento, indefinidamente recuperable. Al decir del historiador Peter Burke, estas imágenes sobre ese “dolor ejemplar”, destinadas a suscitar emociones y culpas, también pueden ser utilizadas como verdaderos documentos de la historia de las emociones y del dolor.
“Por ejemplo, indican que a finales de la Edad Media se produjo una preocupación especial por el dolor. Fue ésta la época en la que el culto a los instrumentos de la Pasión, los clavos, la lanza, la corona de espinas, el látigo, la cruz, llegó a su punto culminante. Una utilización muy “hollywoodense” de estas “marcas”, la podemos encontrar en el film último de Mel Gibson, llamado Pasión, con todas las implicancias reaccionarias y antisemitas que despertó. La Edad Media, fue también la época en la que el Cristo sufriente, doloroso, retorcido y patético, sustituyó la imagen serena y dignificada que tradicionalmente había presentado a Cristo en los crucifijos. En este sentido, no es casual que una de las primeras apropiaciones que ha hecho el cine de la pintura, fueran los films: La vida y la pasión de Jesucristo (1903), de Zecca y Nonguet, y la versión del italiano Antamoro: Christus de 1916. O los posteriores préstamos que el cine a lo largo de su historia, ha tomado de la iconografía bíblica representada en la pintura. La Piedad es el motivo visual (instante significativo, de “máxima intensidad e intimidad dolorosa en medio de una tragedia”, que permanece en el tiempo, y que no se limita a un único género ni a una determinada estética) que ha tenido mayor presencia cinematográfica. “... La Piedad en el cine no aparece como una cita pictórica o escultórica sino como un motivo visual que sintetiza la narración”2. Dicho motivo visual, junto al famoso cuadro Cristo muerto de Mantegna aparece en innumerables films de todos los géneros, tanto de corte religiosos como de dimensiones laicas, citemos sólo algunos como ejemplo: el final de Mamma Roma(1962) de Pasolini, la escena de la mujer que acoge al marido muerto en Topaz (1969) de Hitchcok; la secuencia de la muerte de Nina en Roma, ciudad abierta (1945) de Rossellini, el diálogo sublime entre K. Douglas y T. Curtis en Espartaco (1960) de Kubrick, la desolación del anciano mientras sostiene el cadáver de su hijo en brazos, en Ran (1985) de Kurosawa; las varias “piedades” que encontramos en El nacimiento de una nación (1915) de Griffith, la escena del suicidio de Honrad en Grupo de familia(1974) de Visconti; la utilización que ha hecho de la Piedad el cine soviético, convirtiéndolo en emblema nacional y popular: mezcla del dolor maternal con la toma de conciencia de la injusticia social. Estas verdaderas Antígonas, son contundentes “Piedades activas y dinámicas”. Sólo dos ejemplos emblemáticos: la madre subiendo las escalinatas de Odesa con el hijito muerto en brazos, en El acorazado Potemkin (1925) de Eisentein, o el patetismo de la escena en la que el dolor de la madre por la muerte del hijo a manos de los represores, la obliga a continuar la lucha, en La madre (1926) de Pudovkin. Y para terminar con una lista interminable, recordemos la larga secuencia final de El Padrino III (1990) de Coppola, donde el “grito operístico” de Michael enlaza, magistralmente, con el que inaugura la tragedia de los Corleone, el de la madre de Vito tras descubrir el cadáver de su hijo Paolo.
Las imágenes también son la ausencia, y la ausencia es el nombre común del doble. La imagen como un sustitutivo vivo de la muerte. La fascinación ante las imágenes del sufrimiento, representadas en la historia de la pintura o el cine, hacen que el yo quede en cierta forma inmunizado, puesto en un lugar seguro. El dolor y la violencia de las imágenes convierte en cosa a quién está sujeto a ella, y es imposible deshacerse del doble sin materializarlo. Es como si ante las imágenes “dolorosas”, presentadas por la pintura, el cine o la fotografía, los espectadores actuales no se negaran a ver, y no negaran para nada lo real del dolor que se muestra. Pero su complacencia se detiene ahí: -“he visto, he admitido, pero que no se me pida más”-. Por lo demás se mantiene el punto de vista, y se persiste en su comportamiento pasivo, como si nada se hubiera visto. O sea no se hace nada con lo visto, no se construye “una mirada implicada”. Mi percepción actual del dolor, y mi perspectiva visual anterior coexisten en forma contradictoria. Se trata entonces, no tanto de una percepción errónea del dolor, cuanto de una percepción “inútil”. Constituyendo ésta uno de los rasgos más notables de la “ilusión” actual ante las imágenes del dolor. Ilusión, en la manera más común de apartar lo real del dolor del otro. No hay rechazo de la percepción del dolor propiamente dicho. No se niega la imagen, tan sólo se la desplaza, se la coloca en otra parte. Puede decirse que esta percepción ilusoria del dolor, está como escindida en dos: el aspecto teórico de “lo que se ve”, se exilia artificialmente del aspecto práctico de “lo que se hace” con lo visto. O sea, que se termina no sacrificando nada de nosotros; en definitiva decidimos no ver una realidad dolorosa cuya existencia, por otra parte reconocemos. Dicha actitud “hipócrita”, se ha transformado hoy en patética ceguera voluntaria. “¡Tú hipócrita lector!”, había anticipado Baudelaire, en uno de los primeros poemas del arte moderno. Representar es hacer presente lo ausente, por lo tanto no es simplemente evocar sino reemplazar. Las imágenes están ahí para cubrir una ausencia, aliviar una pena, un dolor. ¿Pero al mismo tiempo uno de sus efectos, no es un aumento en la banalización del duelo, del dolor y de la misma muerte? Incluso, la apetencia por las imágenes que muestran cuerpos que sufren es tan viva como el deseo por aquéllas que muestran cuerpos desnudos. Comenta Sontag en Ante el dolor de los demás: “las fotografías de una atrocidad pueden producir reacciones opuestas. Un llamado a la paz. Un grito de venganza. O simplemente la confundida conciencia, repostada sin pausa de información, de que simplemente suceden cosas terribles... La iconografía del sufrimiento es de antiguo linaje. Los sufrimientos que más a menudo se consideran dignos de representación son los que se entienden como resultado de la ira, humana o divina. (El sufrimiento por causas naturales, como la enfermedad o el parto, no está apenas representado en la historia del arte; el que causan los accidentes no lo está casi en absoluto: como si no existiera el dolor ocasionado por la inadvertencia o el percance).” ¿Qué se hace entonces, con la información que las imágenes nos aportan del dolor ajeno? Si los espectadores son a menudo incapaces de asimilar los dolores de quienes tienen cerca. Quizás esa incitación constante al voyeurismo sea un “reaseguro” ante el dolor: constatar que eso que estoy viendo no me está ocurriendo a mí. Incluso ante el dolor de los otros con quienes me sería fácil identificarme. En este sentido ninguna imagen es “inocente”, como tampoco lo fue y lo es la manipulación que hicieron y hacen a través de ellas, a lo largo de la historia, los centros de poder. Y que al decir del antropólogo M.Augé, en una reciente entrevista: “la homogeneización y la globalización económica y tecnológica producen la ilusión de que podemos comunicarnos con el mundo entero... La imagen puede ser el nuevo opio del pueblo. Vivimos en un mundo de reconocimiento, no de conocimiento. Se vive realmente a través de la pantalla.” Siendo el cine una de las “mercancías” más llena de fetichismo ideológico, pero al mismo tiempo el arte más laico y desacralizador, incluso, de sí mismo.
El sufrimiento y el dolor de los demás, es un tópico canónico en el arte, y se manifiesta en la pintura y el cine como mero espectáculo, o como reflexión profunda. La práctica de representar dolores ajenos (pinturas sobre torturas, decapitaciones, sufrimientos de héroes y mártires) o atroces y masivos (films bélicos o sobre la guerra: El gran desfile de Vidor, Sin novedad en el frente, de Milestone, La batalla de Argel, de Pontecorvo, La Patrulla infernal, de Kubrick, Apocalypse now, de Coppola, La delgada línea roja, de Malick o Cartas desde Iwo Jima, de Eastwood, por sólo nombrar algunos) son parte de la Historia del Arte. A través de estas representaciones podemos considerar el dolor como intermediario y mediador entre la vida y la muerte. De ahí, por ejemplo, la atracción por el dolor de las víctimas, semejante a la mirada del caballero que vuelve del horror de las cruzadas, en el film de Bergman El séptimo sello, cuando éste, al igual que los espectadores, quedan fascinados, ante el rostro doliente de la mujer quemada viva en la hoguera, como en el histórico Juana de Arco, de Dreyer. Ante esta “veracidad del dolor”, las imágenes proyectadas, como “en un estado de dicha” y tranquilidad del que mira, el dolor, la muerte, ya no tienen un real sentido. Nos conmovemos pero al mismo tiempo nos sentimos lejos del dolor del otro; un juego de contrarios que se vuelve figura paradigmática del arte moderno: “soy la herida y el cuchillo” al mismo tiempo. Tanto en Goya (no es casual que la ilustración de tapa del libro de Sontang Ante el dolor de los demás, sea una de las aguafuertes sobre Los desastres de la guerra) como en El grito de Münch; en el Guernica de Picasso, o en los cuerpos deformados de Bacon, nos asomamos a los abismos de la condición humana, a su dolor más hondo y primitivo. Es como si el dolor de esas imágenes nos increparan: “¡sufro, luego existo!”. Una reflexión para el final: La frustración de no poder hacer algo relativo a lo que muestran las imágenes quizá puede traducirse en la acusación de que es indecente contemplarlas o de que es indecente el modo en que se difunden: acompañadas, como bien podría ser el caso, de anuncios de emolientes, analgésicos y todoterrenos. Si pudiéramos hacer algo respecto de lo que muestran las imágenes, tal vez estas cuestiones nos importarían mucho menos.3
Héctor J. Freire
Escritor y crítico de arte
hector.freire [at] topia.com.ar
Notas
1 Freire, Héctor, De cine somos. Críticas y miradas desde el arte, Ed. Topía, Buenos Aires, 2007.
2 Balló, Jordi, Imágenes del silencio, Ed. Anagrama, Barcelona, 2000.
3 Sontag, Susan, Ante el dolor de los demás, Ed. Alfaguara, Buenos Aires, 2003.