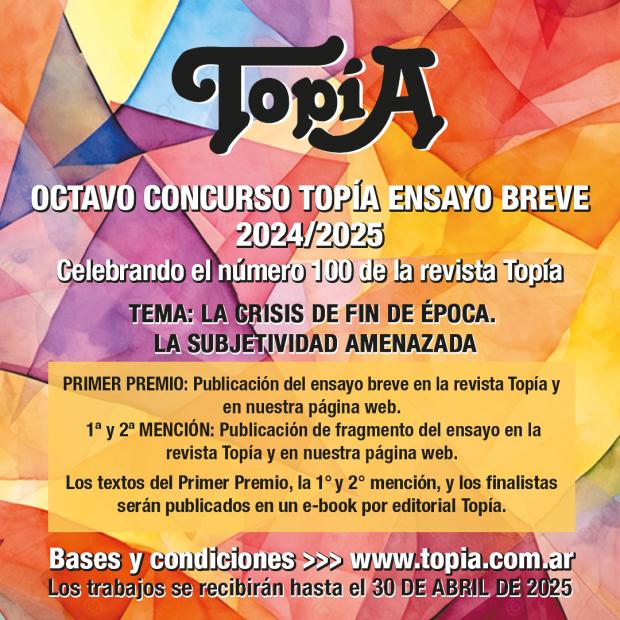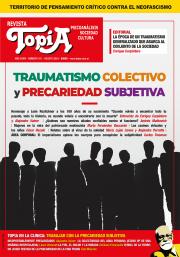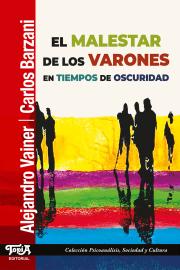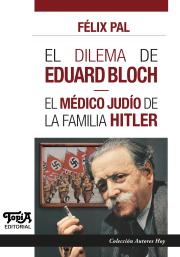Titulo
Acerca de la perspectiva de género, la autopercepción y los procesos de transición en nuestra clínica
El artículo que estamos presentando contiene –entre otras cosas- una multiplicidad de reflexiones sobre un tema complejo, como lo es el acompañamiento clínico en procesos de transición de género. Intenta dar cuenta de las múltiples y contradictorias líneas de abordaje que exige una práctica ética en toda su complejidad. Es un artículo que al mismo tiempo desnuda nuestras propias contradicciones y los rodeos que se producen en un pensamiento en construcción. Es el resultado transitorio de nuestros propios debates, de nuestros desacuerdos, nuestras dudas. Intentamos siempre localizar en la clínica el punto de partida de toda interpelación y al mismo tiempo la prioridad en el esfuerzo de despejarla o atenuar sus posibles efectos paralizantes, perimetrar la interpelación, circunscribir las preguntas -dentro de lo posible- al interior de un terreno fecundo. Nos han nutrido lecturas de múltiples autores, con todos hemos debatido y en todos nos hemos inspirado. Esta es una de las estaciones en el hilo de nuestro trabajo, seguramente no la definitiva, pero si es que algún día creemos arribar a ella, ojalá tengamos la lucidez de volver a considerarla transitoria.
Nos interesa en primer lugar poner en discusión la cuestión de la elección de un/a terapeuta con "perspectiva de género " como atributo específico”.
Acerca de la perspectiva de género
Nos interesa en primer lugar poner en discusión la cuestión de la elección de un/a terapeuta con "perspectiva de género " como atributo específico. En un debate que abrimos hace unos meses en nuestra institución, se señalaban los aspectos problemáticos que pueden surgir de la solicitud de ese rasgo particular en el proceso de búsqueda y elección de un/a terapeuta. Se ponía el acento en aquello que podría condicionar el proceso en la medida en que se suponen acuerdos previos, y que esos acuerdos pueden obturar un despliegue del síntoma, de la transferencia, etc., condicionando contenidos, interpretaciones.
En relación a esta cuestión, planteamos dos consideraciones:
1) el campo nunca es puro y neutral. El problema que se describía concierne a cualquier rasgo del/la terapeuta que el paciente pueda advertir, elegir, suponer de antemano y que se erija entonces en punto de partida del establecimiento de un baluarte, en el sentido planteado por los Baranger. Desde la elección misma de “prefiero que sea hombre”, “prefiero que sea mujer” y todos sus etcéteras se abre un campo de posibilidades y puntos ciegos. Entonces en esta cuestión, como en cualquier otra, del arte del/la terapeuta dependerá que eso no ocurra, y eso concierne a todos los casos y no sólo a este. Ejemplos tenemos miles: lxs pacientes que nos googlean antes de vernos para ver si encuentran alguna afinidad o no con nosotrxs, los que nos idealizan por lo que saben de nosotrxs, los que suponen acuerdos ideológicos como punto de partida, los que proyectan en nosotrxs su amor, su hostilidad, su desconfianza, sus alianzas, etc., y nosotrxs tendremos que ver qué hacer con eso en todos los casos.
2) pueden existir situaciones en las que el/la paciente necesite tener la garantía de que la escucha va a ser benevolente para poder instalarse en un espacio confiable. Y no hay por qué rehusarle la posibilidad de que los "movimientos de apertura" (Piera Aulagnier dixit) le confirmen que puede desplegar ahí la ilusión de volcar sus núcleos de angustia. Si después esto deviene en resistencia, será tarea del/la terapeuta poner esa defensa en movimiento.
Nuestra propuesta sería entonces que nos comprometamos clínicamente con una serie de preguntas que no conciernen ni a un grupo de especialistas, ni sólo a quienes reciben pacientes “especiales”, sino a todxs nosotrxs en la medida en que a partir de experiencias clínicas que se nos presentan, se impone una nueva reflexión acerca de la constitución del aparato psíquico, lo pulsional, la constitución del yo, los caminos identitarios, el contrato narcisista.
Parecería más fecundo que el psicoanálisis se deje permear por lo que las divergencias dicen y cuestionan acerca de la constitución psíquica y la construcción de la identidad de género, que analizar esta constitución con las herramientas del psicoanálisis tal como lo conocemos.
Insistimos en el riesgo de quedar capturados en un mandato ideológico a la hora de acompañar en nuestra clínica una demanda de transición de género.
Acerca de nuestra posición como terapeutas en el abordaje de casos de transición de género
Insistimos en el riesgo de quedar capturados en un mandato ideológico a la hora de acompañar en nuestra clínica una demanda de transición de género. Este desafío se nos está presentando con frecuencia, y con muy diversas experiencias, dependiendo de variables no sólo epocales.
Como en otros temas, algo en nosotrxs debe desdoblarse: por un lado, reivindicar políticamente la presencia y acompañamiento del Estado en términos sanitarios y legales frente a ese tipo de necesidades, y por otro lado mantenernos abstinentes al interior de la clínica, sosteniendo parámetros metapsicológicos, singulares y de consideración de las etapas en la constitución del aparato psíquico al decidir cómo acompañar los plazos, a veces urgentes, en los que lxs pacientes o sus familias reclaman ser acompañadxs.
En todos los casos, es crucial evaluar:
-momentos y dominancias en la constitución del aparato psíquico, la discrepancia entre la toma de decisiones definitivas, irreversibles e inmediatas, y su acontecer durante el largo período de la vida en el que se están produciendo transformaciones psíquicas
-modelos identificatorios puestos en juego, la detección de los puntos de anclaje de la “autopercepción”
-la presencia o no de modos compulsivos, impulsivos, actuadores, etc. en el planteo
-los aspectos vinculares que se ponen en juego, en términos del lugar en la familia, los lugares designados. Las corrientes amorosas u hostiles, los mandatos, etc.
-la constitución de la sexualidad en su carácter necesariamente traumático
-el nivel de sufrimiento que genera en esx paciente el desacople cuerpo/subjetividad
En el caso de un psiquismo constituido, el desafío clínico no se produce en la dislocación entre cuerpo biológico y cuerpo representacional, siempre que nos encontremos ante un sujeto que se posiciona frente a su deseo sin interpelación al respecto. En ese caso probablemente el problema esté situado en el sufrimiento que se puede producir en términos de inserción en la cultura. El desafío clínico tampoco se sitúa en los casos en los que cuerpo libidinal, cuerpo anatómico y cuerpo representacional coinciden, en el sentido de una elección de objeto y una identidad de género sintónicas al yo. El problema clínico se sitúa en un psiquismo en constitución, cuando la dislocación entre cuerpo representacional y cuerpo biológico se plantea con certeza yoica, al tiempo que sabemos que no están consolidadas las bases identificatorias y que por lo tanto podrían resultar desmanteladas si asumimos como estable y definitiva una identidad que en realidad está en construcción. Aquí creemos que tenemos el problema de que la oferta cultural, la promesa de pertenencia al conjunto, ofrecen una coartada tentadora y ficticiamente resolutiva frente a ese impasse, y “resuelven” la transición puberal/adolescente inclinando la fluidez identificatoria o bien en la dirección de un no binarismo, o bien en la dirección de un cambio de género. Considerar la noción de la fluidez identitaria nos pone a resguardo de lo irreversible de una hormonización o cirugía temprana.
Desde el punto de vista político, dialogando con Roudinesco, podemos advertir que, quizás, un compulsivo afán clasificatorio y multiplicador de identidades en todas las disciplinas que abordan la cuestión de género, puede finalmente suponer -paradójicamente- que el único sujeto de enunciación en términos políticos es un Yo que habla en su propio nombre, y que de ese modo -de nuevo paradójicamente-, podría dejar de haber un colectivo político. No obstante, el lugar del Yo en nuestra clínica debe ser pensado como centro de una posible autodeterminación.
Ese Yo que se historiza en el proceso psicoanalítico habrá de definirse a sí mismo de algún modo. Y así como la búsqueda subjetiva de una identidad puede forzar las pertenencias a un colectivo, o puede fragmentar los colectivos en átomos individuales, en nuestra clínica no podemos desentendernos del enunciado de ese sujeto que dice quién cree ser. Una parte de nuestro trabajo, si logramos abrir una ventana de tiempo, será comprender cuánto de esta impronta cultural que nos conduce -por ejemplo- a escribir este texto y debatirlo esta noche, opera per via di porre y cuánto por via di levare. Es decir, el conflicto identitario que nos plantea un/a paciente determinadx (sobre todo en la adolescencia), ¿se debe al hecho de haber tomado en préstamo una oferta cultural que le pone nombre, normativiza de algún modo su malestar, su descontento, los conflictos con su cuerpo, con su historia y ofrece al mismo tiempo la coartada de revestirlos con un discurso políticamente correcto (via di porre)? ¿O más bien esta oportunidad política habilitó a este sujeto determinado a ofrecer emergencia a un conflicto que en otras circunstancias habría sido sepultado (¿via di levare?)
Algunas reflexiones teóricas y metapsicológicas
Como dijimos en otro trabajo, nacemos en dos formatos biológicos, y debemos decir que incluso quienes nacen con hermafroditismo o las diferentes modalidades de intersex, resultan definidxs a partir del matriz hombre/mujer en tanto presentan una “combinatoria” de ambos caracteres sexuales.
En nuestras reflexiones y en función de los materiales clínicos que discutimos, no tenemos duda que en términos políticos y clínicos, se debe despatologizar la inadecuación cuerpo/autopercepción, que deben autorizarse vías legales para la libre elección de la identidad de género
En nuestras reflexiones y en función de los materiales clínicos que discutimos, no tenemos duda que en términos políticos y clínicos, se debe despatologizar la inadecuación cuerpo/autopercepción, que deben autorizarse vías legales para la libre elección de la identidad de género, que deben igualarse los derechos, que debe condenarse cualquier tipo de discriminación, que ninguna atribución humana justifica el ejercicio de poder basado en la diferencia, que existe culturalmente un predominio valorativo de las atribuciones de la masculinidad en detrimento del lugar de lo femenino, que el forzamiento quirúrgico precoz para la adecuación del cuerpo a la matriz cultural femenino/masculino podría presentar un riesgo psíquico gravísimo y obedece a una organización histórica que sólo admite y normativiza la existencia de dos sexos, dos tipos de cuerpos, dos modos de existencia. No es esa la discusión porque creemos que en eso estamos todxs de acuerdo.
Quizás el problema lo tenemos al intentar repensar con nuestras categorías habituales los nuevos fenómenos que se presentan en términos de la identidad de género.
a. Empezamos por reivindicar, aunque sea transitoriamente el término “identidad” aun cuando no es estrictamente psicoanalítico. En tren de acudir a nuestra caja de herramientas teóricas para ver qué tomamos y qué no, quizás debamos rescatar la posibilidad de encontrar un término que le dé continuidad a las consecuencias de los procesos identificatorios. Y sin desestimar la existencia de diferentes corrientes de la vida psíquica, la escisión constitutiva del aparato y la contradicción entre instancias, la categoría “identidad” puede ser (¿quizás transitoriamente?) aceptada como expresión de la ilusión unificadora del yo, cercana a la autopercepción, y validada como atributo yoico y decantación del proceso identificatorio.
b. No existe un primer tiempo sin las marcas de los enunciados identificatorios provenientes del Otro, del ejercicio de lo que Piera Aulagnier nomina violencia primaria, de los enunciados provenientes de la cultura y del contrato narcisista que el futuro sujeto suscribe con el conjunto. El concepto de sombra hablada de Piera nos puede servir para pensar que no hay un tiempo mítico por fuera de la cultura y sus determinaciones. Por lo tanto, el cuerpo biológico es objeto desde el principio de determinaciones lenguajeras y pulsionales. Piera Aulagnier dirá: «La palabra materna derrama un flujo portador y creador de sentido que se anticipa en mucho a la capacidad del infans de reconocer su significación y de retomarla por cuenta propia».
c. No es posible la ausencia absoluta de enunciados identificatorios. Incluso los enunciados que se proponen ofrecer una indeterminación en la configuración de la identidad de género tienen potencia identificatoria. El vacío de todo enunciado es más enloquecedor que el enunciado que se ofrece con una alta potencia de sobredeterminación. Entonces, la pregunta sería cuál es el nivel de determinación en la constitución del psiquismo que produce la combinatoria entre cuerpo biológico, enunciado identificatorio de base (en toda su complejidad, también como efecto de la producción de subjetividad en el psiquismo de las figuras cuidadoras), e implantación pulsional. En ese sentido lo inquietante es que la determinación cultural, pulsional y lenguajera producen un efecto performativo en la constitución del psiquismo: produce hombres o mujeres. De modo que, cuando emerge una dislocación, aparece como anomalía, y no es leída quizás como una disposición de todo psiquismo a no dejarse ordenar tan naturalmente de acuerdo a las categorías femenino/masculino. Entonces: lo que nos desconcierta en este presente histórico ¿no es la emergencia y sublevación del psiquismo a ese tipo de ordenamiento, la habilitación a la “denuncia” de que se trata de un ordenamiento que lejos de poner nombre a la identidad “natural” y biológica del infans, lo fuerza a configurar su psiquismo de acuerdo a estas dos categorías? Si fuera así, ¿no debemos pensar que más allá del cuerpo biológico hay una disposición a la fluidez de género que aparece excepcionalmente sólo porque hasta ahora hubo obstáculos políticos y culturales para que esto ocurra, incluyendo en esto las determinaciones históricas en el psiquismo de las figuras de crianza? Es por eso que creemos que el problema del binarismo no es la diferencia valorativa, sino quizás el binarismo mismo en tanto sea pensado por nosotrxs como descripitivo de una condición inherente al psiquismo del infans y de todo ser humano.
En este sentido interesa particularmente debatir acerca de dos ejes.
-
la anatomía, ¿es destino?
-
¿a qué nos referimos cuando hablamos de “autopercepción”?
1. La anatomía, ¿es destino?
Si el punto de partida es, como decíamos más arriba, el cuerpo biológico en su constitución anatómica hombre/mujer, o en una combinatoria de ambas anatomías, debemos repensar la cuestión de “la anatomía no es destino”. Claramente no es el destino en términos de “nace con pene, debe ser y sentirse hombre”, “nace con vagina, debe ser y sentirse mujer”. Pero creemos que no podemos desembarazarnos tan rápidamente de las marcas que el cuerpo anatómico produce en el psiquismo. Siempre habrá algo que debemos hacer con esas marcas. Incluso el proceso de desprendernos de esa supuesta continuidad cuerpo anatómico/identidad de género impone un trabajo para el aparato psíquico. Claramente se puede ser mujer con pene y hombre con vagina. La anatomía no es destino en ese sentido. Pero no podemos pensar un psiquismo sin cuerpo porque es pensarlo sin sexualidad.
También debemos incluir la evidencia de la pérdida del goce que se produce en muchos casos posteriormente a las intervenciones quirúrgicas en lo transgénero. ¿Qué nos dice esto respecto del enlace cuerpo anatómico /género/ sexualidad?
Si “la anatomía no es destino” en términos de lo culturalmente establecido ¿eso significaría que no importa cómo es el cuerpo, se supone acaso que la configuración de la identidad de género es absolutamente independiente y ajena a la biología? ¿Podemos suponer tal nivel de irrelevancia del cuerpo anatómico? ¿Qué se hace con esas marcas, con el goce?
Tal vez el problema sea la palabra “destino” si la entendemos como anticipatoria de una sobredeterminación. Pero si entendemos la palabra “destino” en el sentido de la imposibilidad del desprendimiento cuerpo/psiquisimo, si la entendemos en términos de un anclaje o punto de partida con el cual el psiquismo debe vérselas, entonces podemos desmontar la idea de una equivalencia entre destino y sobredeterminación en términos anatómicos. Se tratará en todo caso de trabajar en el desmontaje de un anclaje que se produce como efecto performativo del discurso cultural hegemónico.
El cuerpo es exterior al psiquismo. El cuerpo se inscribe en el psiquismo de modos singulares a partir de la vivencia de satisfacción y la vivencia de dolor; es condición, soporte real para el aparato psíquico. Como la pulsión, impone un trabajo al psiquismo en el terreno de lo erótico y sexual; en su exterioridad, impone un límite a los fantasmas, entre los deseos prohibidos y los deseos imposibles, como lo plantea Piera Aulagnier. Envejece, se enferma, duele. No hay representación del cuerpo anterior a la vivencia, anterior a la experiencia con el otro.
La corporalidad se constituye en diálogo con el ambiente, la sexuación se produce desde la intervención del otrx, el cuerpo se transforma en un cuerpo representacional a través del espejo, la mirada, los enunciados de un/a otrx. No hay manera de que eso acontezca si no hay una mediación de un/a otrx humano…
Como lo plantea P. Aulagnier, en esa oferta vinculada con lo autoconservativo se ofrece un discurso que opera como enunciado identificatorio constitutivo del Yo. Esa oferta (del medio ambiente, de la madre o un otrx significativx, humano) ofrece una totalidad donde no hay tal disociación cuerpo/psiquismo: la sombra hablada de la que habla Aulagnier es cuerpo y psiquismo. Los modos materiales en que esa madre amamanta, toca, mira constituyen una oferta en la constitución de ese cuerpo y del psiquismo. El ser humano, desde los inicios, es activo en la autotraducción de la oferta que recibe, operación de metábola que supone procesos de simbolización. Se diferencia del mimesis ya que ésta es una copia adherente a las ofertas de los otros significativos, sin una puesta en juego de la plasticidad del Yo. Es decir, los enunciados identificatorios no son el único origen del decantado identitario.
2. La cuestión de la autopercepción
Se trata entonces de pensar a la autopercepción como el decantado histórico de las marcas libidinales, como un enunciado que el Yo emite acerca de sí mismo en un presente absoluto. “Este creo ser yo hoy”.
“La reiterada afirmación tautológica ‘Soy como soy’ deja traducir un ‘¿Quién soy?’ que no puede formular su pregunta sin correr el riesgo de poner en entredicho la más fundamental de las ‘razones de ser’. La identidad no es un estado; es una búsqueda del yo, y sólo puede recibir su respuesta reflejada desde el objeto y la realidad que la reflejan”.
(André Green, Narcisismo de vida, narcisismo de muerte)
¿Cómo comprender el prefijo “auto” en términos psicoanalíticos? ¿Cómo abordarlo específicamente tratándose de la emergencia de rasgos identitarios que -nos consta- se constituyen en un encuentro con otrx?
Suponemos entonces que la validación de esta noción requiere un desdoblamiento:
a. su validación como modo enunciativo del Yo acerca de sí mismo
b. su cuestionamiento en tanto genealogía de ese Yo que se enuncia a sí mismo, pero se constituye en un encuentro en el que el Yo mismo es percibido y enunciado por otrxs en un entramado discursivo y libidinal que no deja lugar a dudas acerca de cuánto de “hetero” tiene en su genealogía esa “auto”-percepción. Esos otros que enuncian, cuidan, alimentan, libidinizan, emiten mensajes comprometidos por su propio Inconsciente, vehiculizando un sentido enigmático, así mismo desconocido para el propio sujeto que lo emite. (Laplanche)
Se trata entonces de pensar a la autopercepción como el decantado histórico de las marcas libidinales, como un enunciado que el Yo emite acerca de sí mismo en un presente absoluto. “Este creo ser yo hoy”.
Freud en El Yo y el Ello, escribe: “El yo deriva en última instancia de sensaciones corporales. Principalmente de las que nacen de la superficie del cuerpo, por lo que puede considerarse al yo como una proyección mental de dicha superficie junto con el hecho de que representa la superficie del aparato psíquico”.
Los enunciados identificatorios proferidos por lxs adultxs significativxs, son apropiados de modo metabólico por el sujeto en constitución y con efecto simbólico. La representación del cuerpo propio está comprometida con las derivas deseantes que lo van marcando en los registros de placer-displacer. Todo enunciado yoico contiene multideterminaciones, de modo que la “autopercepción” es punto de llegada de una cantidad de líneas constitutivas.
Quizás la demanda de cambio de género obedezca a veces a la demanda de producir dramáticamente una transformación en el vínculo del Yo con un cuerpo vivido como extraño, o como sede de vivencias de dolor, como sede de convocatorias identificatorias a las que el Yo ofrece resistencia, como sede de un cuerpo objeto de una seducción traumática, etc. Se trata de poner el prefijo “auto” en caución, no invalidando el enunciado del Yo, sino intentando agotar todo lo que esa complejidad puede decir, para no tomar decisiones que puedan ser un pasaje al acto de analista y paciente. Se trata de una noción en la que se entrecruzan lo político, lo ético, lo metapsicológico, lo mediático, lo procedimental, lo epocal.
El intento de reconocerle a la autopercepción una genealogía, no tiene como intención culminar en una validación o invalidación de lo que desde esa autopercepción se enuncia, como si modos fallidos de identificación y modos no fallidos organizaran el campo de una manera decisiva.
No es menor en este sentido detenernos un instante en el efecto subjetivo que una circunstancia de orden político puede producir. Nos referimos al establecimiento de identidades no binarias documentadas y reconocidas por el Estado. Este hecho podría producir transformaciones trascendentales en términos bidireccionales. Por un lado, habilitar indudablemente la no definición hombre/mujer como único modo de reconocimiento social y político, y habilitar entonces tiempos de espera o incluso modos estables de autodeterminación por fuera de los patrones tradicionales de género para aquellos procesos que se abren a una transición. Y, por otro lado, generar la posibilidad de asumir como propia una oferta identitaria que desde el inicio de la vida del infans no resulte moldeada por un discurso social, cultural, político y familiar ordenado en términos binarios. En ese sentido nos preguntamos por el efecto ´performativo que puede producir esta oferta identitaria proveniente del Estado.
El intento de reconocerle a la autopercepción una genealogía, no tiene como intención culminar en una validación o invalidación de lo que desde esa autopercepción se enuncia, como si modos fallidos de identificación y modos no fallidos organizaran el campo de una manera decisiva. Lo que debiera interesarnos, y ya descartado un proceso mimético, es la solidez o consistencia yoica que subyace al reclamo de transicionalidad, independientemente de su origen.
Los conceptos de apropiación subjetiva y simbolización de Roussillon, ofrecen recursos teóricos y clínicos para el abordaje de casos de transición de género.
La apropiación subjetiva es efecto del proceso de transformación del sujeto que inscribe las experiencias subjetivas que transita, en sus intercambios con lo pulsional, el mundo interno, la realidad y todas las zonas de transicionalidad entre instancias. Este proceso se juega en un eje temporal que registra la historia, el presente y el proyecto identificatorio y que, como proceso, se produce en apertura a una permeabilidad transformadora del aparato psíquico y del proceso identificatorio que concierne al Yo en sus aspectos concientes e inconcientes.
El material en el que se funda este trabajo son los procesos de simbolización que integran una triple dimensión: un fragmento de la historia vivida, los trabajos que demanda al aparato psíquico la metabolización de aquello con lo que se confronta (pulsión y objetos internos y externos) y los procesos auto, efecto de la función psíquica de reflexividad que permiten sentirse y pensarse. La simbolización es la vía regia por la que la función de reflexividad psíquica puede desarrollarse y servir de base a la apropiación subjetiva.
Frente a las consultas en el campo de las disidencias, pensamos que los diagnósticos psicopatológicos apresurados suponen, a-priori, no sólo un problema clínico sino también y especialmente una cuestión ética.
La simbolización y la apropiación subjetiva requieren un estado de indeterminación y libertad que favorezca la posibilidad de procesos creativos y metabólicos de la experiencia vivida. En esta línea, lo transicional como experiencia de apropiación subjetiva del funcionamiento psíquico, reubica el problema de los orígenes y supone una interfaz entre el sujeto y el objeto, en el que la creación pueda quizás contribuir a comprender los aspectos metapsicológicos de las identidades fluidas.
En síntesis, podríamos suponer un modo de autopercepción que nos induce a acompañar las decisiones que de ello deriven, si es el resultado de un proceso de apropiación subjetiva y simbolización, desarrollado en un eje temporal en el que se pongan en juego pasado, presente y proyecto identificatorio del sujeto y que haya sido el resultado de su capacidad metabolizante y creativa en tanto agente de su propio proceso.
Frente a las consultas en el campo de las disidencias, pensamos que los diagnósticos psicopatológicos apresurados suponen, a-priori, no sólo un problema clínico sino también y especialmente una cuestión ética. No debemos prescindir de los fundamentos metapsicológicos sobre los que flota nuestra atención y que nos permiten orientar nuestras intervenciones. Coincidimos con Facundo Blestcher cuando plantea que no se debe confundir la formulación de una hipótesis acerca de los modos defensivos con “el ejercicio del diagnóstico como instrumento de patologización”. Es imprescindible diferenciar entre identificaciones de carácter metabólico, de impacto simbólico en la constitución subjetiva, de aquellas que están al servicio de la defensa o aquellas que son del orden de lo mimético.
La pregunta acerca de qué función cumple en las dinámicas intrapsíquicas lo autopercibido en términos identitarios no debe quedar fuera de nuestras consideraciones clínicas, como dijo Silvia Bleichmar en un Seminario aun no publicado, citada por J.P. Heltzer: “La idea de dominancia estructural va marcando precisamente los momentos de la clínica (…) que es que un tratamiento no comienza y termina a partir de una estructura homogénea”, y que nos permitirá “vislumbrar, aunque sea sin un orden de certeza, si la dominancia es neurótica o es restitutiva en algunos casos o si la dominancia es de otro orden para saber los límites de la aplicación del método”.
Para concluir, los tiempos que balizan los encuentros con nuestros pacientes no pueden ser apresurados cuando de tomar decisiones se trata. La autopercepción tiene un modo de expresarse como autodenominación y certeza y debe ser escuchada como producto de una historia compleja, de una singularidad que constituye el rasgo esencial de lo humano. Las decisiones, entonces, tienen que recorrer esta complejidad y ofrecer un modo de acompañamiento que no sea un pasaje al acto que tenga consecuencias irreversibles.
Taller de Psicoanálisis y cuestiones de género.
Asociación Colegio de Psicoanalistas
Autores: Hilda Alonso, Mirta Alvarado, Estela Botto, María Cipriano, Nora Doukler, Magdalena Echegaray, Adriana Freidenberg, María Cristina Galizzi, Charo Gimeno, Adriana Granica, Nadina Goldwaser, Graciela Holand, Carina Licovich, Leandro Mastrandrea, Vanesa Radziwilowski, Marina Rizzani, Cielo Rolfo, Oscar Sotolano, Berta Schneiderman, Mariana Wikinski
colegiodepsicoanalistas [at] gmail.com
BIBLIOGRAFIA:
AULAGNIER, Piera, (1980) Los destinos del placer. Barcelona, Ed Petrel
BLEICHMAR, Silvia. (1994) Nuevas conceptualizaciones. Viejos problemas. Actualidad Psicológica. Año XIX, Nro. 207
(2003) Acerca de la Subjetividad. Conferencia realizada en la Facultad de Psicología de Rosario (UNR)
(2006), Paradojas de la Sexualidad Masculina. Buenos Aires, Editorial Paidós.
(2009) El desmantelamiento de la Subjetividad. Estallido del yo. Topia Editorial. Producción de Subjetividad y Constitución del Psiquismo. (Conferencia en la presentación de la Revista Docta Nro. 2 (Primavera/2004)
BLESTCHER, Facundo. (2017). Infancias trans y destinos de la diferencia sexual: nuevos existenciarios, renovadas teorías. En Meler, I. (Comp.), Psicoanálisis y género. Buenos Aires, Argentina Ed. Paidós.
FELDMAN, Lila. (2021) No nos mueve el deseo. Nos mueve la conciencia feminista. Publicado el 28 de febrero de 2021 en Lobo Suelto.
FREUD Sigmund. Obras completas. (1923) “El YO y el ELLO”- Amorrortu editores-
HELTZER, J.P. (2022) Ana no duerme. Breve ensayo sobre la autopercepción genérica. https://ubikrevista.com
ROUDINESCO, Elizabeth. (2023) El Yo soberano. Buenos Aires, Penguin Randon House Grupo Editorial
ROUSILLON, René. (2020). Lo transicional, lo sexual y la reflexividad / René Rousillon; editado por Gustavo Jerast; Leonor Valenti Greif. 1ª edición, Ciudad autónoma de Buenos Aires; Antigua
SCHAMUN, Candelaria. (2023) Ese que fui. Expediente de una rebelión corporal". Buenos Aires. Ed. Sudamericana
TALLER DE PSICOANALISIS Y GENERO, COLEGIO DE PSICOANALISTAS (2021) Diálogos sobre psicoanálisis y género. Presentación en el Colegio.