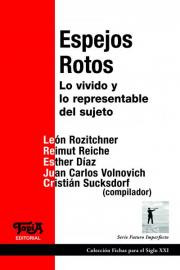Titulo
La subjetividad y los modelos históricos de sus ideales
*(Al pie): Este artículo es la versión ampliada y corregida de la intervención en la mesa redonda que, con la coordinación de Mirta Segoviano, se realizó en la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo. Fue publicado en Topía revista N° 28/ mayo de 2000.
Los “ideales” surgen desde el seno de la sociedad: se constituyen a partir de sus modelos culturales. Por lo tanto, son configuraciones definidas históricamente, y sólo dentro de estos modelos sociales se despliegan los ideales individuales, de apertura y de contención al mismo tiempo. Si nos preguntamos por el origen de los modelos a partir del psicoanálisis allí encontramos dos conceptos que se refieren a los ideales. El Yo ideal y el Ideal del Yo , contrapuestos y antagónicos. El Yo ideal, de la madre, del poder femenino engendrador, reprimido y negado, y el Ideal del Yo, del padre, del poder patriarcal y masculino afirmado en el Edipo: dos formas básicas, y contrapuestas, en la construcción originaria de la subjetividad. Lo materno cobijante determina la impronta del Yo ideal que permanecerá indeleble aunque inconsciente en el adulto, refugio arcaico contra la intemperie de la vida al que el adulto “regresa” cuando la marea del mundo exterior nos deja solos, nos anega y nos aterra. El Yo ideal permanece mudo: no hay lengua materna que lo hable. No hay tránsito desde el Yo ideal, se dice, a la realidad que sólo el padre con el Superyo abre.
El Yo ideal y la “ley” de la madre
La oposición histórica hombre–mujer, vigente en todo patriarcado aunque de distinto modo, se verifica en el enfrentamiento entre ambos ideales: entre el poder histórico “normal” de los padres sobre el poder temido de las mujeres, sobre todo cuando éstas aparecen ejerciendo el poder inigualable de producir hijos. El caso extremo de esta oposición “normalizada” se presenta en las mujeres–madres de hijos psicóticos.
La mujer que va a ser madre en el parto “puede hacer revivir, tornar actual y dramáticamente todo lo que, fantasmáticamente, gira en torno del objeto perdido, del falo introyectado, de esta falta a la que nos condena la castración, en una palabra la esencia misma de la represión más arcaica” (P. Aulagnier, 1964). La mujer es el lugar de una diferencia social no reconocida, productora de fantasmas: la cultura patriarcal ha puesto su marca hasta en la producción de hijos. Esta descripción, con ser cierta y real, no por eso deja de ser histórica y quizás limitada. La mujer no está castrada por no tener lo que no es suyo: está castrada por fantasear y creer que debería tener lo que no tiene: por ser un ser incompleto y dependiente de un poder ajeno –el falo– que se le contrapone como signo de la pérdida original de su soberanía.
La madre de hijos que van a ser psicóticos impone el poder de la “ley” materna, clandestina, sobre la ley del padre. Son mujeres “fuera de la ley” paterna: “no es alguien que impone la ley, sino que es la ley”: “se identifica con lo que el hombre tiene, entra en un conflicto de rivalidad con él”. Toma el camino más corto, no afirma su diferencia en la realidad, no anula su ser castrada. Decir que “le impone su ley al hijo” es una manera de decir: se limita a proyectar sobre el hijo lo que cree que le falta. Como si no conociera las reglas del juego que le impone el patriarcado: “no sabe que el Rey es superior a la Dama”, y su rebeldía prolonga en lo inconsciente la supremacía masculina, esa que acepta sumisa, rígida y rendida a nivel consciente. Las madres que psicotizan a sus hijos expresan el extremo límite del enfrentamiento con la cultura patriarcal, pero con el instrumento de la fantasía arcaica y del proceso primario.
La producción de hijos psicóticos pone de relieve un conflicto histórico que sólo muestra, en este caso extremo, un enfrentamiento cultural que las mujeres no han planteado en la realidad adulta, no sólo simbólica sino también corporal, donde debería debatirse y quizás resolverse: el valor de la diferencia no asumida, sólo vivida bajo la ley que la cultura patriarcal impone a las mujeres. Pero si la ley de la madre para unos sólo produce locura (Aulagnier), para otros, en oposición a esta concepción, (Lagache, 1958) la identificación primaria a la madre, que constituye el Yo Ideal, se prolongaría en una “identificación heroica” a personajes excepcionales y prestigiosos: “El Yo ideal se revela también por su admiración apasionada hacia grandes personajes de la historia o de la vida contemporánea, que caracterizan su independencia, su orgullo, su ascendiente. Cuando la cura progresa, vemos esbozarse, emerger al Yo ideal como una formación irreductible al Ideal del Yo”. La anormalidad materna produce entonces dos extremos: o hijos rebeldes o hijos psicóticos.
La ley del padre
Pero la negación de la mal llamada “ley de la madre” es desplazada por la imposición normalizadora de la ley del padre, la única que, por su intermedio, posibilitaría la ampliación hacia el mundo exterior dominado por la ley patriarcal, que lleva del padre a las masas (Freud), es decir al Estado. Se reprime así el Yo Ideal, la marca materna primordial, y el desenlace “normal” se produce a través del complejo de Edipo por la paradojal construcción del Ideal del Yo, que resulta de la sumisión al padre muerto, y desde él a los modelos sociales convencionales.
Nuestra cultura occidental y cristiana parte de una concepción patriarcal, que debe imponer un límite al desarrollo del Yo Ideal que se constituye en la experiencia fundante del surgimiento a la vida desde el cuerpo de la madre: nos mantiene en el narcisismo, nos dicen, en el solipsismo, en la simbiosis desde la cual este ideal se origina. La madre queda allí como una configuración congelada, algunos dicen devoradora: impedimento para la maduración del sujeto. ¿No será que la impronta materna queda detenida en su desarrollo, obligada a ser profundamente reprimida en nuestra cultura?
Por otro lado, en el desenlace típico del complejo de Edipo aparece la apertura a la realidad histórica dominante. Aquí caben dos posiciones fundamentales : la de Lacan –que para mí sería una posición social–demócrata, cristiana–, y por otro lado la freudiana, concepción judaica que no excluye radicalmente a lo materno sino que explica la imposición cultural de su deslinde y que mantiene, aún desde el patriarcalismo, su germen transformador y hasta revolucionario como posible.
El complejo de Edipo
En Freud, el problema del enfrentamiento de Edipo es un temprano rito de iniciación patriarcal infantil. El niño enfrenta la amenaza de castración del padre, y responde activamente a ella, no se rinde sumiso a su poder sino que le hace frente. Todo niño normal es un rebelde insumiso, no la mansa criatura que Lacan supone; no se somete a la amenaza, como si la negación absoluta de la madre fuera necesaria para incluirse en el mundo social donde impera el despotismo de la ley paterna. Hasta los tres años el niño, todavía en la huella de la madre, no está loco ni carece de conciencia. Freud plantea este desafío como un destino dramático.
El niño, pese a la disimetría de sus fuerzas, no se rinde. Según Freud, “regresa” a la etapa oral para lograr invertir la situación en su propio provecho: actualiza el lugar de lo materno primero, y allí lo enfrenta luego de interiorizarlo al padre amenazante, con el que se identificó para adquirir un poder análogo al suyo y hacerle frente. Si el padre está, por identificación oral, dentro del niño mismo, la situación real desfavorable puede revertirse en este retorno imaginario que va a la búsqueda de los primeros poderes absolutos perdidos, y el hijo puede hacerle al padre aquello que el padre quería hacerle al hijo: vencerlo y darle muerte. Es el primer momento del complejo.
Este enfrentamiento, sin el cual el complejo no se constituiría, está claramente expuesta en “El malestar en la cultura”: el niño asesina al padre odiado dentro de sí mismo, pero como al odio le sucede el amor, vuelve a darle vida al padre muerto dentro de sí mismo para siempre. De esto no resulta una inscripción sólo simbólica, la apertura de una conciencia diferente, porque el hecho imaginario permanecerá, como premisa de la culpa, inconsciente. Sólo queda la filigrana afectiva del hecho reprimido: el sentimiento de culpa separado del enfrentamiento fantaseado. El padre seguirá viviendo de la vida y de la sangre que el niño le presta en su propio cuerpo. Pero eso sí: por culpa quedará sometido para siempre, se dice, al imperio de la ley patriarcal en la conciencia. Del sentimiento de culpa él niño sólo conoce la conclusión, no la premisa de ese duelo imaginario, reprimido e inconsciente, que funda a la conciencia racional en occidente.
La conciencia
Pero resulta sometido. A partir de aquí se constituye el campo de la conciencia –que Freud llama también “conciencia moral”, porque en su fundamento, en tanto lugar del pensamiento y del lenguaje, están las dos prohibiciones fundamentales: la del incesto con la madre y la de matar al padre. En otras palabras: la represión de lo materno y la dominación de lo paterno. Esto del incesto es una manera de decir, exagerada, denominación “teórica” aplicada a un deseo infantil por mantener el lazo de amor que lo une a la madre. Desde este esquematismo, que inaugura un corte fundamental en la subjetividad incipiente, se desarrolla luego la conciencia racional adulta, que ignora la amenaza de muerte que llevó al niño al enfrentamiento. La conciencia, lugar de la máxima clarividencia como productora abstracta de pensamientos, ignora lo fundamental de sí misma: el proceso histórico y el drama infantil que la constituyó como conciencia dominada por la lógica misógina y terrorista de la ley patriarcal.
La crítica de Freud a la conciencia racional del occidente moderno es fundamental: significa que la conciencia no puede ser nunca el campo donde se hallan presentes los contenidos más hondos y profundos que constituyen la verdadera dimensión del hombre, porque está construida sobre la represión de lo materno. El fundamento materno de su vida, que la consciencia necesariamente ignora por las vicisitudes de su origen, permanece inconsciente: no accede a la conciencia. Pero Freud también dice que la conciencia, “con ser tan poco, es lo único que tenemos” para pensarnos sin saber el origen dramático que tuvo que relegar de sí misma. Porque el asesinato, aunque fantaseado, fue “real” para el niño. Pocos se detienen pensar la palabra “castración”, amenaza asesina y cruel que los hombres aplican al niño, refrendado por el terror de Estado en el adulto.
La violencia primera contra sí mismo
Esta conformación imaginaria y estructurante del complejo de Edipo en Freud se diferencia del planteo de Lacan. Porque Freud, que tiene presente el problema del dominio histórico, económico y político sobre el hombre se pregunta también, como continuación de este planteo, de dónde proviene la primera carga de energía agresiva con la cual el Superyo paterno nos domina desde dentro de nosotros mismos, y nos convierte en sujetos sometidos luego al sistema de dominación histórico. Descubrimiento de enorme consecuencias: esa primera carga de energía que carga al Superyo, y que cada uno dirige contra sí mismo, proviene de nosotros mismos. Es con nuestra propia violencia, esa que para defendernos dirigimos contra el padre amenazador, como el poder social –Superyo mediante– nos domina: nos castigamos por un crimen imaginario que en realidad no cometimos. Esta solución patriarcal infantil tiene que ver con el problema de los ideales y, por lo tanto, también con los modelos sociales.
A partir de esta conciencia los modelos del patriarcado dominante emergen claramente. La madre queda relegada: el desarrollo del narcisismo implica necesariamente la permanencia en lo materno reprimido, pero la apertura que nos trae la amenaza de castración del padre relega definitivamente lo afectivo y lo imaginario de las primeras improntas maternas a lo inconsciente. Porque el niño tuvo que retornar y actualizar el lugar primero de la madre, a la etapa oral, para enfrentar al padre. El primer encuentro a muerte no se realiza, como en las guerras de los hombres, en el campo de Marte, sino en el campo de Madre. Freud advierte que éste no es sólo un proceso simbólico sino económico, una puesta en juego de la libido, de energías y de fuerzas con efectos reales en la corporeidad humana.
Según Lacan, el mito de Edipo es el mito de Freud, pues antepone a éste una etapa anterior y cree que la solución del Edipo se resuelve de una manera muy distinta: el padre disminuido, agraviado por la madre o por la realidad histórica, reconoce al hijo, lo pacifica: le da su nombre y apellido. Al mismo tiempo, el hijo, agradecido por esta donación paterna, se somete a la racionalidad del sistema: es un pacto pacífico. En este contexto no tiene sentido preguntarse por la primera carga de agresión del superyo por la cual Freud se interrogaba.
La metafísica se introduce para ocultar el conflicto
En Lacan el problema de la violencia originaria que carga al superyo ha desaparecido radicalmente. Freud, hemos visto, expone el problema de la violencia que el niño ejerce por culpa contra sí mismo. Para Lacan, no hay que preguntarse por la energía de la primera carga del superyo, problema fundamental para entender las profundidades en la cual se anida la sumisión histórica y política por la cual Freud se interesa. Para Lacan no hay necesidad de ir más lejos, sino que hay que ir a preguntarse en una etapa anterior, por una “dehicencia vital constitutiva del hombre”, que se expresa en “la noción heracliteana de la Discordia, anterior a la Armonía”. Con este concepto puramente metafísico disuelve el problema, cuya verdadera magnitud Freud plantea en el campo del enfrentamiento edípico con el padre. La violencia primera para Lacan no tiene absolutamente nada que ver con una determinación histórica–social. Sin embargo ésta es, me parece, una clave fundamental para entender a partir de aquí el problema de los ideales y los modelos culturales que dominan nuestro propio presente.
Este interrogante freudiano es muy importante, porque el desarrollo y los obstáculos de los ideales se constituyen a partir de los modelos que la cultura ofrece y de la construcción psíquica que de ellos resulta, a medida que paulatinamente quedamos incluidos en la realidad del mundo histórico. En Psicología de las masas... Freud dice que “lo que comenzó con el padre culmina con el problema de las masas”. Pero entonces, lo que comenzó con la madre ¿dónde culmina? El hijo es el lugar donde se debaten ambos destinos: del poder masculino y del femenino. Por eso la importancia de la pregunta por la primera carga de agresión que carga al Superyo que reprime el Ideal del Yo que se prolonga en la vida adulta: es el fundamento de la sumisión política. Es decir, que la primera determinación fundamental del sometimiento al padre y a la racionalidad que él como modelo representa implica que, a medida que el niño se haga adulto, se irá incluyendo paulatina y simultáneamente con otros sujetos, moldeados por la misma cultura, siguiendo este mismo esquema patriarcal. Así se van construyendo como masas las agrupaciones colectivas, las instituciones sociales, que Freud describe bajo tres formas.
Del padre a las masas
Este niño sometido al complejo de Edipo, en esta solución clásica del desenlace, culmina como adulto en las masas artificiales. Las “masas artificiales” son, para Freud, los colectivos institucionalizados que suponen, por lo tanto, la existencia del Estado. Extraño: Freud llama "masa" a lo que nosotros llamamos instituciones estatales, y produce con esto un vuelco en la apreciación de los procesos sociales. Las masas institucionalizadas, cuyos modelos ejemplares son el Ejército y la Iglesia, configuran el espacio social donde se verificarán nuestros ideales que se prolongan desde la infancia.
Los colectivos institucionalizados son "masas artificiales" porque los individuos obedecen a la coacción de un jefe que se apropia de sus fuerzas colectivas, Uno a uno, como suyas, y constituyen el fundamento de la dominación sobre los hombres. El Estado, la Iglesia, la educación, la universidad, y también cada asociación de psicoanálisis son instituciones que también podrían considerarse como masas artificiales. Pero frente a estas masas artificiales, Freud describe otros modelos colectivos sociales: esta estructura cerrada se resquebraja cuando emergen las “masas espontáneas”, que provienen de la disolución de las masas artificiales. En ellas por un momento lo racional queda suspendido para dejar emerger el predominio de las energías de lo imaginario, lo pulsional, lo afectivo, etc. ¿Emerge aquí lo materno relegado, sin razón, pulsión pura? Son quizás aquellas masas que Spinoza llamaba femeninas. Lo que conglomera a los hombres es ahora el reconocimiento de lo que tienen de común entre sí, y manifiestan el empuje rebelde frente a aquellas formas de organización artificial de las masas institucionalizadas: rompen con el padre. Hay una dialéctica histórica sobre la cual se asienta este desarrollo de Freud: la ruptura de los ideales pasa por la ruptura del modelo edípico patriarcal presente en la sociedad organizada. Y dado el carácter fugaz que presentan, Freud menciona una tercera masa: las “masas revolucionarias” que son, dice, "como las altas olas en medio de la quietud del mar”. (En el psicoanálisis de Freud extrañamente las diferencias culturales no son determinantes. El Edipo patriarcal es universal, la tragedia de Edipo tiene como marco el paganismo de Grecia; el drama de Hamlet se desarrolla en una cultura cristiana; el “Hombre de las ratas” ocupa un lugar equívoco donde lo judío y lo cristiano están en debate, pero dominando la persecución cristiana. Esto al parecer no afecta la hipótesis del Edipo como productora universal de la subjetividad).
La verdad nos hará libres.
Freud en El hombre Moisés y la religión monoteísta, refiriéndose al problema del origen histórico reprimido del asesinato del protopadre, siempre en la estela del patriarcado, afirma que cuando aparece la religión cristiana la religión judía se convierte en un fósil. ¿No hay diferencia entre la cultura judía y la greco–romana?
Siguiendo la concepción patriarcal de Freud y su interpretación del Edipo universal, en el comienzo el padre de la horda primitiva es muerto por los hijos, etc., todo eso se va desarrollando paulatinamente como si el hombre fuese buscando difícilmente en la cultura develar la verdad de su propio origen. En este punto volvemos a la cuestión del origen de los ideales que planteaba antes. El ideal central, que determinaría el fundamento más profundo del modelo del ser del hombre, sería según Freud que el hijo, para salvarse de la culpa, recuperara por fin la verdad sobre el verdadero origen histórico reprimido, el padre asesinado, y se reconociera como su ejecutor. Que lo reprimido inconsciente alcance la conciencia y sepa por fin que el sentimiento de la culpa, cuyas premisas ignora, aparezcan en el reconocimiento del crimen –verdadero en el origen de la cultura, fantaseado en la propia historia infantil– que la produjo. El hombre adquiriría una libertad nueva, nunca alcanzada en la historia: la culpa no fundaría la conciencia.
Freud recuerda que los judíos han acudido al sacrificio de animales para exorcizar la culpa, donde vuelve a repetirse desplazado ese acto originario. Pero reconoce que el cristianismo sería la única religión en la cual por fin, en la figura de Cristo, el hijo se reconocería culpable de ese crimen, y lo pagaría con su vida para liberar a todos. La verdad antes insoportable ha sido por fin alcanzada al menos en lo religioso, y la religión judía frente a la cristiana se convierte en un fósil. Si el hijo de Dios el que tiene que morir, su expiación no puede corresponder sino a un asesinato: debe pagar esa vida con la suya. Y ese asesinato, que con su muerte Cristo nos redime, es el que en el advenimiento de la historia los hijos de la alianza fraterna cometieron con el padre ancestral.
Nos preguntamos si realmente es así. Si aún el caso del cristianismo el hijo de Dios por fin abre con su muerte la redención del género humano. Porque, en realidad, ¿qué pasa con el padre cristiano? Podemos pensar que quizás en el complejo parental cristiano los hijos no matan al padre ni se redimen de la culpa. Tal vez se trate de una ecuación religiosa cuyos objetivos son diferentes a los que Freud reconoce.
El complejo de Edipo configura modelos e ideales, pero pensamos que no pueden corresponder nunca una única forma universal como Freud lo enuncia. Creemos que es posible distinguir múltiples complejos parentales, uno de los cuales es el complejo de Edipo, que se distinguiría del complejo parental judío tanto como del complejo parental cristiano.
En un momento determinado de la cultura griega aparece la figura trágica de Edipo sobre el fondo de una mitología arcaica, primitiva, que su figura viene a contrariar y a poner en duda. La tragedia de Edipo de Sófocles a la que se remite Freud aparece en un momento de transición histórica, en el que se abre el campo de la democracia, y donde los dioses y los mitos antiguos se enfrentan con una subjetividad y una racionalidad nueva. Las tragedias griegas no son sino el lugar de la exposición teatral de esos enfrentamientos, cuya creación abarca un siglo y luego desaparece, que culmina en el siglo IV con la aparición del pensamiento filosófico racional.
¿Hay un solo complejo llamado de Edipo?
Podemos decir, entonces, que existe un complejo parental judío que no es idéntico al Edipo griego que la tragedia expone, ni al el complejo parental cristiano. La consideración meramente estructural del complejo deja afuera, por ejemplo, al modelo de madre que cada mito describe: la madre de Edipo entrega a su hijo para que lo maten, la madre de Moisés, ante la orden del Faraón de matar a los niños judíos, urde una estratagema que permite que la hija del Faraón lo adopte y se lo entregue a su propia madre para que lo amamante y críe. ¿Podemos pensar que esto no determina también las resoluciones que alcanza el complejo parental en cada uno de ellos? Si esto es así, en ningún análisis psicológico podemos dejar de lado la configuración de los modelos, ideales y obstáculos que encontremos en las personas cuya cultura pertenece al occidente cristiano, ya tiene casi dos mil años de existencia. También el cristianismo debe ser analizado como un mito, para comprender las diferencias substanciales que introduce en el complejo de Edipo. ¿Qué pasa con la madre en el mito cristiano? Y más aún: pensamos que nuestra cultura, dominada por la voracidad del neoliberalismo impuesto por el poder del capital financiero, y de las armas, tiene su fundamento humano en la subjetividad cristiana y, por lo tanto, sus prácticas se asientan en esa mitología.
El capitalismo sería impensable si previamente no hubiera existido una concepción religiosa como la cristiana, que produjo la desvalorización tan radical del cuerpo sexuado y de las cualidades sensibles humanas, partiendo de la negación radical de las femeninas. Eso hizo posible que luego, en el desarrollo de las relaciones sociales y económicas, pudieran cuantificarse todas esas cualidades sensibles despreciadas hasta convertirlas en mercancías y, por lo tanto, ponerles precio. Inaugura nuevas prácticas sociales. Esta cuantificación infinita, que no reconoce límites, sin otro objetivo que la acumulación también infinita del dinero, puro signo de valor, reposa sobre la descalificación de todo lo vivo y sensible y placentero del cuerpo humano, para privilegiar el sacrificio que abre la promesa de otro mundo. Los placeres del cuerpo están también determinados entre nosotros por la forma mercancía y las valoraciones cristianas, aún en su pretendido desborde y tolerancia. Sólo por medio de una abstracción metodológica insostenible es posible dejar de relacionar, en nuestros días, el triunfo simultáneo del cristianismo y del capitalismo, poderes aliados que se deben ahora mutuamente la existencia.
Los complejos históricos
Si el complejo parental cristiano no es el complejo de Edipo griego, ¿qué pasa entre la madre, el padre y el hijo en culturas diferentes? Parecería que es la misma figuración que une al padre con la madre y el hijo la que aparece en el judaísmo, pero en el triángulo fundamental del complejo parental judío sólo un término de la trinidad familiar–el padre– es elevado a lo absoluto. En este monoteísmo patriarcal el padre todopoderoso de la infancia es elevado en Jehová como Dios único, pero aún conserva las características antropomórficas de su origen: se paseaba por el Edén tomando el fresco de la tarde, tuvo dos esposas que lo traicionaron, etc.
Todo esto, que aparece en la figuración del Dios judío, también patriarcal, determina de otro modo a la madre y la hijo. La figura de la madre es la de una buena señora, sumisa a veces, rebelde en otras, que engendra con el marido: no tiene nada de divina; el padre es el padre real del hijo, y el hijo a su vez no se considera hijo de Dios sino más bien se sabe nacido de una madre y de un padre mortales: la inmortalidad no existe. Luego, por la figuración que adquiere el padre y por la cultura patriarcal en la que vive, éste aparece ocupando el lugar central, exterior al sujeto, en la organización racional de estas criaturas que han nacido judías. Pero nadie puede proclamarse hijo de Dios. Y si se lo circuncida al hijo a los ocho días de nacido, el mensaje no es para el niño, que no sabe lo que le están haciendo, sino para las mujeres–madres, como si les dijeran: “este objeto de tu vientre lo hemos circuncidado para que sepas que el poder lo ejercemos nosotros: es un hijo que pertenece a la comunidad poderosa de los hombres.”
Podemos pensar aquí, en los términos de Freud, a la religión judía como una neurosis, producto de ese crimen ancestral cometido contra el padre, luego endiosado por los hijos de la alianza, que sigue siendo en el judaísmo un crimen no asumido por los hijos.
El complejo cristiano y la madre
¿Y qué pasa con el triángulo cristiano, que es el que se encuentra en los pacientes que los psicoanalistas tratan de “curar”? ¿Qué Edipo resuelven? La cultura occidental actual está atravesada por las fantasmagorías y las imágenes cristianas. Si se analiza el complejo parental cristiano, no puede hacerse, creo, al modo de Freud: madre, padre, hijo y el enfrentamiento con el padre, porque con el cristianismo en esta tríada ha pasado algo diferente. Inmediatamente después del nacimiento, desde la madre y desde la cultura, al hijo se lo incluye en un imaginario delirante que se interpone entre la madre generadora y el hijo, desfigurando la relación sensible e imaginaria que lo liga con sus padres reales. La madre tiene que ser imaginada, en tanto venerada y reprimida, como una madre virgen.
La madre gestadora, continente, que acoge amorosamente al niño y lo contiene sobre su vientre cálido y palpitante, esa madre es suplantada por la imagen de una madre virgen, que transfigura a la propia, madre frígida que no copuló con ningún hombre, circunscripta a un rostro inane, sin pechos, ni caderas, ni cabellos derramados, que no prolonga en el hijo el placer del acoplamiento amoroso que tuvo con el hombre. Esta figura de madre desmadrada es la figura helada tras la cual corren millones de personas implorando ser salvados. Algunas de ellas, aunque no vayan ni a procesión ni a misa, están presentes en los consultorios, tanto como lo están en la vida política, en los economistas neoliberales y en los cuarteles de los genocidas. ¿Pueden entonces ser “analizadas” sin comprender que al mismo tiempo está presente en la figuración de estas criaturas –femeninas y masculinas– la figura de una madre virgen cuyo modelo transfigura a la verdadera, junto a la de Cristo crucificado?
El padre y el hijo
A la figuración de la madre virgen le suceden la de los otros personajes: el hijo y el padre. José el carpintero, en el relato bíblico, se enamora de María y le ocurre lo peor que le puede pasar a un hombre: su novia está embarazada, y sabe que no es obra suya. Según la experiencia de la realidad sensible e inteligible José juzga, con toda certeza, que María su novia se acostó con otro hombre. Es terrible: debe repudiarla, pero al mismo tiempo siente que la quiere. Oscila de un extremo al otro. ¿Qué hace José? Lo mismo que hizo Adán en el Edén: se duerme y se pone a soñar como un bendito. En el sueño se le aparece el arcángel y le dice “José, no temas tomar a María como esposa porque es Dios quien ha concebido en ella”. Entonces se despierta contento, todo está resuelto, y se hace cargo de María como mujer suya, y también del hijo que ella tuvo con Dios. La familia entonces se convierte en la Sagrada Familia.
Luego José desaparece como personaje. El padre real es borrado del triángulo familiar, y José sólo es mencionado dos veces en el Nuevo Testamento: padre despreciado y no deseado por la esposa, e ignorado por el hijo. Dios insemina milagrosamente a María y su hijo será hijo de Dios. A partir de este hecho sagrado todo hijo cristiano tiene simultáneamente dos padres. Dos padres: el padre real, desvalorizado y excluído del Edipo, con el que su madre no cohabitó sexualmente: ¿porqué podría tener con él algún conflicto? Pero por otro lado, en lo inconsciente, tiene otro Padre (“adoptivo” lo llama san Agustín), que sería el verdadero, que lee en el deseo de la madre, quizás en sus ojos en el estadio del espejo.
Sucede que las madres cristianas tienen un hijo con dos hombres: en la realidad consciente, con el hombre que copulan pero, en lo inconsciente, al hijo lo tienen con el propio padre al que la madre dirige su deseo más profundo. Freud lo sabía claramente ("El marido nunca es más que un varón substituto, por así decir; nunca es el genuino”), pero en el imaginario cristiano esto se acentúa, se intercambia eficazmente al uno por el otro: el padre real queda descartado. El arrorró con el que arrullan a las muñecas las niñas cuando disputan con la madre por el mismo hombre, marido en un caso, padre en el otro, anuncia en el juego infantil este resultado que el cristianismo sacraliza y asume como verdadero en la fantasía colectiva y sagrada. Si las cosas suceden de este modo, podemos pensar que toda madre cristiana en algún lugar inconsciente se considera virgen, y así se ofrece como mujer a Dios-Padre, que concibe en su seno al Hijo. que será hijo de Dios, no del padre real, humillado y expulsado que toda mujer excluye cuando recupera el poder sobresaliente de engendrar un hijo y sentirse superior a ese hombre, no al único Hombre superior a la madre que fue su padre. La mujer no reconocida en su diferencia, no adquiere el pene al tener un hijo: sólo se hace más fuerte, a nivel inconsciente, en su lucha milenaria contra los hombres dominadores, pero instaura como Dios todopoderosos a su padre de la infancia que la amaba y seducía. Su deseo femenino se satisface sólo en lo inconsciente, pero sigue sometida a la realidad del patriarcado. Estamos más cerca de los casos que P. Aulagnier describía.
En el cristianismo esta fantasía encuentra su verificación aceptada en el plano del imaginario religioso. Aparece entonces la extraña figura de este Dios nuevo, interior y abstracto para el hijo, inmanente, Dios que la madre le ofrece bajo la figura de su Padre endiosado para que el hijo lo llene (a ese padre–esposo suyo) con sus propias cualidades absolutas que la madre le ofrece. Este Dios-Padre, que la madre cristiana le anuncia al hijo, ¿es el mismo Dios que el padre judío le anuncia al hijo? El padre real judío venera la existencia de ese Dios sólo trascendente que prolonga su figura. En el cristianismo es la madre la que le ofrece su propio padre como Dios al hijo, no la prolongación exaltada de su marido que el hijo judío convertirá en Dios, por culpa, luego de aniquilarlo en su fantasía.
Sacamos una conclusión que tiene que ver con el corte brutal que establece el cristianismo en esto que llamamos complejo parental cristiano. En realidad, el que oficia como Dios-Padre interno, como padre abstracto, ese padre que se resume en las condiciones de omnipresencia, de omnisapiencia, etc., que la teología enuncia con conceptos, en la realidad está construido con los contenidos clandestinizados y excluidos de la madre sexuada que, como hemos visto, deben serles asignados, ahora sublimados, al padre de ella. Es el padre de la madre el que ocupa el lugar de la divinidad en el cristianismo. El vacío de su ausencia reprimida queda por fin lleno y aceptado en el patriarcado cristiano: la Madre primera, ya unificada , se transmutó en Dios Padre. La Diosa se ha convertido en Dios. Aquí reside la operación más siniestra: los valores acogedores y cobijantes de la impronta sensible de la madre acogedora y sexuada han pasado a constituirse en la substancia del Dios masculino abstracto cristiano. La madre primera queda expropiada definitivamente como madre viva.
Para profundizar más aún el dominio sobre las mujeres, despreciadas en el cristianismo por temor a sus cuerpos deseantes, el imaginario religioso recurre a una transformación, como hemos visto, que le succiona la savia a las madres para –con esa substancia femenina– construir un dios masculino. Esto se lee en la nueva trinidad divina que suplanta a la trinidad edípica. El padre no es el padre real sino un Padre absolutizado, la madre en tanto Virgen es una Madre absolutizada y el Hijo también, identificado con Cristo, se vive a sí mismo como hijo de Dios, absoluto y eterno como la madre primera misma. Si no convence a los judíos de que es hijo de Dios, el delirio de la madre que le hizo creer que era hijo de Dios no cierra, morirá necesariamente y debe entonces hacer reverdecer en los otros el mismo contenido inconsciente: creer que el Padre es otro (el que le propone la madre). Pero como es el Hijo Eterno de Dios, debe necesariamente ir al muere para recuperar su sitio en el cielo, a la diestra de su Padre pero ocupando su lugar, regresivamente, en el vientre de su madre. Aquí reside la expropiación de la vida que se le arrebata al cristiano. Va al muere como quien retorna, al sacrificar su vida a Dios, al paraíso perdido clandestino: acepta la muerte en vida con la promesa de ese retorno eterno. Es una fantasía delirante que ha transmutado los tres términos de la estructura edípica clásica que Freud describe.
¿Qué complejo se analiza en el Edipo?
Esta configuración, en la que los tres términos se vuelven locos, no puede ser excluida del análisis psicoanalítico de un miembro de una familia occidental cristiana. No es posible seguir guiándose únicamente por el Edipo griego desarrollado por Freud en su forma típica, porque se deja de lado la trasmutación radical que esta cultura cristiana ha impuesto, con su imaginario trinitario, al desarrollo de las relaciones sociales.
San Pablo pregonó la circuncisión del corazón, reemplazando la circuncisión del prepucio en el pene judío por la castración de la víscera materna. El modelo cristiano encuentra su culminación acabada en ese extremo productor de hombres, machos viriles, que han matado a la madre verdadera, se han castrado el corazón sensible, y se han convertido en adalides de la racionalidad patriarcal del occidente cristiano, separado de todo contenido vital y humano. El sentido de la vida viene ahora desde la muerte.
Las figuras divinas son creaciones congruentes con las prácticas de una cultura histórica. Lo son por lo tanto las religiones politeístas paganas griega y romana, como lo es el judaísmo monoteísta. No se la puede entender sin recurrir a la historia de su desarrollo y a la realidada que organizan. Tampoco entonces puede entenderse la mitología cristiana sin recurrir a las sociedades y a las culturas que ha engendrado. Por lo tanto tampoco el complejo de Edipo puede ser entendido como una estructura invariable y única para toda cultura, que se desarrollaría linealmente en forma progresiva, de etapa en etapa, para terminar en el reconocimiento del asesinato primitivo por fin alcanzado en el cristianismo. Porque aún conservando esa hipótesis es preciso comprender que la religión cristiana constituye la distorsión más lograda para encubrir, de una manera mucho más profunda, ese sentido de la historia que Freud ha descubierto en el acceso paulatino al reconocimiento final del crimen primitivo, ese que está en el origen de la historia (patriarcal) de la humanidad: el asesinato del padre por los hijos. La expiación del hijo es incluida en una trama más compleja que el simple pago de una culpa al fin reconocida.
¿En qué se modificaría el complejo de Edipo si la dominación histórica del hombre sobre la mujer, llevada hasta el extremo límite en el patriarcalismo cristiano, se transformara en una relación de reconocimiento mutuo? ¿Las mujeres–madres seguirían tratando de ejercer su dominio sobre el fruto de sus vientres, como única manera de compensar con el poder sobre los hijos aquel que los hombres–padres, en las relaciones sociales, en el imaginario de la cultura y en el dominio religioso, ejercen sobre ellas?
Sólo una cultura que logre, por fin, reconocer el lugar de las mujeres–madres como semejantes y al mismo tiempo diferentes a los hombres, podrá lograr que en la infancia los niños no queden marcados por un enfrentamiento que determina las distancias y las distorsiones adultas, desde la pareja, pasando por las estructuras sociales y económicas, hasta las abstracciones racionales científicas. Podremos construir quizás modelos inéditos en la historia. Quizás la historia presente sólo encontrará el camino al reconocer su núcleo de dominación más escondido y profundo, para poder desde allí enfrentar las catástrofes inéditas que amenazan al mundo. Ahora que el cristianismo y el capitalismo financiero pretenden haber logrado su triunfo definitivo.