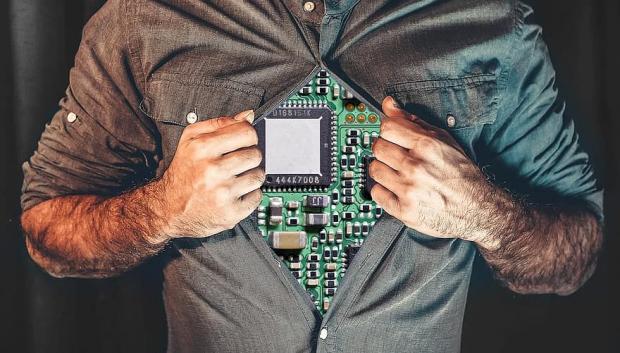Titulo
La tecnología y el sentido del trabajo
...Sería necesaria, pues, una disciplina psicológica especial [...] cuya tarea principal tendría que consistir en investigar nuestras relaciones con nuestro mundo de cosas y, por tanto, de aparatos; en ella entrarían también las relaciones de las cosas con nosotros. [...] Nos referimos ciertamente a la manera en que nos parece que somos tratados por las cosas.
Günther Anders, La obsolescencia del mundo humano, 1961
En lo que refiere al sueño -distópico para algunos, quizá deseable para otros- de una humanidad con mínimo contacto y enteramente mediatizada, la pandemia y el aislamiento, más que superar a la ficción, confirmaron ciertos pronósticos, y dieron a quienes abogan por ese futuro una sustantiva experiencia de poder.
Antes de que se pronosticase la mayor crisis económica de la historia del capitalismo como consecuencia de la pandemia por covid-19, venía augurándose una crisis terminal en el mundo laboral por la migración de la actividad económica hacia un entorno tecnológico enteramente prescindente de seres humanos. Este proceso está en curso y se conoce como “Cuarta Revolución Industrial”. Hoy no hace falta exacerbar tanto la imaginación para pensar cómo sería.
La humanidad se sumergió en un encierro hipermediatizado donde todo lo que podía hacerse virtual, se hizo virtual, y el carácter prescindible del cuerpo en la vida social cobró estatus de regla
Jerry Kaplan, un profesor de Stanford entre cuyos alumnos se encuentran algunos de los más exitosos y acaudalados entrepreneurs de Silicon Valley, sostenía en 2016 que esa inminente crisis exige reformular urgentemente los conceptos del trabajo y del empleo. La razón fundamental es la velocidad que ha adquirido el ciclo de innovación y obsolescencia de las máquinas, sin que medie ninguna previsión responsable de su impacto social, como no sea el cálculo de cuánto esperan ganar los gigantes del capitalismo digital.
La fuerza laboral no podrá adaptarse a semejante ritmo de cambio, asegura Kaplan, que está lejos de ser alguien preocupado por el destino de la clase obrera o de las masas explotadas. Si tienen intención de contener la debacle y no perder toda legitimidad social, sostiene, las compañías deberán hacerse cargo de mucha más gente de la que precisan y rotar su personal alternando entre salarios y seguros de capacitación.
Dicho sea, todo esto, para mostrar que el carácter prescindible del trabajo y del cuerpo humanos no es una fantasía distópica en el mundo que se viene, sino que está en la base del proyecto de poder de las elites.
Screen New Deal
La pandemia nos dio un pantallazo -literal- de ese futuro. La humanidad se sumergió en un encierro hipermediatizado donde todo lo que podía hacerse virtual (trabajo, clases, familia, amistad, sexo, amor, entretenimiento, comercio, política, atención médica, terapia) se hizo virtual, y el carácter prescindible del cuerpo en la vida social cobró estatus de regla.
En este sentido, la cuarentena -escribe la canadiense Naomi Klein- se transformó en un laboratorio en vivo a escala global para compañías como Google, Amazon, Netflix, Facebook, Microsoft y otras, que promueven lo que ya se da en llamar “Screen New Deal” o “New Deal de las pantallas”, rememorando aquella política intervencionista implementada en los años 30 para salir de la Gran Depresión.
Las funciones o tareas definidas desde el management no contemplan ni valoran el trabajo real, la resolución de problemas, la experiencia y otros aspectos cualitativos de la labor
Pero a diferencia de aquél, en que -como quedó grabado en el saber popular- se le pagaba a diez para que hicieran un pozo y luego a otros diez para que viniesen a taparlo, lo que las grandes tecnológicas buscan con este New Deal es que el grueso de la inversión estatal para salir de la crisis pandémica se vuelque en “economía del conocimiento”, es decir, en infraestructura tecnológica “inteligente”, adjetivo que en el lenguaje empresarial ya no se aplica a los seres humanos.
En un video donde propone sus ideas de modernización digital para el Estado de Nueva York, el ex CEO de Google Eric Schmidt -una de las caras visibles de este lobby de las tecnológicas para ser investidas como agentes de salvataje- se centra en la telesalud, el aprendizaje remoto y servicios de banda ancha que permitirán manejar todo vía internet (IoT, o “internet de las cosas”). “Para que no haya dudas de que los objetivos del ex CEO de Google eran puramente benevolentes”, cuenta Klein en su artículo, “su fondo de video presentaba un par de alas de ángel doradas enmarcadas.”
Edificios, aulas físicas-no-virtuales, oficinas, consultorios y tantas otras estructuras espaciales destinadas a albergar cuerpos humanos trabajando, corren el riesgo de desaparecer en medio de esta gigantesca ola. “El futuro que se está forjando a medida que los cuerpos acumulan las últimas semanas de aislamiento físico” no le hace lugar a este cualitativo deterioro de las relaciones humanas como una necesidad dolorosa para salvar vidas, señala Klein, “sino como un laboratorio vivo para un futuro permanente y altamente rentable sin contacto.”
Trabajador versus máquina
Esta imagen recurrente de lo humano desplazado por la máquina nos remite a dos situaciones. Una de ellas, si se quiere metafórica, es la invisibilización creciente del trabajo real -el trabajo vivo, como lo llama Christophe Dejours- en los esquemas de organización: las funciones o tareas definidas desde el management no contemplan ni valoran el trabajo real, la resolución de problemas, la experiencia y otros aspectos cualitativos de la labor. Todo se reduce a la eficacia y la evaluación individual del rendimiento. Y así la “gran máquina”, definida por un esquema de funcionamiento formal, es ciega ante la realidad del trabajo humano, fuente natural de satisfacciones y de sufrimientos.
Más concreta y literal es la referencia a los ludditas, aquel movimiento de artesanos ingleses que a comienzos del Siglo XIX arremetieron contra las grandes hiladoras a vapor, que los aventajaban en productividad y los desplazaban del mercado. Pocas chances tenían, sin duda, de frenar el progreso técnico con esa acción que hoy -con el diario del lunes, como suele decirse- se nos antoja tan ingenua. Y algo parecido sucede con quienes hoy se reivindican seguidores de aquellos militantes anti-máquina, promoviendo actitudes unilaterales de rechazo que parecen, en realidad, difíciles de sostener o incluso de formular con algo de coherencia.
Tenemos un problema con el capitalismo, pero también tenemos un problema con las máquinas. O al menos con algunas de ellas
Pero hay un aspecto menos entendido en aquel episodio de los ludditas, que pueden hacer que dejemos de verlos como dementes quijotes lanzándose contra los molinos de viento de la llanura manchega. Por cierto, no es que el peligro de quedar desplazados del mercado no debiera merecer enojo. Pero lo que esa innovación tecnológica venía a quitarles para siempre era su ser artesano. Esa primera revolución industrial supuso una cualitativa degradación del trabajo y del sentido del trabajo.
En esa revolución tecnológica, efectivamente, los trabajadores se ven despojados de los medios de producción y del producto final de su trabajo, que pasan a ser propiedad de sus dueños capitalistas. También el ser genérico del trabajador se pierde, porque ya no vive para trabajar por su felicidad, sino que trabaja para poder sobrevivir. Pero ese hecho -oportunamente caracterizado por Marx- no basta para explicar la degradación del trabajo que se produce con una determinada innovación tecnológica particular: falta la relación concreta entre la máquina y el cuerpo.
Las nuevas máquinas de comunicar a las que hoy permanecemos como atados, han combinado en una misma interfaz el dominio del trabajo y el del entretenimient
O, más concretamente -dirá Günther Anders, un visionario de las tecnologías actuales en la segunda mitad del siglo que pasó-, falta saber cómo queda configurada la relación de fuerzas entre el hombre y la máquina, y qué parte del trabajo le toca a cada uno.
Parece imposible no sentirse amedrentado al contemplar las ruedas gigantes de aquellos telares mecánicos a vapor, exhibidas hoy en el Museo de Ciencias de Londres. Esos colosos de acero ofrecen una imagen de potencia inconmensurable con la que puede brindar un ser humano o el más fuerte de los animales, que habían sido hasta entonces las únicas fuentes de energía motriz continua y controlable (los molinos de La Mancha, menos versátiles y susceptibles de control, dependían del capricho del viento). Anders intuye que desde ese momento de la historia, el trabajador ya se supo perdedor en la contienda con las máquinas.
Hasta entonces, el artesano se había servido de sus herramientas para hacerlas instrumento de su saber hacer, pero el funcionamiento de las nuevas máquinas obedecía a una causalidad propia a la que el operario debería adaptarse; ergo, la relación de dominio se invertía. Es la máquina -ideada y puesta a funcionar por una mente ajena, que no participa del proceso productivo- la que pasa a organizar el trabajo humano, destinado a adaptarse a su ritmo y a servirla. Las visiones del capitalismo industrial como sistema son, en general, metáforas basadas en esa relación primigenia del cuerpo con esas máquinas.
Pero no sólo del capitalismo, ya que esas mismas modalidades de trabajo fueron implementadas en su momento en los países del bloque socialista. El grado de alienación y disociación cuerpo-mente que produce el trabajo en una cinta mecánica de producción en serie -inmortalizado por Chaplin en Tiempos Modernos- parece imposible de conciliar con la idea del trabajo como fuente de realización: probablemente, una civilización que privilegiase ese sentido antropológico del trabajo humano, antes que el mero rendimiento productivo, nunca hubiese inventado esas máquinas, o no las hubiera considerado un progreso técnico. Entonces, tenemos un problema con el capitalismo, pero también tenemos un problema con las máquinas. O al menos con algunas de ellas.
Convivir es difícil
Günther Anders empezó a escribir su ensayo La obsolescencia del mundo humano en 1959, asombrado ante el espectáculo -recurrente, según le habían dicho- de un hombre que golpeaba furiosamente a una máquina tragamonedas en una sala de juegos en Yokohama (Japón), a la salida del trabajo. ¿Qué le sucede? ¿A qué puede deberse tanta furia contra una máquina? Concluía que esa acción violenta -cobarde, al fin y al cabo- era una forma de desquitarse del sometimiento impuesto por las máquinas a las que debía servir en sus horas de trabajo. Asimismo, ese odio parece tener la misma fuerza que atrae a él y a tantos otros hacia las tragamonedas cada día de sus vidas a la salida de sus jornadas de trabajo.
Las nuevas máquinas de comunicar a las que hoy permanecemos como atados, han combinado en una misma interfaz el dominio del trabajo y el del entretenimiento, con lo que no resulta extraño que ejerzan ese magnetismo que parece colocarlas en el centro de la existencia. En Modo cyborg, César Hazaki indaga en la manera en que las máquinas de hoy acaparan la energía libidinal de sus usuarios, que en ocasiones establecen con ellas auténticas relaciones que sólo pueden definirse como de auténtico enamoramiento. Enamoramiento que, al dirigirse hacia una cosa inanimada -como sostenía Freud- genera, en la misma medida, un empobrecimiento del yo.
El entorno tecnológico ejerce sobre la psiquis formas nuevas de dominio que no se reducen a lo simbólico, ni pueden ser enteramente aprehendidas apelando a lo metafórico
Hay que decir que las máquinas tienden a disimular cada vez mejor su condición de simples objetos, y que en el filme Her, la fantasía del oficinista que adopta como pareja a una computadora se queda corta como fantasía. En Japón, donde empieza a usarse tener una pareja virtual (entiéndase: no lejana ni remota, sino creada por computadora), se ensaya también la aplicación de dóciles mascotas-robot, que simulan la textura y la complexión de los perros y gatos de verdad, para mitigar la soledad de las personas recluidas en instituciones geriátricas.
Pero la in-corporación de estas máquinas en la intimidad, más allá de casos (hoy) extremos pero que en el futuro quizá sean habituales, como el de las compañías suecas que instalan microchips subcutáneos a sus empleados, tal cual comenta Hazaki, lleva a la ocupación de roles constitutivos en la autopercepción corporal. Eso se ve en el típico juego de los y las adolescentes en solitario frente al espejo, que hoy suman a un nuevo integrante: el smartphone.
¿Deberíamos seguir viendo a estas máquinas -inteligentes y conectadas a internet- como “herramientas” de las que nos servimos, del mismo modo que nos servimos del cuchillo y el tenedor al comer, o del mismo modo en que se sirve de sus herramientas el artesano? No, al menos que nos decidamos a dar cuenta seriamente, de manera recíproca, de qué hacen estas máquinas con nosotros.
La hipótesis de que poco a poco vamos incorporándolas a modo de prótesis, aunque suena plausible, tropieza con el mismo problema: no tenemos entero dominio de ellas; incluso tienen el poder de hacernos manejables.
Lo más sensato parece ser lo que menos sensato suena: pensarlas como entidades independientes de nosotros con las que tenemos que convivir, en cuyo caso -desde luego- es mejor llevarse bien. Y si sentimos que esto nos lleva peligrosamente al borde de las supersticiones animistas, en las que los objetos inanimados eran dotados de “espíritu” -palabra que no tiene correlato en términos de la ciencia actual-, debemos ver si eso es muestra de lo errado de nuestro pensar, o si más bien es prueba de que el suelo de la Razón -y del dominio de la naturaleza- se nos ha ido definitivamente de las manos, y es preciso barajar y dar de nuevo.
Así como en la terapia psicoanalítica el sujeto descubre (y lo experimenta corporalmente) que la presión, la intrusión o el abandono sufridos en la infancia no son meras metáforas de su padecimiento actual, sino fuerzas concretas que operan en su presente, parece evidente que el entorno tecnológico ejerce sobre la psiquis formas nuevas de dominio que no se reducen a lo simbólico, ni pueden ser enteramente aprehendidas apelando a lo metafórico. Si la infraestructura tecnológica y su configuración de poder son el soporte de relaciones sociales de dominación, entonces necesariamente hay un correlato de esa dominación operando directamente sobre el individuo y su entorno, sobre su cuerpo y su hacer, sobre su vida intelectual y afectiva.
Para poder hacerlos visibles es preciso abandonar, en primer lugar, la ideología del progreso. Sobre todo, cuando se trata de un progreso sin nosotros.
Referencias
Anders, Günther, La obsolescencia del hombre, Vol. 2, Sobre la destrucción de la vida en la época de la tercera revolución industrial; Valencia, Pre-Textos, 2011.
Dejours, Christophe, Trabajo vivo, Tomo I. Sexualidad y trabajo, Topía, 2012.
Hazaki, César, Modo Cyborg, Topía, 2019.
Kaplan, Jerry, Abstenerse humanos. Guía para la riqueza y el trabajo en la era de la inteligencia artificial, Barcelona, TEELL, 2016.
Klein, Naomi, “Distopía de alta tecnología: la receta que se gesta en Nueva York para el post-coronavirus”; Lavaca.org, 26/05/2020. En: https://www.lavaca.org/notas/la-distopia-de-alta-tecnologia-post-coronavirus/?fbclid=IwAR0uqAcv_LMKwFm05zsXg_iEibD1WHFjy1qfl6opgQLv2K_cIeQ88PFHqiQ