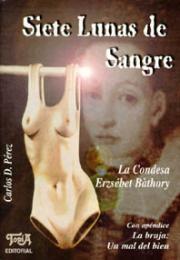Titulo
Locura y normalidad
Comenzaré por una aproximación lexicológica que habilite algunas disquisiciones relativas a los dos términos del título. Contra lo que podría suponerse, la etimología de “loco” poco aporta a la raíz del concepto; según el diccionario de Corominas, es una palabra propia del castellano y del portugués louco, procedente de laucu, de origen indeterminable, quizá se remonte al árabe, donde láuca, láuq -femenino y plural del adjetivo alwaq- se emplea para aplicarle a alguien el mote de tonto... o loco. Es probable que esta vacilante inferencia sea adecuada; Foucault consigna, en Historia de la locura en la época clásica[1], que los árabes tuvieron tempranamente hospitales para locos, quizá ya en el siglo VII en Fez, quizá también en Bagdad a fines del XII y seguramente poco después en El Cairo, con una concepción de avanzada en los tratamientos, consistentes en iniciar a los internados en la música y la danza, quienes además asistían a espectáculos y audiciones de relatos fantásticos. Cuando en 1425 se creó en Zaragoza un hospital para insensatos, radicalmente distinto de los del resto de Europa, presumiblemente contó con la feliz inspiración en aquellos de los árabes: carecían de clausura y albergaban pacientes de diversos órdenes culturales y países, a quienes se procuraba cultivar en espíritu con tareas como la vendimia y la recolección de olivos.
Continuemos con el diccionario, ahora el enciclopédico, que diagnostica al loco como un ser de poco juicio o carente de razón. En tren de sumar significados, por si alguna deuda chica sin querer se le ha olvidado, agrega que se trata de lo disparatado, imprudente, de lo que excede algo presumible u ordinario. La suerte puede ser loca, arriesgan los enciclopédicos, si una brújula pierde el magnetismo de su norte, si las poleas o ruedas de un artefacto giran alocadamente. Y resulta -esto no lo estipula el diccionario- que según el Génesis y la sabiduría tanguera, el loco desatino tiene alma de mujer: “Milonguera, bullanguera que la vas del alma de loca” se le dice, declinando en dos por cuatro, a una heredera de Eva. Con lacónico pesimismo, Discépolo hizo equivaler la suerte a la condición femenina en “cuando la suerte, que es grela, fallando y fallando te largue parao…”; si fuera la suerte sin más se trataría de ausencia de orientación razonable, pero si es mujer discepoliana se la increpa: “Quién sos que no puedo salvarme, muñeca maldita, castigo de Dios”, afirmación lindante con el satanismo que campea en el Malleus Maleficarum, libro de obsesionada doctrina de los inquisidores en la persecución de las brujas. Afortunadamente, el tango no siempre es así; Rivero jugó sus fichas a favor de la insensatez femenina al cantar (no conozco otra versión del tema, la suya es excelente): “Tirate un lance, la suerte es loca como la boca de una mujer”.
Resulta fácil, por el contrario, inferir que la normalidad está sujeta a una razón que no juega, que estipula sus normas sin mediación de locuras ni tonterías, sin disparates; una razón juiciosa, presumible, con su norte asentado por prudente consenso.
No obstante, el sur también existe. Quien quiera ver desarrollado con impar rigor las relaciones entre razón y locura, es decir, producción inconsciente, puede leer o releer La interpretación de los sueños. Aquí me limitaré al elocuente ejemplo de alguien que sabía jugar con las normas de la razón: hace tiempo, en una universidad londinense se produjo un académico tumulto cuando un profesor de física quería ponerle un cero al examen de un alumno pero éste reclamaba la nota máxima, y la dilemática situación fue arbitrada por un científico de nota, Sir Ernest Rutheford, Presidente de la Royal Academy y recipiente del Premio Nobel de Física, quien luego del episodio redactó lo siguiente[2]: “Hace un tiempo recibí la llamada de un colega. Estaba por ponerle un cero a un estudiante que pretendía la nota máxima. El instructor y el estudiante convinieron en llamar a un árbitro, y fui seleccionado. Leí la pregunta del examen: “Muestre cómo es posible medir la altura de un edificio alto con la ayuda de un barómetro”. El estudiante había contestado: “Lleve el barómetro a la punta del edificio, átele una soga larga, bájelo hasta el suelo y súbalo midiendo la longitud de la cuerda: ésa es la altura del edificio”. El estudiante tenía un argumento fuerte para la mejor nota, ya que había contestado la pregunta completa y correctamente. Por otra parte, si se le daba un diez podría contribuir a una alta calificación en su curso de física y certificar su competencia en la materia, que su contestación no confirmaba. Sugerí que el estudiante tuviera otra oportunidad: le di 6 minutos para contestar la pregunta con la condición de que la respuesta mostrara algún conocimiento de física. Después de 5 minutos no había escrito nada. Le pregunté si se daba por vencido, pero me dijo que tenía muchas respuestas; sólo estaba eligiendo la mejor. Disculpándome por interrumpirlo, le pedí que continuara. En el siguiente minuto escribió su respuesta: “Tome el barómetro, llévelo a la punta del edificio e inclínese al borde del techo. Deje caer el barómetro, tomando el tiempo de caída con un cronómetro. Después, usando la fórmula x=1/2*a*t¨2 calcule la altura del edificio”. En ese punto, le pregunté a mi colega si abandonaba. Estuvo de acuerdo y le dio una muy buena nota. Saliendo de la oficina de mi colega, recordé que el estudiante había dicho que tenía otras respuestas, así que le pregunté por ellas.
-Bueno -dijo-, hay muchas maneras. Por ejemplo, podría sacar al aire libre el barómetro en un día soleado, medir la altura del barómetro y la de su sombra, y la sombra del edificio, y usando una simple relación de proporcionalidad determinar la altura del edificio.
-Bien. ¿Y las otras?
-Sí, hay un método muy básico que le va a gustar. Puede tomar el barómetro y empezar a subir las escaleras; a medida que las sube, marca la longitud del barómetro en las paredes; después cuenta las marcas, y eso le dará la altura del edificio en unidades barómetro. Un método muy directo, por supuesto. Si quiere algo más sofisticado, puede atar el barómetro a una soga, hacerlo oscilar como un péndulo, y determinar el valor de la gravedad “g” a nivel de la calle y en la punta del edificio; de la diferencia entre los valores de “g” podría calcularse, en principio, la altura del edificio. En esa misma dirección, podría llevar el barómetro a la punta del edificio, atarle una soga larga hasta que casi llegue a la calle y hacerlo oscilar como péndulo; podría calcular la altura usando el período de precesión. Finalmente, concluyó, hay muchos otros modos de resolver el problema. Probablemente el mejor sea llevar el barómetro al sótano y golpear la puerta del superintendente del edificio. Cuando éste conteste, usted le dice: “Señor superintendente, acá tiene un hermoso barómetro. Si me dice la altura del edificio se lo regalo”. A esa altura, le pregunté si realmente no conocía la respuesta convencional al problema. Admitió que sí, pero dijo que estaba harto de profesores tratando de enseñarle cómo debía pensar. El nombre del estudiante era Niels Bohr”.
A Ernest Rutheford se debe la demostración de que el átomo no es una porción de materia sólida sino que tiene un núcleo rodeado de electrones. Un curioso dato lo hace coincidir con Freud en algo: en 1909, la Clark University -USA- celebró su vigésimo aniversario con un ciclo de presentaciones a cargo de relevantes pensadores de distintas disciplinas; fue entonces que Freud pronunció las famosas cinco conferencias, y Rutheford integró el selecto grupo de disertantes. Niels Bohr, también Premio Nobel, lideró la Escuela de Copenhague; hizo importantes contribuciones a la mecánica cuántica, entre otras su interpretación probabilística. Cuando en 1958 Heisenberg y Pauli formularon una teoría de alto valor, se llevó a cabo en Nueva York una reunión con los mayores físicos del mundo para discutirla. Un periodista consignó este comentario de Bohr: “Yo aprendí que una teoría nueva, para ser útil tiene que parecer muy loca al principio, y esta teoría no me parece suficientemente loca”.
Espero resulte claro que la potencialidad creadora resulta una locura, un insulto para las mentes bienpensantes que estipulan cómo se debe pensar; los ejemplos abundan, he tomado uno, elocuente en las palabras de Bohr cuando afirma que una nueva teoría tiene como premisa su locura, la ruptura con el canon establecido. Pero la inversa no es válida: no toda “locura” está asistida de rigor inventivo, aquí es preciso afinar la estima. Si bien es cierto, como suele decirse, que “de poetas y de locos todos tenemos un poco”, también es cierto que los Rutheford, los Bohr, los Freud son escasos. La locura creativa requiere al menos dos laderos: talento y rigor. La normalidad, en cambio, abominando de la locura convierte al rigor en pertinaz obsecuencia, confundiéndolo con la aplicación sistemática de un dogma, e infiere talento en la repetición memorizada.
Así como, al decir de Goya, el sueño de la razón produce monstruos, el Demonio es escándalo Divino, el Mal un inmoral gemelo del Bien y una vez extrañada la tentación, el pecado de la gracia, la bruja es tortura del inquisidor; las derivaciones son incontables hasta dar con la dicotomía que nos ocupa, de la que Foucault expresa con precisión[3]: “La locura y el loco llegan a ser personajes importantes en su ambigüedad: amenaza y cosa ridícula, vertiginosa sinrazón del mundo y ridiculez menuda de los hombres... Si la locura arrastra a los hombres a una ceguera que los pierde, el loco, al contrario, recuerda a cada uno su verdad; en la comedia, donde cada personaje engaña a los otros y se engaña a sí mismo, el loco representa la comedia de segundo grado, el engaño del engaño”. Locura y normalidad, como las otras polaridades mentadas, se co-pertenecen como anverso y reverso disimétrico, no hay Demonio sin Dios ni Mal sin Bien, ni bruja sin inquisidor, ni perversión sin neurosis, ni inconsciente sin sistema represivo; cada uno es medida desfasada del otro en persistente, odiosa, erótica recusación.
No obstante, todo lo precedente ha entrado en un cono de sombras. Recordemos que en 1992 Francis Fukuyama publicó su libro El fin de la historia y el último hombre[4], de gran impacto en su momento, en el que de movida postula que la democracia liberal constituye “’el punto final de la evolución ideológica de la humanidad’, la ‘forma final de gobierno’ y que como tal marcaría ‘el fin de la historia’”, sin privarse de colocar la siguiente frase de Hegel como epígrafe del capítulo “La revolución liberal mundial”: “Nos hallamos en el umbral de una época importante, de un tiempo de fermento, cuando el espíritu da un salto adelante, trasciende su forma anterior y adopta una forma nueva. Toda la masa de representaciones anteriores, conceptos y vínculos que mantienen unido nuestro mundo, se disuelve y colapsa como una imagen en sueños. Se prepara una nueva fase del espíritu”. Obviamente, la expresión que Fukuyama hizo famosa trasciende el plano económico para involucrar las tensiones que a través de las épocas pusieron de relieve las antinomias, religiosas, morales, subjetivas como también socio-políticas. No me interesa discutir a este autor, sólo quiero señalar que es un grueso error hacer equivaler la muerte de Dios anunciada por Nietzsche -es decir, la cancelación de la metafísica-, la caída del Muro, la crisis política del marxismo, la frecuentemente anunciada muerte del psicoanálisis, el imperio del mercado como ilusoria ausencia de ideología. No obstante, los asocia la proclamada “caída de los ideales”, a la que se interpreta como fin de la Modernidad. La situación dista de ser sencilla, lo que sale por la puerta retorna, fragmentado, por múltiples ventanas. Doy un ejemplo sucinto: Nietzsche dedicó gran parte de su cavilación a poner en evidencia que no habiendo Verdad trascendente en la Idea, como Platón postulaba, y siendo el cristianismo un “platonismo para el pueblo” al creer en un Dios Verdadero, ese ideal resultaba cancelado, de allí el consiguiente nihilismo que examina en La voluntad de poder. Es cierto que el poder de la Iglesia, francamente menguado, se dedica poco más que a campañas contra los profilácticos y el aborto, a atacar la homosexualidad y a escamotear los curas paidófilos, últimos bastiones en su lucha contra el erotismo, pero a cambio nuestra época asiste a la proliferación de cultos que compran con ingente dinero los que fueran cines tradicionales para transformarlos en sus escenarios. Los ideales no han caído, sólo se han atomizado y por un efecto de rebote brotan como hongos a la sombra húmeda del empobrecimiento de las ideas. “El gran derrumbe de la razón moderna ha derivado de tal modo en una exaltación del particularismo, que ese particularismo es lo que paradójicamente unifica a la sociedad actual”, señala lúcidamente Sonia Jostic en un ensayo de sugerente título: “Postmodernidad o la fractura de la historia”[5].
Poco falta, tal vez nada para que personajes como Tinelli -impensado discípulo de Fukuyama, al menos en el “fin de la televisión”- tengan en sus manos las riendas de la escena y los sueños sean bailados en su programa acompañados de una abigarrada fauna de enanos políticos, vedettes siliconadas y personajes sin clasificación, de quienes el rating estipula que son o sean noticia.
En tanto, los medios de difusión llenan páginas con los promocionados -porque venden bien- cambios de paradigma, con la nueva sexualidad y no sé cuántas cosas más. Soy psicoanalista, y cuando alguien se atreve al diván y se deja guiar por el hilo de sus ocurrencias encuentro, sea cual fuere la condición social, cultural o generacional, una vez disipado el aturdimiento tecno-berreta, las inhibiciones, síntomas y angustias que Freud considerara en su momento, y casi nadie deja de preocuparse por la loca inseguridad que es vivir y casi todos quieren tener una prepotente razón. El problema es que la norma está tinellizada y el alma de loca se disfraza de Moria Casán. En fin, gases del orificio.
Carlos D. Pérez
Psicoanalista
correodecarlosperez [at] gmail.com
Notas
[1] I, pp. 187, 188. Fondo de Cultura Económica, México, 2006.
[2]Debo la cita a mi amigo Hernán Bonadeo, físico de profesión, quien la tradujo para mí de una revista científica inglesa.
[3]Historia de la locura en la época clásica, I, pp. 28, 29. Ibíd.
[4]Planeta, Buenos Aires.
[5]Inédito.