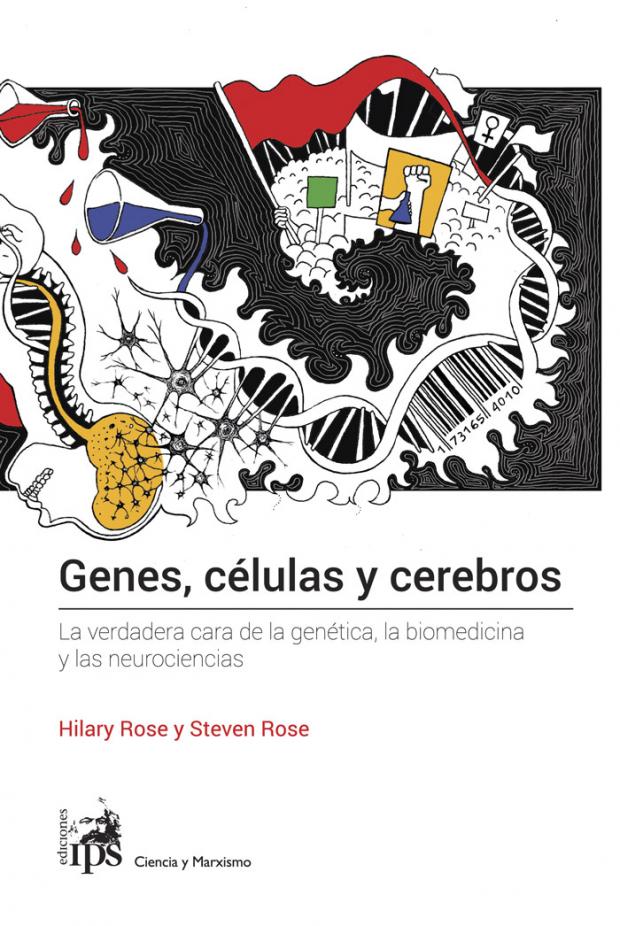Titulo
El irresistible ascenso de las neurotecnociencias
Este texto forma parte de un capítulo del libro Genes, células y cerebros. La verdadera cara de la genética, la biomedicina y las neurociencias, con el que Ediciones IPS inaugura su colección Ciencia y Marxismo. Los autores condensan las reflexiones que desde hace décadas vienen problematizando, desde un punto de vista anticapitalista y socialista, las relaciones entre ciencia y sociedad. Hilary y Steven Rose -socióloga feminista de la ciencia y neurobiólogo, respectivamente- son parte de una generación de científicos y científicas que, al compás de la Revolución cubana, la invasión soviética a Hungría, la guerra de Vietnam y la lucha del pueblo vietnamita en el marco de la Guerra Fría, participaron de la crítica antiimperialista y anticapitalista, así como de las luchas obreras y populares en los años ‘60 y ‘70 del siglo pasado, cuestionando al mismo tiempo al estalinismo. Y que emergieron globalmente denunciando el uso de la ciencia con fines bélicos por parte de los Estados imperialistas, pero fueron más allá para poner en cuestión la relación entre ciencia y capitalismo: el modo en que la producción científica es mercantilizada y utilizada para beneficiar al capital y sus gobiernos, abonando al mismo tiempo una ideología conservadora. Desde su primer libro conjunto, Ciencia y Sociedad, publicado en 1969, los autores se propusieron problematizar esta relación, con particular énfasis en la crítica al reduccionismo biologicista en el caso de Steven y en la crítica feminista sobre el lugar de la mujer en el sistema de producción científico y sobre los sesgos ideológicos patriarcales en el de Hilary (del prólogo de Santiago Benítez-Vieyra y Juan Duarte). A continuación, publicamos un fragmento del capítulo 8.
Hasta la década de 1950, los psiquiatras de orientación biológica tenían pocos tratamientos a su disposición, y éstos eran brutales, poco sutiles y no específicos: el electroshock, las convulsiones inducidas con metrazol y el coma insulínico y, como último recurso, la lobotomía prefrontal. La invención de drogas psicotrópicas transformó la situación. Al apuntar a sistemas bioquímicos específicos en el cerebro, parecían ofrecer no solo un tratamiento sino también una explicación para el padecimiento que trataban. Sin embargo, el problema era, y sigue siendo, que no existe un marcador bioquímico o fisiológico obvio para el dolor psíquico, ninguna medida física como la presión sanguínea o un nivel elevado de azúcar en la sangre. No se verifica ninguna anormalidad clara en el cerebro. Si se pudiera encontrar dicho biomarcador, los psiquiatras podrían avanzar más allá del diagnóstico en función del comportamiento observado y las descripciones fenomenológicas, y basarse en cambio en una prueba bioquímica. Idealmente, la detección sería a partir de un simple cambio de color, como sucede en las pruebas Clinistix cuando detectan niveles elevados de azúcar en la sangre, síntoma de diabetes. Por un tiempo, los psiquiatras pensaron que se podría crear un equivalente del Clinistix, una prueba para medir la actividad de las enzimas involucradas en el metabolismo de la serotonina en las plaquetas de la sangre, que serviría para diagnosticar la depresión. Pero la esperanza pronto se desvaneció. Durante décadas, los psiquiatras trataron de identificar sustancias peculiares en la sangre o la orina de las personas esquizofrénicas, pero este esfuerzo redundó en la identificación de signos completamente engañosos, como el metabolito encontrado en la orina, que resultó ser un subproducto de las excesivas cantidades de té que los pacientes psiquiátricos bebían en el hospital. El intento reduccionista de la psiquiatría biológica de usar la orina de los esquizofrénicos como factor de detección tuvo corta vida.
La mayoría de los psicotrópicos occidentales fueron descubiertos empíricamente: no había teoría que diera cuenta de su eficacia
En ausencia de tales medidas físicas, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA por sus siglas en inglés) creó una “biblia” de los psiquiatras, el Manual Diagnóstico y Estadístico (DSM), de cuyas ventas la APA obtiene un rédito considerable.1 Fue publicado por primera vez en 1952 y ya va por su quinta revisión. Es esencialmente un catálogo descriptivo de signos y síntomas que son la base de la clasificación de las enfermedades mentales y del sistema nervioso, categorías a menudo influenciadas por los valores raciales y de género de los propios psiquiatras. No es raro que esto haya resultado en un diagnóstico incorrecto y un tratamiento carente de eficacia. Un claro ejemplo de esto fue clasificar a las mujeres menopáusicas como personas patológicamente ansiosas y deprimidas, lo que dio lugar a la prescripción generalizada de diazepam, una droga muy adictiva. La homosexualidad, originalmente clasificada por el DSM como un trastorno, recién dejó de ser considerada una anormalidad en 1973, con el surgimiento de los movimientos de homosexuales y lesbianas, siendo eliminada de las ediciones posteriores del DSM. Los antiguos trastornos desaparecen, o bien les cambian el nombre. La disfunción cerebral mínima se ha convertido en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno de personalidad múltiple se ha convertido en el trastorno de identidad disociativo, la depresión maníaca se ha convertido en trastorno bipolar. Aparecen nuevos diagnósticos como trastorno de pánico y trastorno de estrés postraumático. Dependiendo de qué casillas estén marcadas, se hace un diagnóstico y se receta un medicamento. El manual tiene una fuerte impronta estadounidense. Por un lado, esto se expresa en la proliferación de trastornos como subproducto de la investigación psiquiátrica y, por el otro, en las exigencias de un sistema médico mercantilista a ultranza, que solo habilita a los médicos a brindar tratamiento siempre y cuando los síntomas que identifiquen estén cubiertos por un seguro médico.
Las drogas como el Prozac le hacen a una persona “mucho más que bien”. La felicidad encerrada en una píldora, algo así como la consumación de Un mundo feliz. Pero no es como lo pintan…
La historia del psicotrópico más antiguo, la clorpromazina (comercializada como Largactil en el Reino Unido y Torazina en los Estados Unidos), es un ejemplo típico. Es un derivado de un compuesto sintetizado originalmente por la compañía francesa Rhône-Poulenc como antihistamínico, y que se descubrió de forma casi accidental que tenía efectos calmantes en pacientes internados. Según un manual de psicología médica de los años sesenta, sus efectos iban desde “aliviar... la inquietud de la demencia senil, la agitación de la melancolía involuntaria, la emoción de la hipomanía” hasta la “remisión de delirios y alucinaciones”. En 1954, Smith, Kline & French compró los derechos de comercialización y se la utilizó para tratar la esquizofrenia y la manía; en el transcurso de una década había sido administrada a 50 millones de pacientes en todo el mundo. Solo más tarde se reconoció que la clorpromazina producía daño cerebral duradero y un trastorno motor severo, discinesia tardía, conocida por los pacientes psiquiátricos y el personal hospitalario como “el paso del Largactil”. No obstante ello, su uso inauguró la nueva era de los psicotrópicos. Como dijo un psiquiatra biologicista en una reunión de padres realizada en Estados Unidos (en la que Steven también era orador), la tarea era comprender cómo “una molécula trastornada causa una mente enferma”.
No hay evidencia de que las personas diagnosticadas con trastornos psiquiátricos tengan afectada la función neurotransmisora del cerebro: es nada más que una inferencia hecha a partir del efecto de los fármacos
Pronto siguieron los tranquilizantes, los antidepresivos y los ansiolíticos. Algunos fueron descubiertos casi accidentalmente por químicos que experimentaban al azar en el laboratorio, como había sucedido con el LSD. Otros fueron el resultado de la biopiratería farmacéutica, que explotó el conocimiento de los pueblos no industrializados sobre los efectos terapéuticos de ciertas plantas. El antipsicótico reserpina, derivado del arbusto Rauwolfia -parte del arsenal terapéutico de la medicina ayurvédica- se encuentra entre los ejemplos más conocidos.
Como sucedió con la clorpromazina, la mayoría de los psicotrópicos occidentales fueron descubiertos empíricamente: no había teoría que diera cuenta de su eficacia. Siguiendo el procedimiento biomédico habitual, los farmacólogos probaban los efectos de los fármacos en animales de laboratorio, principalmente ratas, para saber por qué producían un efecto en particular. Resultó que muchas de las drogas interferían el funcionamiento de los neurotransmisores, las moléculas que transportan las señales de una célula nerviosa a otra en el cerebro. La conclusión simplista a la que arribaron fue, por lo tanto, que el propio trastorno psiquiátrico era subproducto de un mal funcionamiento de los sistemas de neurotransmisión, que los medicamentos rectificaban. La depresión, por ejemplo, podría ser causada por un exceso o falta de neurotransmisores en regiones clave del cerebro. Para probar esto más a fondo, los investigadores comenzaron a desarrollar experimentos con animales que imitaban, en cierto modo, el trastorno en los humanos. Esto no es demasiado difícil de lograr en enfermedades que son directamente neurológicas. Si cortamos el suministro de sangre a ciertas regiones del cerebro de la rata, vamos a producir el equivalente a un infarto cerebral. Si destruimos neuronas de la sustancia negra, lograremos inducir el mal de Parkinson. Sin embargo, hacer que las ratas caigan en la depresión, o muestren síntomas de ansiedad o esquizofrenia es algo más complicado, y se emplean técnicas tan extremas (tales como el electroshock a intervalos regulares) que extrapolar los hallazgos a los trastornos humanos se torna algo parecido a un acto de fe. Sin embargo, estas dificultades fueron consideradas irrelevantes, ya que ahora se podrían probar los potenciales medicamentos en estos animales con ansiedad o depresión inducida, y si lograban aliviar los síntomas, podrían ser probados en seres humanos.
A lo largo de las décadas, a medida que los expertos en neurofarmacología y los neurofisiólogos fueron descubriendo más y más neurotransmisores, presenciamos un desfile de moléculas que se fueron poniendo de moda merced a la industria farmacéutica: acetilcolina, glutamato, dopamina, noradrenalina, ácido gamma-aminobutírico y endorfinas. La serotonina ha sido la estrella en ascenso desde la década de 1980, un neurotransmisor que modulan el Prozac fabricado por Eli Lilly y el Seroxat de GlaxoSmithKline. Al igual que la clorpromazina en la década de 1950, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (SSRIs, por sus siglas en inglés) se convirtieron en los nuevos medicamentos milagrosos. Según algunos de sus defensores incondicionales, como Peter Kramer, las drogas como el Prozac le hacen a una persona “mucho más que bien”.2 La felicidad encerrada en una píldora, algo así como la consumación de Un mundo feliz. Pero no es como lo pintan…
Cuando comenzó a acumularse la evidencia de que los medicamentos que modulan un único neurotransmisor no eran muy efectivos, la teoría cambió: ¿quizá el problema está en el equilibrio entre diferentes neurotransmisores? Se desarrollaron entonces nuevos cócteles de fármacos, como los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina (SNRIs, por sus siglas en inglés). El problema con ambas teorías es que no hay evidencia de que las personas diagnosticadas con trastornos psiquiátricos tengan afectada la función neurotransmisora del cerebro: es nada más que una inferencia hecha a partir del efecto de los fármacos, que ciertamente tienen efectos importantes en los sistemas de neurotransmisión. Los sistemas vivos son resilientes y responden a ataques externos reorganizando su bioquímica celular. Así, las neuronas responden a la administración de medicamentos a largo plazo mediante cambios duraderos en la eficacia de los neurotransmisores que modulan los medicamentos. Esto puede acarrear graves consecuencias iatrogénicas, aunque no tan extremas como las provocadas por la clorpromazina.
La evidencia parece demostrar que el aumento en los diagnósticos psiquiátricos puede ser, en parte, una consecuencia del uso a largo plazo de tales medicamentos. Cuando se diagnosticaron por primera vez padecimientos como la depresión y la esquizofrenia, en el siglo pasado, eran episodios típicamente cortos, que remitían y no se repetían. Hoy en día, se las considera enfermedades crónicas y persistentes, que a menudo comienzan en niños muy pequeños y se repiten a lo largo de la vida.3 Algunos críticos como David Healy, Profesor de Psicología Médica de Cardiff, también sostienen que la gran industria farmacéutica ha estado expandiendo su propio mercado en connivencia con la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, ampliando la cantidad y variedad de cuadros diagnósticos existentes para luego crear los medicamentos correspondientes. Cuando caduca la patente de la droga que se usa para determinado cuadro clínico, se le puede cambiar la etiqueta al medicamento y patentarlo para usarlo en otra patología. Healy señala, en particular, el aumento en los diagnósticos de trastorno de pánico en los Estados Unidos después del atentado a las Torres Gemelas, lo que condujo a que medicamentos más viejos fueran reetiquetados como ansiolíticos.4
Ciertamente, durante la última década ha aumentado la evidencia de mala praxis por parte de las compañías farmacéuticas en el testeo y comercialización de los medicamentos. Se ha descubierto que algunos artículos de investigación aparentemente escritos (o coescritos) por reconocidos científicos académicos y clínicos han sido escritos por las propias compañías. Se ha demostrado que algunos psiquiatras, académicos de primer orden, reciben pagos encubiertos de las compañías farmacéuticas, las cuales les pagan para que sean “líderes de opinión clave” y den charlas con un guión escrito por las compañías. Como reacción frente a esto, las revistas de renombre han insistido en que los autores declaren sus intereses económicos, pero las propias revistas son tentadas a publicar informes favorables sobre pruebas de ciertos fármacos, ya que las compañías farmacéuticas pagan miles de reimpresiones de esos artículos para distribuirlas entre los médicos clínicos. Los ensayos clínicos realizados por las compañías siempre hacen hincapié en la superioridad del fármaco que fue sometido a prueba frente al placebo o los productos rivales. Los datos negativos y las reacciones adversas se minimizan o suprimen.
Durante la última década ha aumentado la evidencia de mala praxis por parte de las compañías farmacéuticas en el testeo y comercialización de los medicamentos
A menudo, los resultados negativos solo han salido a la luz cuando el Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica (NICE por sus siglas en inglés), ha solicitado todos los datos para realizar el denominado “meta-análisis”. Los escándalos, ampliamente documentados por Healy, llevaron al ex editor del British Medical Journal, Richard Smith, a pedir que todos los ensayos de este tipo fueran financiados públicamente y publicados abiertamente.5 Como era de esperar, a la industria farmacéutica nunca le gustó el NICE, ya que sus juicios sobre la eficacia de ciertas drogas para la salud y su relación calidad-precio (con el fin de controlar qué medicamentos podría prescribir el NHS) desbarataron sus intentos por aumentar las ventas. La respuesta del gobierno de coalición fue achicar el instituto: los consorcios de salud basados en el médico de cabecera -que son parte de la campaña para privatizar parcialmente al NHS- serían libres de ignorar al NICE y elegir qué prescribir. En una situación donde el mejor medicamento no siempre es el más barato, el mercado ejerce presión sobre los nuevos consorcios para maximizar las ganancias, no la calidad de la atención.
El problema fue que, a pesar de lo que dicen los anuncios publicitarios, la evidencia no se acumuló. Los meta-análisis realizados por el NICE mostraron que los SSRI no eran más efectivos que las generaciones anteriores de antidepresivos. Hubo informes sobre reacciones adversas, incluso sobre suicidio en niños.6 El Prozac enfrentó numerosas demandas judiciales en los Estados Unidos, hasta que Eli Lilly llegó a un acuerdo con los demandantes fuera del tribunal por un monto estimado en 50 millones dólares.7 Se descubrió que GlaxoSmithKline había ocultado la evidencia de los efectos adversos de su SSRI, Paxil. Un memorando interno de GSK afirmaba que “sería inaceptable incluir la declaración de que no tenía eficacia probada, ya que esto dañaría el perfil de la paroxetina”.8 En 2012, GSK recibió una multa de 2.900 millones de dólares por irregularidades en las ventas, por sobornar a los médicos y por publicar artículos engañosos en revistas médicas. Algunos funcionarios del gobierno norteamericano dijeron que ésta fue la mayor estafa cometida en el campo de la salud en toda la historia del país. A muchos pacientes les resultó difícil dejar el medicamento sin sufrir síntomas graves de abstinencia, información que también fue ocultada por las compañías. Peor aún, los meta-análisis mostraron que ninguno de los antidepresivos, viejos o nuevos, funcionó mucho mejor a largo plazo que los placebos. Quedó cada vez más claro que la teoría de que la enfermedad mental es provocada por trastornos en los neurotransmisores no estaba demostrada, en el mejor de los casos. Al igual que las muletas, los medicamentos pueden ser un apoyo para las personas que sufren dolor y angustia, aliviando los síntomas, pero sin abordar las causas. Y a pesar de todo, el número de personas diagnosticadas con depresión, trastorno bipolar y otros trastornos psiquiátricos sigue aumentando.
Notas
1. Fuera de los Estados Unidos, las enfermedades mentales y del sistema nervioso están incluidas en la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS, la CIE.
2. Kramer, P. D., Listening to Prozac, Penguin, 1993.
3. Whittaker, R., Anatomy of an Epidemic: Could Psychiatric Drugs be Fueling a Mental Illness Epidemic?, Random House, 2010.
4. Healy, D., “Psychopharmacology at the Interface Between the Market and the New Biology”, en Rees, D. y Rose, S. (eds.), The New Brain Sciences: Perils and Prospects, Cambridge University Press, 2004, pp. 232-48.
5. Smith, R., Ponencia brindada ante la Conferencia de la Organización Europea de Biología Molecular (EMBO por sus siglas en inglés) sobre trastornos mentales, noviembre de 2011.
6. Healy, D., Let Them Eat Prozac, Lorimer, 2003.
7. Cornwell, J., “The Prozac Story”, en Rees y Rose (eds.), op. cit., pp. 223-31.
8. Editorial, ‘Depressing Research’, The Lancet 363, 1335, 2004.