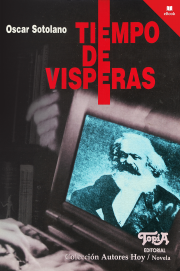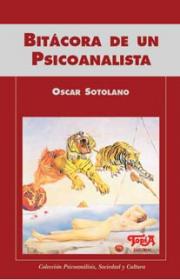Titulo
Anticorrupción, subjetividad rentista y despolitización
Pocas palabras se usan tanto, dicen tan poco y, aún así, son centrales al pensar hoy la vida social. Acabemos con la corrupción claman Carrió, los “indignados” europeos o las voces del FMI. De significado incierto, se lo asocia con la coima, pero es mucho más. Abarca desde un tipo de delito puntual a una práctica social generalizada. Desde la mácula regia de los funcionarios del Estado a lo que la opinión pública defina que sea. Además, se insiste en que siempre la hubo, hay y habrá; y en toda sociedad. Verdades que la historia avala pero no nos eximen de pensarla hoy.
Pues hoy la corrupción no es un tumor de un capitalismo anómalo al que se llama neoliberalismo, sino que está en el eje de la dinámica capitalista en todas sus formas por diversas que sean.
Por ello las críticas que desde voces del poder se le hacen a diario resultan sospechosas. Permiten suponer que no hay un malestar hijo de una ética del bien social en muchos de los que claman contra ella sino la presión del capital concentrado para no perder dinero que podría quedar en sus arcas. Sus exponentes académicos lo confirman. Shang Jin Wei, especialista del FMI sobre el tema es claro:
“el grado de incertidumbre inducido por la corrupción varía según cómo los funcionarios que piden comisiones están organizados”. Entonces “un funcionario en una posición monopolista en cuanto a maximizar la renta podría diseñar un plan de sobornos razonablemente transparente [¡sobornos razonablemente transparentes! ¡Vaya con el oxímoron!], con una seguridad aceptable en los resultados. Estaría claro a quién y cuánto habría que pagar y qué se debería esperar una vez efectuado el pago. […] [Pero esto no suele ocurrir. Proliferan burócratas diferentes con demandas de sobornos propias].[1] Así se pierde la “seguridad jurídica” del soborno previsible y reinan “la incertidumbre y la arbitrariedad”. Soborno con un funcionario, adelante, pero habiendo muchos, nadie garantiza la seguridad de la transacción. Esta es la matriz de muchas proclamas “éticas”. A ella remite la exigida “seguridad jurídica”. Aceptan una mesa entre monopolistas (del poder económico y del político, sin “advenedizos”) aunque su meta sea no compartir la ganancia con nadie. Para ello, invocan la inviable en tiempos de monopolio, ley de la oferta y la demanda, y recitan que esos fondos, bien usados, traerían enormes beneficios sociales. Enunciado teóricamente cierto que la realidad niega a diario: si el PBI sube, allí están ellos reclamando la parte que dicen les toca como deuda externa, subvenciones, eximiciones impositivas o ventajas legislativamente avaladas. Son los primeros en oponerse a la redistribución, y los beneficios nunca llegan. Es que hacer que la corrupción sea pensada por fuera de la lógica de los intereses de sus grandes beneficiarios como un tema moral es un éxito ideológico más de los que el capitalismo ha impuesto en la subjetividad de las grandes masas, devenidas “opinión pública”. Recordemos las coimas por la ley de De la Rúa: jaquea a varios funcionarios pero jamás rozó al lobby económico que impuso las coimas: ¿Para quienes trabajaron los coimeros? Esa es la pregunta que se elude.
La lógica del capital lleva a que su ideal sea el enriquecimiento privado (allende las demandas de una existencia digna). Ideal que actúa como meta vital (en su faz material y espiritual) de todos sus miembros; por eso, las prácticas que fieles a normas que avalen el ideal se realizan, no son tachadas de corruptas, porque no alteran la base de la ley instituida. Para esta sociedad, corruptos serán sólo aquéllos que transgredan las normas, nunca las normas mismas. Y la norma dice que la propiedad privada -no sólo la legítima de las viviendas familiares (que es la que menos se cumple, sino basta ver los millones de expropiados en el mundo a partir de la crisis de 2008), sino la de los grandes holdings, la de los enormes latifundios, la de los recursos naturales; ahora, hasta la de las moléculas de nuestro cuerpo- resulta un valor práctico, jurídico y simbólico superior, de hecho, que la vida misma de los humanos que habitamos el planeta. Leamos a otras voces: “Hay que luchar contra la corrupción, hay que controlarla”, dicen Schenone y Griess, dos especialistas afines al ideario del FMI que abordan la cuestión desde la ética cristiana, “pero” aclarando “que los intentos de controlarla no deberían ir más allá del punto en que las medidas adicionales generen más inconvenientes que los beneficios de evitar la corrupción” (negritas nuestras). Anticorrupción: bien… pero, please, ¡no tanta! Y siguen: “Hay sentidos importantes en que lo anterior resuena con una visión cristiana del hombre pecador. Los cristianos deberían afirmar que no existe un paraíso en la tierra. Aquí sólo somos peregrinos. La meta de nuestra vida no está aquí, sino allí, en el Reino Eterno de Dios. Nunca debemos olvidar el carácter provisorio de todas las realizaciones terrenas […]. Por eso, la prudencia es esencial para combatir la corrupción, ya que los intentos oficiales de matar al dragón pueden dar origen a bestias aún más intransigentes” (negritas nuestras)[2]
Es que la renta para el capitalismo no es un paso hacia el bienestar social, ni sólo hacia el poder (aunque la dimensión fálica que el poder encarna es un motor esencial de su dinámica), es una necesidad estructural del sistema para existir, que hace que la mente de los sujetos sea “pensada” por el Otro, Capital, promoviendo la narcisista y egoísta ficción de su “individualidad”.
“La subjetividad rentista” (así la llamamos aunque renta y ganancia sean cosas distintas) es el modo en que la tendencia a la acumulación que hace al capital se reinscriba en nuestra mente fomentando esa codicia tan humana; así, marcando nuestros actos allende nuestra voluntad o principios explícitos.
Porque la corrupción, la que aquí consideramos, la que señala el discurso social cuando ve corrupción en todo y en todos, no es un tema exclusivo de quienes detentan poderes asimétricos (económicos vs políticos -corruptores y corruptos alternativamente-) sino que se institucionaliza y así se naturaliza con la participación intersticial de todos los miembros en tanto todos detentamos en algún rincón de nuestra vida, por menor que sea, algún espacio de poder. La corrupción es una red, Deleuze diría rizomática, donde nadie queda afuera, y esto por razones que no fatalmente hacen al beneficio económico individual. Si bien circula entre el corruptor y el corrupto, se asienta sobre infinidad de lazos que le dan consistencia y que se coagulan en las dinámicas identitarias del conjunto social.
Así, hoy el acto corrupto no se limita a una acción acotada, no importa su frecuencia, sino que se infiltra en lo cotidiano a partir de las condiciones que el capitalismo le impone a toda la vida. El lucro, la subjetividad rentista, la idea de que ganar dinero es su centro, dejan pocos márgenes de maniobra a una población que busca sobrevivir material y simbólicamente. Su extensión abarca incluso a actores insospechados.
Al haberse impuesto la meta del lucro ínsita a la subjetividad rentista, se justifica a partir de ella cualquier acción que dentro de las leyes del sistema se realice en pos de lograrla. “Ganar dinero no tiene nada de malo”, “no me toquen la renta o el bolsillo”, son modos de decirlo. De tan obvio, cuestionarlo choca contra el más vulgar sentido común: todos podemos desearlo y es legítimo. La cuestión es que en condiciones capitalistas la riqueza social o individual se logra reproduciendo las exigencias que el sistema impone con su prepotencia estructural. Y esas exigencias sólo parcialmente son las de ganar dinero como valor de uso individual sino, de hecho, las de aportar a la reproducción del capital en tanto relación y valor social en las condiciones de extrema explotación del trabajo. Por ello, y éste es otro éxito del capital, ni los sectores más marginados se plantean ya el fin de la explotación, sino reinsertarse en el sistema como “microexplotadores” (tan micro como ser jefe de una pandilla de ladronzuelos de autoradios) o, al menos, lucir algún emblema de ese mundo otro. Así, incluso la justicia social o el ascenso social (nobles fines) devienen única meta, encorsetada en un sistema mortífero y suicida. El deseo emancipatorio ha caído como reclamo social, ahora importa la ganancia como expresión última y única de la libertad individual y la intimidad identificante.
Y aunque el eje luzca económico no se limita a ello. Pues aunque el que corrompe o es corrompido quieren dinero, éste jamás tiene una dimensión sólo económica, sino libidinal (dimensión fálica del dinero que otorga poder), en última instancia, identitaria. Se tiene para ser: poderoso, famoso, alguien para otros en un mundo donde el dinero devenido Capital ocupa un lugar hegemónico, pero no exclusivo. Es que el dinero hoy, lejos de su valor de uso, porta un plusvalor, vital para el yo de los sujetos. Así, cuando nos corrompemos (incluso en escalas nanométricas), lo hacemos por dinero o por emblemas identitarios (incluso de lucha contra el sistema) que nos otorgan una imagen (imagen de sí) que nos sostienen ante los duros avatares de la vida.
Entonces, lo central no está en el dinero como tal, sino en su valor identitario que, en las condiciones del capital, relanza su valor en la sociedad (es decir, no sólo para un sujeto) en forma exponencial. En esa dinámica retroalimentadora dinero-ideal-ser, la lógica del capital se fortalece (aunque el planeta tiemble). La legítima justificación del dinero como medio para comer, procurarse una vejez digna, cuidar el futuro de los hijos o darse algún “lujo” oculta la cuestión del ser de quien lo tiene y es teniéndolo. Su valor autoconservativo encubre su dimensión identificante. Desde este punto de vista, si el lucro (que se atribuye a un factor psicológico como la ambición) motoriza la trama corrupta, la identidad de los actores la estabiliza, coagula y naturaliza. Proceso que, por supuesto, usufructúa ese factor psicológico. De allí, condenar la corrupción desde la pura ética excluyendo las condiciones del sistema es yermo y falaz, muchas veces, hipócrita, tanto como condenarla desde la crítica al capitalismo omitiendo el vector ético y subjetivo en el que estamos implicados, como si cambiar el modo de producción y apropiación de los bienes sociales bastara para que se desvanezca.
Esta red de infinitos eslabones de corruptos, corruptores y “corrompibles” se forja entonces a partir de una peculiaridad bifronte de sus participantes: somos tanto agentes del acto corrupto como ojos de una red infinita de miradas que realimentan las diversas modalidades identitarias de todos; actores y/o espectadores instituyentes de identidad de los demás. Decimos el “corrompible” porque aún no ocupó el lugar de alguno de los dos agentes que motorizan el proceso, mas tiene, por su lugar en la estructura, la potencialidad para hacerlo, además de que es vital (desde esa posición de limbo, de estado de potencialidad eficaz) como estabilizador de las otras dos posiciones.
No hablamos de una potencialidad moral, de buenas o malas personas, de miserias psicológicas. Hablamos de sujetos que -dinamizados por un sistema cuya lógica nos aliena ocultándose, vía escisión del yo y desmentida, tras nuestras propias necesidades vitales- podemos ser corrompidos a partir de presiones identitarias de la constitución psíquica. Esa identidad-subjetividad que llamo rentista se instituye, entonces, tal como ocurre siempre con la identidad, de acuerdo a las condiciones epocales. Que alguien definan una cita amorosa como un buen o mal “negocio”. Que un/a enamorado/a titubeante diga no estar seguro/a de “invertir” en una historia sentimental, que el “costo” de una relación puede ser demasiado alto. Que nada “gana” yéndose a vivir con tal o cual. Que ignora si profundizar un vínculo amoroso le traerá o no “beneficios”, que una relación puede ser a pura “pérdida”, indican cómo la economía se ha apoderado de la vida social hasta teñir incluso el lenguaje íntimo del amor. El capital, su perfil utilitario, se ha adueñado de aquel romanticismo libre que una vez supo propiciar. El mercado reescribe hasta el lenguaje del amor y define identidades donde los vínculos parecen discutirse en el interior de los sujetos como en una reunión de accionistas. Que la dinámica del amor porfíe en su irracional sed de pasiones, goces y/o ternuras no evita que la época lo intente encorsetar con su chaleco de costo-beneficio. Nuestra intimidad se construye en y entre propuestas de modelos identificatorios propagados por los nuevos modos de circulación de mensajes, las nuevas maneras de inserción en el mundo del trabajo y por su recirculación como mercancía mediática entre los nuevos constructores de relatos que imperan en el mundo virtual de las imágenes publicitarias o televisivas de formato marquetinero. Nuestra identidad actual tiene un radical tinte econométrico y lo que “somos” se nos aparece indivisible de sus parámetros. Tal es su arraigo que ese lenguaje “de mercado” no nos perturba. En verdad, ni notamos su raigambre. Sin embargo, está allí interviniendo en nuestros deseos hasta en íntimos pliegues de nuestro ser. No decimos que el lenguaje económico en el amor lo vuelva “interesado”. En verdad, el amor interesado, el matrimonio por conveniencia, estuvo mucho más institucionalizado en las sociedades precapitalistas. Lo que decimos es que la matriz amorosa de los vínculos prestigia significantes que se naturalizan como si fueran inherentes a la práctica social. El amor hablado en lenguaje “de mercado” no hace del amor mercancía, sino que hace amorosos los significantes del mercado. Por una vía lateral legitima en el discurso social su prestigio imponiéndose como discurso en el universo del amor.
Entonces, si hablamos de una subjetividad rentista es porque nuestra identidad se construye no sólo por exigencias autoconservativas sino por la más importante cuestión que para el ser implica la preservación del yo, que se inscribe en el seno de los vínculos amorosos u odiosos entre padres, hijos, hermanos, amigos, parejas o conocidos que hoy habitan un promiscuo terreno económico-emocional de identificaciones cruzadas.
Quien no tiene no es, y hoy tener se asocia a mercancías de usufructo individual, ocasionalmente a valores de espesura moral-social. Cuando todos gritamos “no me toquen el bolsillo” el derecho de propiedad se apropia de nuestras vidas en tanto sujetos humanos, en desmedro de esa propiedad social que nos hace sujetos singulares (en verdad, una especie que sólo puede sobrevivir a condición de saberse solidaria).
Atribuir la corrupción a la codicia en tanto pecado o rasgo psicológico, vela el carácter exaltador que el capitalismo tiene de ese rasgo, y también que éste aumenta o disminuye según el tipo de lazo social (económico y simbólico) que un sistema promueva.
Por esto decimos que entender la corrupción exige considerar factores económico-identitarios. Ahora, tal vez, el título se justifique: La denuncia de la corrupción es estrecha si no toma en cuenta su matriz en el sistema dominante, la subjetividad rentista y su dimensión identitaria; y esa estrechez la restringe a una perspectiva moral que logra (a veces a conciencia) despolitizar el problema, sus causas, consecuencias y hasta, a veces, paradójicas expresiones de resistencia. Desconoce lo esencial: que el capitalismo es corruptor.
Oscar Sotolano
Psicoanalista
oscarsotolano [at] yahoo.com
Notas
[1] Shang Jin Wei, Why is corruption so much more taxing than tax? Arbitrariness kills. Working Paper 6255, National Bureau of Economic Research. 1997.
[2] O.Schenone y S.Gress, Teoría de la corrupción, en www. Acton University. 2008