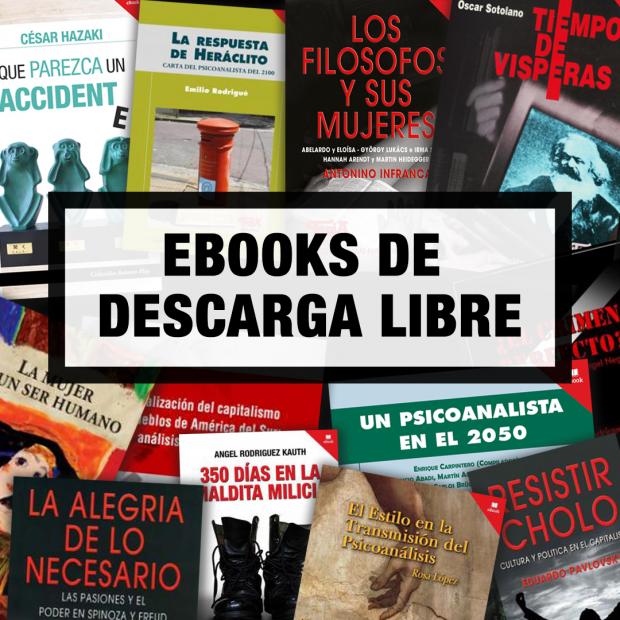Title
ELTANGO CAMBALACHE EN EL SIGLO XXI
Susana Frida Ragatke
susana.ragatke [at] topia.com.ar
Era un domingo del otoño del 2000, solitario para Elena como todos sus domingos.
Cruzó la ciudad para acercarse a recorrer el Abasto, guiada por las noticias sobre la recuperación del viejo barrio. Su abuelo Pascual le había contado muchas anécdotas de cuando atendía el puesto de frutas en el mercado, allá por el 50.
Parada en la esquina de Anchorena y la avenida Corrientes, iba a enfilar hacia la entrada del shopping, encuadrado por las imponentes arcadas del edificio original, que es lo único que conserva de su origen, el resto es arquitectura de actualidad. Pero su oído musical y su curiosidad la llevaron por la calle Anchorena, Sonaban los compases de “Cambalache”.
A unos cincuenta metros una rueda de gente, y en el centro dos porteños de los de entonces, entrados en años, con chambergo, pantalón y saco negros, uno sentado al pianito electrónico y el otro cantando y dando algunos pasos del famoso tango.
Detrás de los músicos, la vidriera de “La recova del abasto”, antiguo bar reconstituido, desde donde algunos miraban el espectáculo, bebiendo algo caliente.
En la rueda había parejas mayores, familias con chicos, algunos jóvenes y otros solitarios como Elena.. Todos danzaban pero en tiempos diferentes. Antes de retirarse o de pedir que tocaran un tema en especial, dejaban una moneda en la lata de las contribuciones,
Una señora de porte elegante, después de cuchichear alegremente con los músicos, salió a la pista con el cantor y se lucieron bailando una milonga.
Matizaron el repertorio tanguero con otros ritmos, un vals, una danza griega, una zamba y hasta música israelí, seguramente teniendo presente lo cosmopolita de este barrio. Y la gente se animaba bailando.
Elena sentía que la música la llevaba, y cedió a la tentación de dar unos cuantos pasos de un tango, sola. Recién después retrocedió y reconoció donde estaba.
Apenas cruzando la calle, las escalinatas y luces del shopping en una de sus entradas laterales, que en nada le evocaron el viejo mercado.
En la angosta transversal que salía a su derecha, una callecita peatonal recién terminada con bancos de plaza modernos, y el monumento a Carlos Gardel. Ahí erguido, en color dorado, de pie, con un rostro angelical y sonriente, le costó reconocerlo, pero las placas de homenaje fueron puestas para que nadie se confunda.
Mientras Elena recorrió algunos detalles, una mujer de cabello blanco, cubierta con un piloto gris y de caminar tembloroso, se acercó y en puntas de pie llegó hasta la plataforma para colocar con mucho cuidado dos claveles rojos entre los pies del “Zorzal Criollo”. Se quedó unos instantes con los ojos lagrimosos, y después se alejó con tanta lentitud como al llegar. Elena pensó que sería una eterna e inconsolable enamorada.
Dio una vuelta alrededor del monumento, y necesitó seguir investigando de dónde le venía una molesta sensación. Otra vez su curiosidad la ayudó.
Le llegó el turno a la ochava a espaldas de Gardel, y recordó un comentario acerca de que se reabrió el “Chanta Cuatro”. No es que lo hubiera conocido, pero su tío tanguero lo nombraba cuando ella era chica y su tía refunfuñaba - ¿Qué harás allí hasta tan tarde?- en tanto planchaba los delantales almidonados.
Se acercó y alejó varias veces para cerciorarse si entendía bien. ¿Abrieron el local, pero no encontraba la puerta y las ventanas no dejaban ver nada del interior? Recorrió la esquina de uno a otro extremo del frente del local y rozó con los dedos una tela firme con algo de metálico, que tenía pintadas sobre un fondo rosa viejo, la puerta, las ventanas y el cartel “Chanta Cuatro”.
¡No reabrieron el local, armaron una escenografía! ¿Y detrás del teatro que quedó? Se sintió anonadada, y no pudo más que quedarse con varias preguntas.
Sería ésta una de las tantas casas tomadas, en ruinas, pero refugio de algunos desahuciados sociales?
¿Si los desalojaron, qué habrán hecho? ¿Buscaron otro refugio, o andarán robando, o emborrachándose más que antes, o empujando a los chicos a la prostitución, o drogándose o muriéndose de frío los más viejos?
A Elena le desfilaban estos pensamientos como quien viera una película sobre la miseria de cualquier gran urbe, y se interrumpió cuando escuchó a través de la tela una vigorosa riña de gatos. Claro, los gatos se salvaron del desalojo, y se quedaron defendiendo sus respectivos territorios. Ya definida la oscuridad nocturna, Elena se fue alejando con todas estas impresiones.
Al año siguiente, Elena volvió, era una nochecita primaveral, y el “Chanta Cuatro” estaba abierto, instalado con todo lujo, menú de primer nivel, y un portero uniformado en la puerta, esperando los grupos de turistas, para los que se reabrió, no cabe la menor duda.
Elena, sintió enojo, y siguió caminando hacia las cuadras menos iluminadas, y mientras caminaba fantaseaba a aquellos mismos gatos haciendo la coreografía del primer espectáculo de tango con el que habían inaugurado el local.
Y a dos cuadras de allí tuvo que esquivar colchones malolientes en la vereda, risas y gemidos de borracheras. Ahí estaban algunos de los desahuciados.
Pero estas cuadras no están en el circuito turístico; pero sí en otro circuito imaginado por Elena, el de las correrías nocturnas de los mismos gatos, que en las noches de función se desplazan sigilosamente, tendiendo un lazo entre los viejos moradores, ahora sin techo y los nuevos visitantes del “Chanta....”