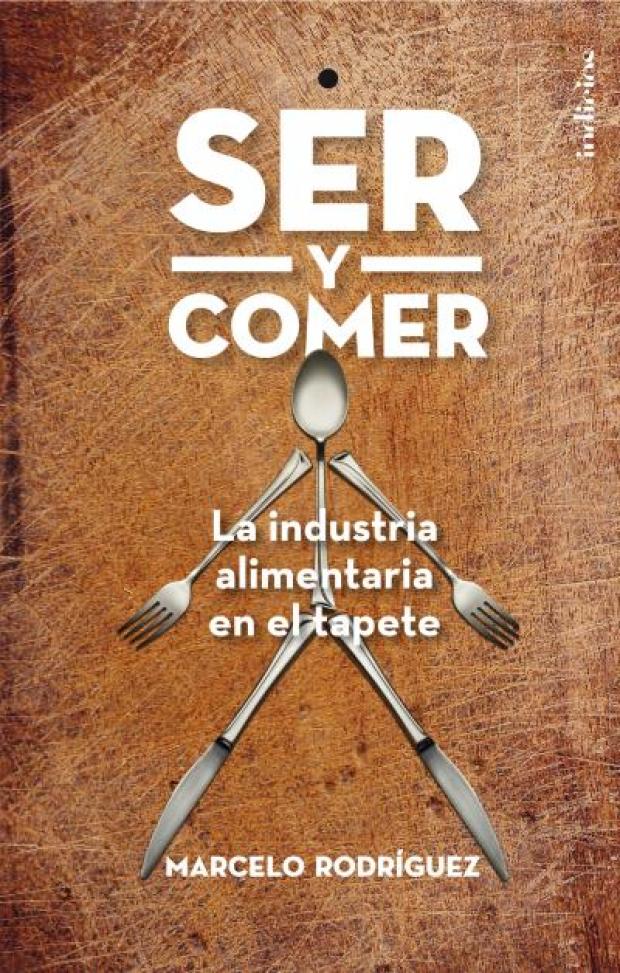Titulo
Dar en el blanco: Ser y comer. La industria alimentaria en el tapete
Con la lupa sobre los discursos sociales, la industria alimentaria y la epidemiología relacionada con el mal comer, Ser y comer indaga en las razones por las que, en este mundo en el que hay tanta comida como nunca antes en la historia, comer de manera sana se ha vuelto prácticamente un ideal imposible de cumplir. Su autor Marcelo Rodríguez nació en 1971, adquirió desde niño el vicio de la escritura y vive en Buenos Aires. Es Licenciado en Periodismo por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y publica desde fines del siglo pasado en diarios, revistas y medios digitales sobre temas relacionados con salud, ciencia y tecnología; entre muchos otros, en La Nación (Buenos Aires), La Voz del Interior (Córdoba), la edición en español de The Washington Times y Futuro, el suplemento de ciencia del diario Página/12. También colaboró en Topía. Publicó la novela En la ciudad de Las Artes (Eco Ediciones, 2006) y los ensayos narrativos Historia de la salud. Relatos sobre el cuerpo, la medicina y la enfermedad en Occidente (Capital Intelectual, 2011), e Historia de la inteligencia. Las neuronas, las computadoras y el fin de la sabiduría (Capital Intelectual, 2013).
No, no somos lo que comemos
En sólo 25 años, entre 1970 y 1995, la población urbana en América Latina se multiplicó a más del doble, mientras que la población rural en el mismo lapso creció menos de un tímido 6%. De la gleba al burgo. El mundo se aburguesó y, con él, sus hábitos alimentarios: Sobreabunda comida sin límites de estacionalidad. Los alimentos son modificados cada vez más en los procesos industriales y aparecen alimentos de diseño. Cuanto más conocemos sobre nutrición, menos idea tenemos sobre lo que nos estamos llevando a la boca, porque tenemos menos control sobre la infinidad de procesos necesarios para que cada componente de nuestro alimento llegue desde la tierra –de donde todo alimento surge en última instancia” hasta nuestras fauces.
Se ha dicho (y si no se ha dicho, lo decimos ahora) que existe suficiente buena literatura como para poder vivir sin tener que leer nunca libros malos, aquellos que la industria produce por el simple hecho de vender, de echar combustible en la rueda, y de los que, a la temporada siguiente, ya nadie se acuerda.
¿Existe suficiente buena comida en el mundo como para que nadie tenga que recurrir a la comida industrial, producida con la sola intención de vender sin que importe si es buena o no para comer?
Un secreto oriental
Nuestro sentido común e intuición imaginan que subsistimos como especie gracias a algún tipo de mecanismo innato capaz de reaccionar negativamente ante cualquier veneno que nos lleváramos a la boca.
Fisiólogos y neurobiólogos aún buscan saber si eso es así. Como en nuestras papilas tenemos básicamente seis tipos de quimiorreceptores (proteínas que transmiten los diferentes impulsos gustativos), los gustos que percibimos son seis. Uno es el “graso”, que según descubrió el alemán Meyerhof en 2011 es un gusto en sí mismo y no sólo una sensación pastosa, porque la lengua tiene receptores bioquímicos específicos que emiten un tren de pulsos nerviosos hacia el cerebro cuando “conectan” moléculas de ciertos ácidos grasos.
Los otros cinco gustos son dulce, ácido, salado, amargo (que no es lo mismo que falto de dulzor) y unami, sabor al cual en 1908 el japonés Kikunae Ikeda definió con esa palabra japonesa que significa algo parecido a “sabroso”, y que se identifica fundamentalmente con el glutamato.
El glutamato monosódico o GMS es un polvo blanco cristalino que se disuelve fácilmente en agua y muchos fabricantes de alimentos conocen de sobra su poder de burlar la sensación de saciedad.
Se lo conoce también como MSG, E-621, levadura autolizada, “extracto de levadura”, proteína vegetal hidrolizada (PVH o HPP), “ablandador de carne”, o bajo los nombres comerciales de Ajinomoto, Vetsin y Ac,ent. Comenzaron usándolo en los restaurantes chinos y hoy tienen GMS las galletitas, los snacks, los cubitos de caldo El glutamato en sí no es necesariamente malo y hasta fue considerado inocuo por la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA). Tampoco afecta a los celíacos. De manera que antes de saber si el sentido del gusto en alguna medida nos protege o no, ya tenemos claro que puede ser engañado por este ingrediente que puede oficiar como caballo de Troya, dándole a cualquier comida un plus de efecto adictivo.
Ser y beber
Calorías: 0. Azúcares: 0. Grasas: 0. Baja en sodio. La Coca Light es lo más sano que hay, y tan cierto es que incluso rima. Aunque el resto de las especificaciones nutricionales no se pueda leer porque las micrométricas y apretujadas letras negras se confunden inevitablemente con las ondulaciones grises oscuras del fondo. En esta era de la imagen, en esta suerte de dictadura del diseño donde todo está hecho para nuestro confort, francamente llama la atención. Pero desistamos de toda suspicacia: ¿qué ventaja podría haber en dificultarle al público el saber sobre lo que un alimento contiene?
El agua carbonatada (soda) existe desde el Siglo XVIII, y sobre esa base en 1886 el médico estadounidense John Pemberton inventó la que sería la más famosa de las bebidas sin alcohol.
La empresa se ha encargado sistemáticamente desde entonces de desmentir a cada uno de los que ha pretendido haber “descubierto” la receta del amarronado brebaje. E incluso al anticuario Cliff Kluge, que en 2013 aseguró haber comprado un original mecanografiado con el texto de la fórmula en una subasta por 15 millones de dólares, le aseguraron que ese supuesto documento no se parece en nada al que la compañía atesora en una caja de seguridad en Atlanta.
Pongamos que es exagerado decir que la expansión mundial de Coca y Pepsi está en relación directa con el avance de la epidemia global de obesidad y sus comorbilidades, de la que ya no sólo hablan los médicos y nutricionistas, sino que motiva políticas de Estado desde hace más de una década. No vamos a tomarnos en serio el mito popular que asegura que unas gotas de la bebida pueden ser de buena ayuda para aflojar tornillos difíciles de desenroscar. Descartaremos por inverosímil la versión de que, en un mundo en el que el tráfico ilegal de cocaína motiva algunos de los más horribles crímenes y es causa de la violencia urbana en la mayor parte del mundo, la gaseosa más bebida contendría en su fórmula secreta pequeñas dosis de este estupefaciente. No demos crédito alguno al cálculo de que beberse una lata equivale a tragarse quince cucharadas de azúcar. Desestimemos que tanto dulzor tape en realidad una importante cantidad de sodio, la cual sería responsable de que el cuerpo al beberla pida siempre más.
Ante la falta de certezas, miles de personas siguen tratando de adivinar, de analizar, de copiar la fórmula del elixir mágico. Y ante cada nueva y expectante interpelación, la compañía contesta invariablemente con un enigmático “no”, que nuevamente la posiciona, triunfante, como única e inalienable poseedora del Gran Secreto.
¿En qué otro ámbito de nuestra vida aceptaríamos como normal ese tipo de juego perverso de parte del poder?
No sólo nos comemos los alimentos, sino que, a través de ellos y del acto de comer, incorporamos relaciones sociales. Comemos relaciones sociales. Y también nos las bebemos. Y lo peor de todo es que no sabemos cómo parar.