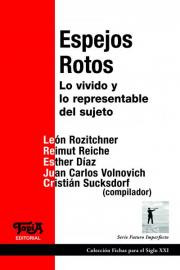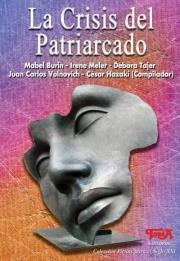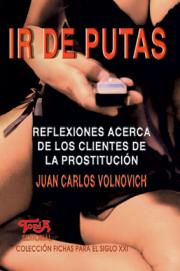Titulo
Los dueños del futuro
¡Nuevas formas…!
¡Ojalá nos encontráramos con nuevas formas… y con nuevos contenidos! Eso querría decir que la cibercultura presionó y habilitó a la comunidad científica para producir nuevos términos teóricos y clínicos tanto a nivel de la pedagogía como a nivel del psicoanálisis. Y, lamentablemente, estamos aún muy lejos de acortar la brecha. El vértigo, la velocidad con la que se instalaron las nuevas tecnologías produjeron, sí, cambios significativos en las subjetividades de lo que hasta ahora habíamos conocido como cultura “textual” o cultura “letrada”, pero esos cambios no han sido acompañados con la misma agilidad por los desarrollos ni de la pedagogía ni del psicoanálisis.
Más bien parecería ser que las innovaciones culturales han reforzado los dispositivos más convencionales, las respuestas más reaccionarias, desplazando los problemas referidos al sujeto psíquico desde el campo de la psicología al campo ampliado de la medicina. Ubicando -reubicando- al sujeto -ahora, en calidad de cerebro- dentro de la neurología o, en el mejor de los casos, dentro del cognitivismo. Y la nosología psiquiátrica clásica se profundizó y se expandió ofreciendo categorías nuevas para patologías viejas.
En nuestro país, la masa crítica del psicoanálisis que supo tomar el trauma individual y social de los “años de plomo” como desafío para promover una producción original, innovadora y fundante a nivel mundial, quedó tributaria de una posición sino conservadora al menos poco fecunda y retardataria cuando se vio obligada a tomar posición frente a los cambios culturales que las nuevas tecnologías impusieron. Las computadoras, las diversas consolas para videojuegos, los teléfonos celulares, se colaron en las sesiones a disgusto de los analistas que las registraron más como molestia que como significantes de una cadena a interpretar; más como evidencia resistencial que como material transferencial. Y los analistas de niños -que, ya se sabe, por lo general son las analistas de niños-, acostumbradas a navegar por el discurso oral, gráfico, lúdico, gestual y escritural de los pibes a bordo de una estructura basada en la narrativa de la representación, tendieron a clausurar la cuestión con recursos psicológicos, semióticos y lingüísticos convencionales como si nada nuevo hubiera en los videojuegos; se conformaron con someterlos a los instrumentos que fueron eficaces para los juegos que le precedieron haciendo caso omiso a su potencia interactiva; aplanando, justamente, aquéllo que los videojuegos aportan como novedoso. Las analistas de niños acostumbradas a aproximarse al juego como relato con personajes que interactúan de acuerdo a reglas estrictamente pautadas y de gran poder identificatorio quedaron prisioneras de los conceptos de representación que les impidió acceder a la potencia teórica de la simulación; aquélla a la que hace ya muchos años apelaba Gianfranco Bettetini cuando propuso el “…establecimiento semio-pragmático del concepto de simulación”[1].
Porque el caso es que en la “cultura textual”, mientras duró el modelo que conocí cuando yo era pibe, la escuela pública, obligatoria y gratuita, tenía un lugar privilegiado. La institución educativa dentro del Estado instituido para garantizar la grandeza de la Nación albergaba a una multitud de chicos, sujetos que se capacitaban para un futuro en el que los valores del progreso a partir del trabajo, la honestidad y la decencia, tenían su lugar. La institución educativa ponía, por encima de todo, el amor a la Patria y, junto a la Patria, el sistema aportaba a un instituido estable y permanente. Eso quería decir que subordinarse al imperativo de la amistad y de la sinceridad, a los valores del respeto a los adultos, hacer lo que estaba bien hacer y renunciar a lo que estaba mal, defender lo que era justo y ser consecuente con los principios que uno sostenía, nos aseguraba una identidad definida y reconocida, un digno lugar en el mundo. Estudiar era nada más y nada menos que eso: una obligación que no se discutía porque no se sentía como obligación. Estudiar era tan natural como comer con la boca cerrada o cepillarse los dientes por la mañana. Estudiar era nada más que eso: prestarse como recipiente a ser llenado de conocimientos a veces, y a ubicarse como intérprete de textos, otras.
Había una vez… un sistema educativo que se correspondía con la subjetividad de la época a la que contribuía a reforzar. Hubo una vez una escuela pública, gratuita y obligatoria. Ese sistema no ha desaparecido del todo pero ya hay otro sistema y otras subjetividades que ocupan su lugar. No se trata de modelos nuevos que, contrastados con el que la modernidad nos legó, dejan mucho que desear. No se trata -o, no sólo se trata- de edificios deteriorados; de alumnos que le faltan el respeto a las maestras o de autoridades que han perdido jerarquías. No se trata -o, no solo se trata- de la ausencia de valores, o de la presencia abusiva de una “cultura de la imagen” que vino a desplazar a la cultura de los textos. Lo que sucede es que con el reemplazo del Estado de bienestar por un Estado funcional al capitalismo tardío, han estallado las demás instituciones. Y así, las condiciones de permanencia y de estabilidad que el sistema educativo aportaba, se esfumaron. Los valores, los sagrados valores de la abnegación, la honestidad, el altruismo, el esfuerzo, ya no están. Pero eso no quiere decir que ha triunfado el mal. Eso no quiere decir que ahora el egoísmo, la corrupción y la pereza han venido a ocupar el lugar dejado vacante por las buenas almas. Significa que, ante el vacío de instituidos que los aseguren, ya no hay referentes que permitan separar el bien del mal, ya no hay valores trascendentes. Ahora son valores inmanentes lo que se gestionan en cada situación y su regulación depende de la correlación de fuerzas sostenida por los poderes de turno[2]. Sin Estado-nación como metainstitución dadora de sentido que asegure las condiciones de existencia, la escuela como dispositivo de capacitación ve alterada su consistencia, se evapora su sentido. El agotamiento del Estado de bienestar como principio general de articulación simbólica le ha quitado el sostén a la estructura y es así como, insensiblemente, los alumnos de antes, les cedieron el lugar a los usuarios de ahora. Si para los alumnos de antes estudiar era prestarse como recipiente a ser llenado de conocimientos o ubicarse como intérprete de textos, para los usuarios de ahora la cuestión es navegar el hipertexto eludiendo cualquier sentido, evitando la más mínima significación que pudiera distraerlos de la infinidad de conexiones en las que se les juega la vida.
En momentos como el que nos toca vivir, cuando después de siglos en que la escritura se mantuvo reducida al lápiz con una sola mano sobre el soporte papel, se ha pasado a la escritura con las dos manos en el teclado y, en menos de lo que canta un gallo, a la producción de mensajes de texto en los teléfonos celulares con los pulgares (¡al fin se supo para qué servían esos dedos gordos e inútiles!).
Había una vez… decía, un sistema educativo que se correspondía con la subjetividad de la época a la que contribuía a reforzar.
Había una vez… una escuela pública, obligatoria y gratuita que tenía un lugar privilegiado por que allí se estudiaba; se estudiaba en la escuela y, también en la casa, cuando se hacían las tareas para el hogar. El resto era puro entretenimiento.
¿Se estudiaba en la escuela? Antes bien se estudiaba en la hora de clase. Porque la escuela cumplía una función fundamental: marcaba un ritmo, una periodicidad. La hora de clase auguraba el recreo. La entrada y la salida diaria delimitaban el horario de clase. El fin de semana venía después de la semana de clases y el ciclo lectivo culminaba con las vacaciones.
La hora de clase, el día de clase, la semana de clases, el año escolar estaban signados y dedicados al estudio. El recreo, la salida, el fin de semana, las vacaciones… a la recreación. Ese ritmo fue gestando un orden, una serie de valores basados en la administración del tiempo. El tiempo útil dedicado a aprender y el tiempo libre dedicado al ocio. En cierto sentido: el tiempo perdido.
Junto a esta valoración del tiempo venía la siguiente: la de la dieta cognitiva[3]. La dieta estaba compuesta por matemáticas, lengua, historia, geografía y algunas asignaturas más a las que, con el tiempo se les fueron agregando otras: inglés, computación. Estas asignaturas debían mantener entre sí un porcentaje adecuado para garantizar una correcta formación. La dieta cognitiva como la dieta alimenticia hecha en base de hidratos de carbono, proteínas, grasas, minerales y vitaminas (no olvidar la vitaminas que son tan importantes) permitía -toleraba, más bien- en dosis justas, a las golosinas. Porque sobre las golosinas era fundamental estar alerta. Son ricas, ninguna duda cabe que más ricas que la comida tradicional -mucho más ricas que la sopa, por supuesto- pero, ya se sabe, las golosinas en exceso hacen daño, engordan y no alimentan, desvían el apetito y compiten con las comidas. Cuantas más golosinas, menos comen a la hora de la cena. De manera tal que… pocas, y alejadas de las comidas. Si acaso, como premio después de haber aceptado sin chistar todo lo que antes se les ofreció.
Pues bien, anticipo desde ya que la actitud de muchos adultos -y de no pocos educadores- con respecto a las nuevas tecnologías es casi siempre semejante a la posición que sostienen con respecto a la comida y a las golosinas. Las conceden, las aceptan, las permiten siempre y cuando no atenten contra la buena alimentación. Es lo que sucede con los videojuegos, el chat, la play o la televisión. Hay que dosificarlas, alejarlas del estudio, permitirlas como premio después de haber cumplido con los “deberes” y garantizar que no se consuman en exceso por que puede indigestarlos. Su poder adictivo funciona como una amenaza.
Había una vez… decía, un sistema educativo que se correspondía con la subjetividad de la época a la que contribuía a reforzar. Hubo una vez una escuela pública, gratuita y obligatoria. Ese sistema no ha desaparecido del todo pero ya hay otro modelo y otras subjetividades que ocupan su lugar. Por que es necesario reconocer que, hasta ahora, la escuela se mantuvo siempre reacia a aceptar las innovaciones tecnológicas. Cuando yo era chico, por ejemplo, comencé escribiendo con el lápiz y, recién después, con lapicera. Mi pupitre tenía en el extremo superior derecho un hueco que alojaba un tintero de porcelana blanca. La lapicera alternaba con una pluma cucharita y una pluma cucharón. Había que introducir la pluma en el tintero cada vez y los manchones eran inevitables. La lapicera fuente, la Parker que usaba mi padre, estaba prohibida porque conspiraba contra la buena caligrafía, y el bolígrafo, sólo para los tramposos que jamás iban a tener una letra como Dios manda. A pesar que el bolígrafo era una Birome -junto con el dulce de leche y el alambre de púa, ¡grandes inventos argentinos!-, también estaba prohibido. La calculadora fue rotundamente interdicta porque su uso impedía el cálculo mental que debía practicarse con el cerebro y, recién cuando ocuparon los bolsillos de casi todos los chicos, las aceptaron y se dio por perdida la batalla. A la máquina de escribir se la saltearon y fue destinada sólo para las escuelas técnicas y propiedad de las Academias Pitman[4].
Eso nos pasaba a los aprendices de entonces. Pero, hoy en día, el alumno se define más como usuario que como aprendiz; hoy en día el alumno es más un productor de contenidos que un consumidor de información. Se caracteriza más por las operaciones que puede llegar a hacer con el flujo de información que recibe, que por el sentido que le encuentra a los textos que se le ofrecen. De modo tal que, transformado en usuario, el alumno no interpreta textos, no lee ni descifra, no incorpora algo que en el futuro puede llegar a servirle, solo opera, genera estrategias operativas -muchas veces extremadamente barrocas y complejas- para que la marea de información se le vuelva habitable.
Pero la lectura de los usuarios nada tiene que ver con la lectura de los alumnos. En los alumnos la lectura tiene una ventaja jerárquica por sobre otros estímulos informacionales. En los alumnos la lectura deja marcas que perduran y que reaparecen, investidas, resignificadas o expulsadas a lo largo de la vida del sujeto. En cambio, para los usuarios, leer es una acción destinada a crear imágenes. Es apenas un medio para un fin, una más entre las múltiples operaciones de recepción del hipertexto que junto a las películas, los sitios de Internet, los afiches, los juegos de cartas, los disfraces, contribuyen a la producción de imágenes propias que son usadas para competir con la abrumación de imágenes aceleradas, estímulos publicitarios que los bombardean y amenazan saturarlos. Así, las pibas y los pibes de la cibercultura transitan como esquiadores sobre el agua. Se desplazan a toda velocidad intentando con las imágenes propias que, no sólo pero, también, les brinda la lectura, reducir la aceleración. Si se detienen, colapsan agobiados: el aburrimiento se apodera de ellos[5].
Pero… ¿Cómo son esas chicas y esos chicos que una psiquiatría obsoleta intenta encasillar dentro de la categoría de “nuevas patologías” y un psicoanálisis anacrónico entiende como víctimas de una “sociedad sin padres”? ¿Cómo son los nativos digitales?
Los nativos digitales aman la velocidad cuando de lidiar con la información se trata. Les encanta hacer varias cosas al mismo tiempo, y casi todos ellos son multitasking y en muchos casos multimedia. Viven hiperconectados. Pueden oír la radio al tiempo que estudian en un libro la lección de historia con la tele prendida, jugando a la play, mandando mensajes por el celular, chateando con medio mundo y comiendo pizza. Prefieren el universo gráfico al textual. Eligen el acceso aleatorio e hipertextual en lugar de la narrativa lineal. Funcionan mejor cuando operan en red y lo que más aprecian es la gratificación constante y las recompensas permanentes que, por lo general, los incitan a desafíos de creciente complejidad. Aprenden en el tiempo libre y se aburren en el tiempo útil. Pero, por sobre todo, prefieren jugar antes que estudiar. Su alimento verdadero son las golosinas digitales. Pueden hackear la computadora más sofisticada por la noche y, por la mañana, reprobar el examen más sencillo de matemáticas.
De modo tal que, como pone en evidencia la experiencia de esa niña de menos de un año, una revista es un iPad que no funciona, y los videojuegos, por lo general, tienen poco y casi nada que ver con discusiones acerca de la corrupción cultural o de la adicción electrónica -aunque muchos psicoanalistas envejecidos prematuramente así lo propongan- sino con un profundo cuestionamiento político de la concepción tradicional y actual de qué es aprender y de cómo se aprende, y de qué tipo de ciudadano formar y para qué tipo de mundo.
Jeroen Boschma e Inez Groen han impuesto la categoría de Generación Einstein para aludir a quienes nacieron a partir de 1988. Estos autores esgrimen sobrados argumentos para fundamentar el respeto y la admiración que les despiertan los jóvenes contemporáneos: pibas y pibes que se despliegan en un universo simbólico donde sus padres y los adultos que los rodean -inmigrantes digitales- no entran más que para balbucear torpemente. Más rápidos, más inteligentes, más sociables se mueven como pez en el agua en el ciberespacio sin pedir permiso a los mayores; son los dueños absolutos del futuro.
Juan Carlos Volnovich
Psicoanalista
jcvolnovich [at] gmail.com
Notas
[1] Bettetini, Gianfranco: “Por un establecimiento semio-pragmático del concepto de simulación”, en AA. VV. Video culturas de fin de siglo (1989) Madrid. Cátedra. 1990.
[2] Dufour, Dany-Robert: El arte de reducir cabezas. Sobre la servidumbre del hombre liberado en la era del capitalismo total. Paidós. Buenos Aires. 2007.
[3] Piscitelli, Alejandro: Nativos Digitales. Dieta cognitiva, inteligencia colectiva y arquitecturas de la participación. Aula XXI. Santillana. Buenos Aires. 2009.
[4] Ferreiro, Emilia: Conferencia expuesta en las Sesiones Plenarias del 26 Congreso de la Unión Internacional de Editores. CINVESTAV-México.
[5] Corea, Cristina; Lewkowicz, Ignacio: Pedagogía del aburrido. Paidós. Buenos Aires. 2004.