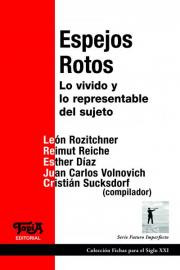Titulo
De la estupidez
Estupidizarse por experiencia
Elías Canetti
Hay un peligro que amenaza a todo aquel que pretenda hablar de la estupidez: la involuntaria autorreferencia. Pues de la estupidez se suele hablar en tercera persona, y con esto se da a entender o bien que uno se tiene por inteligente o que al menos se piensa a sí mismo emancipado de la estupidez. Y es aquí, entonces, donde se cae en esa involuntaria autorreferencia, pues el primer síntoma de la estupidez es encontrarla siempre afuera, en los otros, sin querer siquiera imaginar que las murallas que evitan que engrosemos el número de estúpidos tienen el destino de todas las murallas: caer.
Intentaremos entonces, para no correr este riesgo, acercarnos a otro tipo de estupidez; a una que no es de carácter personal, sino que se nos impone colectiva y cotidiana, con esa voluntad callada que tienen las cosas, invisible como los camellos que acaso pueblan el Corán. Esta estupidez colectiva e involuntaria -que sólo por facilidad llamaremos “estupidez social”- la encontramos de modo palmario en la publicidad. Tomemos por caso una publicidad gráfica que por estos días empapela calles y medios de transporte públicos. Para vender una consola de videojuegos una empresa acusa el siguiente beneficio: “Cuando tu hijo juega no te pregunta cómo llegó al mundo”. Que algo estúpido hay en esto no se nos escapa, pero, ¿por qué decir que lo que aquí se manifiesta es precisamente esa “estupidez social”, y no la simple y llana estupidez personal de un equipo de publicistas? Para ver esto deberemos antes aclarar qué cosa entendemos por “estupidez social”.
Dialéctica de la Ilustración,[1] el clásico estudio de Adorno y Horkheimer sobre las desventuras de la razón moderna, concluye con un esbozo genial sobre la estupidez. Allí leemos que la vida de la inteligencia -la llamada “vida espiritual”- tiene su símil en las antenas mediante las cuales el caracol despliega su sensibilidad: de ser propicia la experiencia, es decir, de no encontrar impedimentos externos, el caracol ensancha los límites de su mundo desplegando su “vista táctil”; si por el contrario, encuentra un obstáculo, las antenas se repliegan en la interioridad del “caparazón protector del cuerpo”, donde vuelven a “formar una sola cosa con el todo”. Las antenas esperarán un tiempo hasta arriesgar un nuevo despliegue; de persistir el obstáculo, el tiempo de repliegue será cada vez mayor, de modo que si el obstáculo perdura, su juego se verá impedido y esa sensibilidad, como toda musculatura sin movimiento, se verá atrofiada. “El cuerpo -leemos- queda paralizado por la lesión física, el espíritu por el terror”. Y en el origen ambos son inseparables. Según esta analogía podemos, junto a los autores, suponer a la estupidez como una cicatriz: un punto en que la inteligencia, esa curiosidad que en un cuerpo a cuerpo con el mundo ensancha la experiencia posible, ha sido impedida por el terror, y en su exacto lugar ha crecido una callosidad del sentir, un miedo ignorado que aprieta los límites del mundo.
La respuesta ante esta limitación, es decir la conducta estúpida, se dará fundamentalmente de dos modos. Uno individual, que consiste en la repetición del momento previo a la limitación, aunque ya eternamente sin la esperanza de que esa curiosidad primera ensanche nuestra experiencia. Es el caso de esas preguntas infantiles que no esperan su satisfacción de la respuesta sino del vértigo redoblado de su formulación, o también de los rituales del neurótico, que “repite la reacción defensiva que ya se mostró inútil una vez”. La repetición nos permite mantener el camino hacia el mundo de esa curiosidad, como si el límite del terror no se hubiese impuesto, al mismo tiempo que su circularidad nos aleja, en cualquier dirección que vayamos, de esos arrabales temidos. El otro modo de respuesta a esa limitación -es decir de “acción estúpida”- implica necesariamente a los otros, y es a lo que nos referíamos como la “estupidez social”. Consiste en la conducta por la cual aquel que ha padecido la limitación de la experiencia por medio del terror intenta que los demás no aventuren aquella dirección en que su propia experiencia ha sido obturada. Las formas más clásicas de su formulación son el fanatismo y la crueldad, pero toda acción que se dirija a impedir a los otros experimentar ese campo que ha sido vedado a la experiencia propia la conjuga de algún modo. Y es aquí, en este punto donde convergen estupidez y obediencia, que el poder tiene su mecanismo secreto. Pues como se sabe, el poder no funciona sólo por la obediencia aterrada, sino por la lucha que los aterrados mismos libran contra todo aquello que exceda esos límites que su sensibilidad ya no reconoce sino como un dolor antiguo, persistente y olvidado; una deformación que nos recuerda no olvidar el terror vivido.
La existencia “propagandística” de la publicidad, es decir, la promoción no de un mero producto, sino de un “estilo de vida”, es decir de una particular limitación del mundo, es acaso la manifestación más explícita de esa “estupidez social”. Y es por esto que la propuesta de esa publicidad que mencionábamos, que nos ofrecía la inhibición del origen mismo de toda curiosidad y de toda sensibilidad -es decir, de la experiencia infantil de la pregunta por el propio origen- no es una simple estupidez personal. O lo es, pero en el sentido de esos “idiotas sagrados”, que muchas culturas veneraban porque por su boca surgía una verdad divina, o en términos más actuales, inconsciente. En nuestro caso: la del terror que da contorno y forma a nuestra vida social y nos propone como única experiencia posible la estúpida repetición de la noria.
Cristián Sucksdorf
Lic. en Ciencias de la Comunicación y doctorando en Filosofía
csucksdorf [at] hotmail.com
Notas
[1] Max Horkheimer y Theodor W. Adorno, Dialéctica de la Ilustración, Madrid, Trotta, 1998, pp. 302-303.