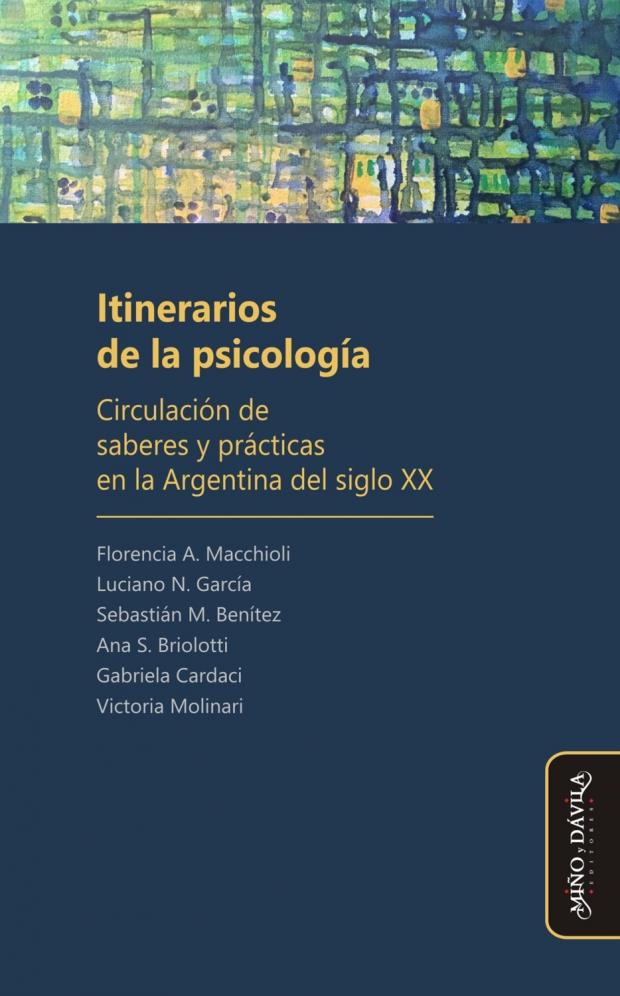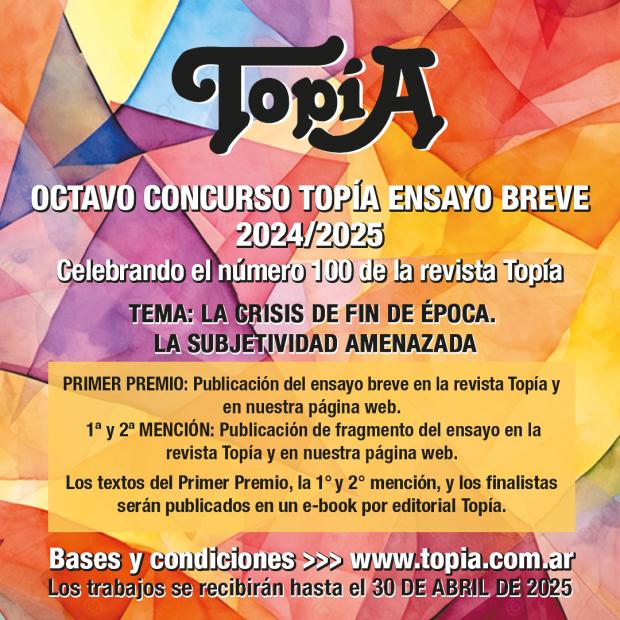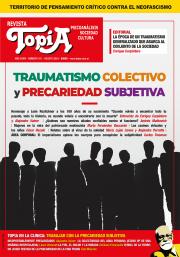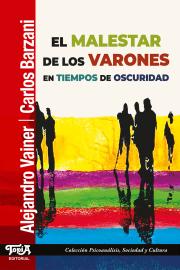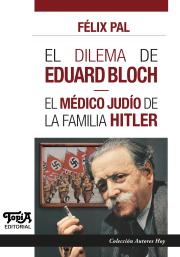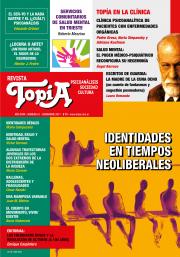Titulo
Dar en el blanco: Itinerarios de la psicología. Circulación de saberes y prácticas en la Argentina del Siglo XX
Este volumen reúne los primeros resultados de un trabajo colectivo orientado a indagar el devenir histórico de la psicología en la Argentina del siglo XX desde el punto de vista de la circulación de saberes, técnicas, personas y materiales. Lejos de proponerse como un marco homogéneo, la riqueza de este enfoque radica en habilitar una serie de perspectivas fructíferas para la indagación y reflexión histórica. Para presentar su especificidad y posibilidades es pertinente considerar el problema de la ausencia de unidad y límites regulares de los saberes “psi” -fórmula con la que aludimos de sucinto modo a las diferentes formas de estudio de lo psíquico: la psicología en sí, la psiquiatría, el psicoanálisis, la psicopedagogía, las neurociencias, entre otros. La constante ampliación, el solapamiento y la transformación de objetos, problemas y ámbitos de acción entre esas diversas especialidades suelen ser abordados por sus practicantes a partir de discusiones sobre criterios de demarcación, disputas por ámbitos de aplicación y búsqueda de ciertas filiaciones disciplinares-. Pero desde el punto de vista histórico de la circulación de saberes, ese creciente entramado de ideas y prácticas resulta de la movilidad inherente de su producción y de los intercambios entre comunidades de autores y profesionales de diversas geografías y tiempos. Por “circulación” no se comprenderá aquí la mera difusión o transmisión de saberes, sino un proceso de encuentros, negociaciones y tensiones dentro de un circuito en el que participan diversas figuras -científicos, intelectuales, editores, docentes, profesionales, etc. (Raj, 2013)-. Se trata de un flujo de recursos que abre la trama disciplinar, y que así permite desarrollos, cruces y resultados no previstos en múltiples direcciones. A partir de allí es posible iluminar cómo y dónde ciertos insumos y problemas fueron puestos a disponibilidad de una comunidad disciplinar particular, y qué tipos de relaciones se establecieron entre diversos productores y usuarios de saberes.
Dados los permanentes cruces entre los saberes “psi” y otras áreas de conocimiento, los procesos y problemas a indagar son complejos. Para dar cuenta de ello los estudios históricos han adoptado marcos crecientemente sofisticados. En la actualidad, la literatura crítica sobre historia de la psicología, de la psiquiatría y del psicoanálisis incluye las tramas sociales, culturales, políticas e institucionales para lograr amplitud y solidez en las indagaciones (ej. Plotkin 2003; Ohayon, 2006; Dagfal, 2009; Chapouis, Pétard&Plás, 2010; Valsiner, 2012; García, Macchioli y Talak, 2014; Vezzetti, 2016). De este modo es posible considerar la intersección de varias dimensiones de los procesos históricos: los espacios de legitimación académica (universidades, publicaciones, congresos, sociedades científicas, etc.); los procesos de lectura, discusión, apropiación y adaptación a situaciones locales de obras de autores y corrientes de pensamiento provenientes de otras geografías y/o períodos históricos; los cruces interdisciplinares motivados por las coyunturas y/o la producción de saberes; los cruces entre las prácticas de investigación y de uso profesional de dichos saberes; las biografías colectivas y las múltiples pertenencias socio-culturales de los actores; así como el impacto a nivel cultural de los discursos “psi”, entre otras. Esta mirada ampliada sobre los factores que intervienen en las fronteras y agendas disciplinares permite reconsiderar los aspectos específicamente epistémicos, típicamente importantes en la historia de la ciencias y la historia intelectual, a la luz de sus vínculos inmediatos y mediatos con una o varias coyunturas. Al mismo tiempo, ello permite sumar diversos temas de estudio que exceden los marcos disciplinares y requieren de herramientas historiográficas específicas. De conjunto, el campo de indagación se enriquece en sus tópicos, en sus categorías analíticas y en sus fuentes documentales, lo que permite desprenderse de visiones celebratorias de individuos o corpus teóricos circunscriptos, así como no subsumir procesos históricos a categorías que, aunque habituales, no siempre son precisas o fértiles, tales como “países”, “escuelas”, “discursos” o “paradigmas”, entre otras.
Es dentro de esa ampliación de tópicos y renovación metodológica en la que busca inscribirse este volumen a partir de incluir el problema de la circulación de saberes. En años recientes, varios han sido los marcos historiográficos que han abordado esta cuestión; entre ellos, la historia transnacional es quizás la que ha ofrecido un marco más específico. Este enfoque propone la reconstrucción de tres tipos de procesos interdependientes: la conformación de instituciones y programas académicos integrados en redes internacionales; la migración de intelectuales y científicos; y las políticas de intercambio de los productos académicos y científicos (Heilbron, Guilhot, Jeanpierre, 2008). En lugar de asumir que la producción de conocimiento depende necesariamente de un solo contexto o de estructuras estatales, el enfoque transnacional pone de relieve el espacio fluido de intercambio de saberes y la autonomía relativa de científicos e intelectuales respecto de las instituciones locales. Queda destacado, por tanto, que la difusión e implantación de saberes no pueden quedar supeditadas a “corrientes”, disciplinas ni fundamentalmente, a los Estados-Nación y sus gobiernos. Esto último constituye el principal aporte de la historia transnacional: el descentramiento de la idea de “nación” como presupuesto organizador del estudio de los saberes. La historia transnacional propone “el estudio de movimientos y fuerzas que trascienden los límites nacionales” (Iriye, 2004, p. 213), esto es, ideas, colectivos o instituciones que se organizan con cierta independencia de las fronteras políticas y de los aparatos de gobierno de los Estados-Nación, en pos de intercambios y transacciones entre comunidades. La transnacionalidad de la ciencia en el siglo XX tuvo diversos soportes: las relaciones de instituciones científicas y académicas; la movilidad de científicos e intelectuales, que permitió la circulación de ideas, modos de trabajo y pautas de sociabilidad; la distribución de productos científicos, como literatura, tecnología, tests, procedimientos metodológicos, técnicas administrativas, entre otros; y las políticas de intercambio científico promovidas por instituciones no científicas ni académicas, lo que incluye a los Estados-Nación pero no se limita a ellos. Los enfoques transnacionales permiten reubicar el papel de lo nacional, tanto en las ideas de los actores a indagar, como en el marco de análisis del historiador.