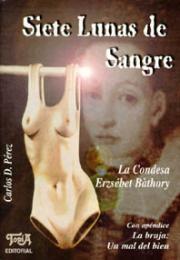Titulo
Búzios literario
Llegaban las vacaciones y dispuse lo necesario para los esperados días del "nada que hacer". Ese año habíamos elegido Búzios, al que vamos cuando Brasil nos tienta y podemos no resistirnos. ¿Qué era lo necesario? Nada, ni siquiera mallas o música pues allá encontraríamos por demás. Pero un ítem debía ser cuidadosamente llenado: las lecturas. Una dispersa colección de intereses me llevó a reservar tres libros: Por quién doblan las campanas, de Ernest Hemingway, Viernes o los limbos del Pacífico, de Michel Tournier y la Biblia de Jerusalem, de autor anónimo e inspiración divina; el primero elegido como un clásico de la narrativa, el segundo una formidable vuelta sobre la leyenda de Robinsón Crusoe, el tercero menos por su religiosidad que por antojárseme una saga de fabulosas aventuras, considerada "El Libro".
Cómodamente instalado en la casa alquilada para el mes, con un amplio balcón dominando la imponente vista del mar, me entregué con fruición a las actividades de febrero y, en algún momento me volví hacia los libros. El disímil repertorio me provocó una sorpresa cuando comencé a comprobar que nada había de nuevo bajo el sol (en este caso tropical) en cuanto a los asuntos: el Robert Jordan de Hemingway, Jahveh, Robinsón disponían literariamente, cada uno a su manera, universos singulares: para el suyo, Robinsón acudía al encuentro de la palabra de la Biblia, intrigado por ese hombre originario, virgen de cultura europea, que llamara Viernes, mientras el Pentateuco se demoraba en la anécdota de los líderes del pueblo elegido: si durante la temporada en Egipto de Abraham el Faraón se acostaba con Sara, su mujer, de quien Abraham dijese era sólo su hermana, obteniendo a cambio los favores reales en forma de ovejas, vacas, asnos, siervos (éstos humanos) y camellos, si Jacob, a instancias de su madre ocuparía tramposamente el lugar de su hermano ante los ojos ciegos de su anciano padre para recibir su jugosa bendición, si Onán, hijo de Judá, eyaculaba en tierra por repudio a la que fuera su cuñada. Intrigas que mixturan mezquindad sexual con afán de notoriedad y riquezas, imbuidos de temor reverencial a Jahveh, quien dicho sea de paso es el mayor buscador de grandeza a expensas de la crueldad ejercida sobre los humanos; en el Exodo leí, repetidamente, frases como ésta: "Que yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan (al pueblo de Israel) y me cubriré de gloria a costa del Faraón y de todo su ejército, de sus carros y de los guerreros de los carros" -capítulo 14, 17-.
Fue a partir de estas lecturas, en la quietud de un atardecer en Geribá, cuando según Vinicius de Moraes puede sentirse la tierra rodar, que me vino esta pregunta: ¿Qué hay de nuevo en el panorama ofertado por estos relatos? Antiguos problemas humanos, lo humano como problema que de antiguo se impone, conjugado por el talento dispar de los autores-protagonistas que dando fuerza dramática a su acontecer nos comprometen a interrogarnos por el nuestro, según la advertencia que Hemingway toma de John Donne para el epígrafe de su obra: "Nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas; doblan por ti".
Volviendo entonces a la pregunta ya formulada acerca de "qué" predomina hoy, si notamos el afán por la novedad podríamos inferir en eso algo nuevo, pero esto no es novedad: ya la Biblia lo pretendía en el Génesis, con el "hombre nuevo", lo nuevo era el hombre: Adán, imagen y semejanza divina, destinado a la felicidad en el Paraíso si acataba la premisa de evitar el árbol del saber; para suerte o desgracia llegaría la mujer y con ella la tentación; la alianza del hombre con su imaginaria semejanza en la plenitud eterna debió quedar relegada en la promesa de un futuro de bienaventuranza, aunque carente de manzana. Cuando el Testamento de Viejo pasó a Nuevo, Cristo renovó la esperanza, sermoneando en la montaña con aquello de "Bienaventurados los que están mal, porque van bien, hacia el Reino de los Cielos". La compacta encuadernación y el papel de arroz me disuadieron, en esta parte, de que estuviese leyendo en el diario a nuestro Presidente, con la variante ligera de que el Cielo consiste ahora en Primer Mundo. El Viernes y el Robinsón de Tournier vislumbran, por su parte, sus novedades en la entrada en la Cultura uno y el retorno a la Naturaleza el otro, al tiempo que Robert Jordan la pretende, a pesar de escéptico, luego de la lucha armada en pro del socialismo.
No hay que ser muy perspicaz para advertir que la anunciada bienaventuranza no llegó; algunas promesas se mantuvieron, otras cayeron, pero los libros siguieron ahí, ofertando la rara alegría de su lectura, exenta de cumplimiento en la realidad. Antes que nada y después de todo, son acontecimientos textuales. ¿Y si esto fuera la literatura? Un transcurso en el que los protagonistas son conducidos hasta el límite de su imposibilidad, que es a la vez posibilidad y concreción literaria. La idea es demasiado sencilla como para que no haya sido formulada incontables veces.
Recuerdo una frase que Lawrence Durrell escribiera en Justine: "Para el escritor, los personajes considerados como psicologías están liquidados. La psique contemporánea ha reventado como una pompa de jabón... ¿Qué le queda ahora al escritor?". Intentaré responder para retomar el hilo de lo expuesto y arriesgar una hipótesis algo más desarrollada que la antes expuesta: En la narrativa, los personajes son recreación del autor, a veces llevada al límite de la obsesión, y el desarrollo de este arte desemboca en la antípoda del confort personal con las irrupciones de lo obsceno. Claro está que a partir de aquí se abren y cierran variados itinerarios, pues el género narrativo tanto incluye el melodrama, que anuda por fin un moño de felicidad al personaje reconciliado con sus enemigos luego de hacer fortuna y casarse con la muchachita de sus sueños -obviamente, una forma degenerada de la épica-, como puede arriesgarse a lo indeterminable.
La historia de la novela, por el contrario, pone de manifiesto los impases de sucesivas concepciones de la vida. En una sucinta reseña, pueden indicarse atisbos novelísticos en las postrimerías de la antigüedad, al comienzo de la era cristiana. En la escritura latina aparece el Satiricón de Petronio, fino aristócrata que se atreve a escribir en latín vulgar, a despecho de lo que se entendía propio de un escritor. También en el último período de la antigua literatura griega se produce un género que rompe con las fórmulas de los clásicos; un modo incipiente de novela gestado a partir de los Cuentos Milesios. En ambas líneas hay un común denominador: el entrevero de erotismo y acción plasmado en aventura amorosa. Aunque "aventura" es menos una metáfora que deriva concreta: a través de la Italia meridional en Satiricón o de largos viajes por tierras extrañas en las narraciones griegas. En este último caso es aún notable la impronta mitológica: a pesar de que el final sea feliz, los personajes son apenas juguetes de una sinrazón que los conduce por la desventura. Los rasgos que confieren singularidad a la novela cobran forma en las postrimerías del medioevo, al quedar relegados los argumentos historiográficos de un pasado remoto y acentuarse el interés en protagonistas vulgares, cotidianos.
Este dato importa, porque lo que cada uno reconoce como su yo, su identidad, es la instancia vulgar del sujeto; no en vano la noción de vulgo proviene del latín vulgus, palabra acuñada en el medioevo para designar la muchedumbre. Tengamos en cuenta que en la temprana edad media se distinguió netamente la lengua del pueblo de la consagrada a la religión, a tal punto que al componer sus comentarios a las Sagradas Escrituras el Papa Gregorio I estimó inadecuado encadenar el oráculo divino a las reglas gramaticales consabidas. Aún hoy, más de un gregoriano presume de profundo oscureciendo el agua. El asunto es que esta actitud produjo el efecto inverso: el latín medieval corrompido por la vulgaridad introdujo voces de uso familiar que alteraron sintáctica y silábicamente el lenguaje culto, y hacia el fin del período los idiomas locales habían dado forma a crudas expresiones poéticas, produciendo el vigoroso empuje que hizo posible la entrada en la literatura de lo cotidiano, configurante de la novelística. El Decamerón de Bocaccio constituyó el triunfo de esta modalidad narrativa, donde imperan lo cotidiano del habla; la proximidad temporal y geográfica de la anécdota puso a los integrantes de la sociedad en situación de ver con ojos menos complacientes los ideales religiosos. Los personajes que entraban en la escena traducían sus apetencias en aventuras encaminadas a perfilar el carácter de cada cual, pues al decir de Dante: "En todo acto la primera intención de quien lo realiza es revelar su propia imagen". El yo comenzó a mirarse en el espejo de la acción pedestre.
Vale el siguiente contraste para subrayar lo antedicho: la tragedia griega nació, seis siglos antes de Cristo, inmersa en la grandiosidad mítica; al comienzo fue pura evolución de un coro que rendía culto a Dioniso recreando sus avatares, luego los protagonistas encarnaron las pasiones de los dioses para concluir representando al humano contrapuesto o desafiante de las divinidades, siempre sujeto al Destino. La novela, en cambio, tuvo su lugar en plena era cristiana; más que en el desafío al dios -ahora fuente de toda razón y justicia- consistió en el sacrilegio de afirmar lo cotidiano. Si el personaje trágico apostó contra el poder de las divinidades, el protagonista de la novela surgió por escisión de lo divino, marginado en la vulgaridad, mientras lo religioso se amparaba en la clausura de los monasterios. Es virtud de la novela aceptar la marginalidad, constituyéndola en centro de la acción; sin entronizar al yo comete la osadía de hacer mérito de lo vulgar.
Cuatro siglos después de Bocaccio, Diderot enfoca la cuestión de modo más complejo: Jacques, el fatalista, comienza enamorando a la novia de un amigo y el padre de ella le propina una paliza; despechado se alista en el ejército y en batalla una bala lo deja cojo para siempre. El inicio de la aventura amorosa concluye en algo imprevisto por el personaje; el acto, sin responder a la linealidad imaginaria, marca al atribulado personaje de manera no sólo inesperada sino contraria a sus ilusiones.
La narrativa hubo de seguir otros derroteros en su procura de identidad: abandonando el énfasis en la acción se orientó hacia lo subjetivo. Proust y Joyce enfocan el transcurrir del sujeto, uno en referencia al tiempo perdido, otro respecto de lo más inasible, el presente de la experiencia. El sujeto, ilusionado de mismidad, se ve arrojado a la paradoja de un pasado que lo desdobla en un sinfín de instancias, del todo exasperantes cuando más que desdoblamientos son verdaderas escisiones sufridas en el angustioso estallido del presente atemporal. El protagonista de En busca del tiempo perdido saborea un bollo embebido en té y un extraño goce lo disgrega; en vano pretende establecer un tiempo o un espacio mensurables para lo que se anuncia. Cuando aparece el regusto de una experiencia similar, ocurrida en la infancia, el sujeto es incapaz de contener la irrupción y se disuelve en goce como el pedazo de bollo en el té. Sólo queda la alternativa de enfrentar la imposibilidad, que el personaje suelte las riendas -no son más ni menos que las ataduras cotidianas- y se entregue. "Pero en el mismo instante en que aquel trago, con las migas del bollo, tocó mi paladar, me estremeció, fija mi atención en algo extraordinario que ocurría en mi interior. Un placer delicioso me invadió, me aisló, sin noción de lo que le causaba, y él convirtió las vicisitudes de la vida en indiferentes, sus desastres en inofensivos y su brevedad en ilusoria". G. Painter, estudioso de Proust, destaca el carácter autobiográfico del incidente; en él se halla la clave de la génesis de su novela. Atendamos a la paradoja: largos años de paciente escritura hasta concluir los siete volúmenes de su obra son la respuesta, un eco mediatizado por miles de páginas, del instante que disloca la rutina. Proust consagra su vida de autor a la busca de un tiempo perdido para el yo, encontrado en lo fugaz del goce que se recrea en obra.
Si jalono estas pocas faces es para destacar que siendo la propuesta de la narrativa eminentemente yoica, no hace otra cosa que desembocar en sucesivas, diversas contradicciones, dilemas que tal vez en Kafka encuentren la formulación más descarnada al ser mentado un Proceso supeditado al arbitrio de lo que es incapaz de procurar salvación alguna; es indistinto que el protagonista pudiera, en definitiva, ser encontrado inocente o culpable, devuelto a la ilusión de libertad o necesitado de purgar algún delito en la cárcel. En el otro extremo de la anécdota encontramos a Iván Ilich, personaje de Tolstoi en La muerte de Iván Ilich, un pulcro, intachable juez de instrucción considerado el Ave Fénix de su familia, pero que no escapa a similar tortura. "La historia de la vida de Iván Ilich -escribe Tolstoi al iniciar la narración- era de las más sencillas, de las más ordinarias y de las más terribles"; precisamente por eso, por carecer de motivos que evidencien la lógica del trastorno que lo arrastraría hacia la muerte.
A esta altura del devenir de la narrativa ya no hay causa reconocible, la arbitrariedad es la del proceso al que está sujeto cada protagonista, similar a la del signo lingüístico trabajado por Saussure. El sentido o el destino no depende de alguien o algo discriminable. La maquinaria burocrática enfrenta a la persona al sin sentido, se trate de reo o de juez.
Cabe intercalar en este itinerario a un significativo antecedente de Kafka, un relato de Herman Melville titulado Bartleby, el escribiente. Oscuro empleado, Bartleby se instala en el ámbito de los copistas judiciales, y ante cada orden que se le imparte se limita a responder, insistente y escuetamente: "Preferiría no hacerlo". Curioso revés del laberinto kafkiano; más que a la sórdida burocracia encontramos alguien que con pareja determinación la resiste hasta concluir destacando, por especularidad, el agobio de esa sinrazón razonada. "Es como si Melville hubiera escrito: ‘Basta que sea irracional un solo hombre para que otros lo sean y para que lo sea el universo’" opina Borges, traductor y comentador de la obra.
Resulta notorio, a esta altura, que la historia de la narrativa es la de las tentativas, fallidas tentativas de alcanzar una concepción coherente del mundo. Por ello la novela no es filosofía e incluso el filósofo puesto a novelista debe mantener en suspenso sus convicciones para dejar hablar la ficción en la polifonía de los personajes produciendo contrapuntos, contradicciones, contrasentidos. Hoffmann, autor elegido por Freud en su estudio de lo siniestro, lo tuvo claro en El magnetizador al poner en boca de un protagonista la siguiente contestación al sistema de pensamiento de un interlocutor: "Cuanto acabas de referir está muy bien dicho y ciertas almas sentimentales o sensibles se complacerán en oírlo, pero sólo por el hecho de ser sistemático, es falso".
Lo hasta aquí expuesto es una suerte de perífrasis de la noción freudiana de "novela familiar de los neuróticos", que hace ostensible que ésta resulta del denodado afán del yo por adueñarse de la producción de sentido, intento que paga el precio de la escisión que abre disyuntivamente el ámbito de lo real y de la fantasía. A través de esta disyunción se produce la batalla de la narrativa, que aproxima al sujeto al límite de lo inédito, espantoso. Prueba de fuego, verdadero desafío para el autor ya que sus personajes, inicialmente de acción o intimistas, bordean lo trágico. Es entonces que en cada obra de valía un renovado Prometeo es impulsado a cometer el sacrilegio contra el orden cultural, que sugiere un calmo sentido para la vida, y apropiarse de la llama creadora que será su libertad y su condena.
En esta dimensión de verdad iluminada de póiesis cobran vida los protagonistas. Claro que mentar ahora géneros literarios resultaría impertinente; son apenas esquematismos por los que suponemos saber de qué se trata al hablar de literatura.
Recapitulando: hemos entrevisto a un sujeto que al obstinarse en la busca de un tiempo perdido se topa una y otra vez con un reverso de sinrazón. Este absurdo que resiste la entrada en la escena imaginaria es lo obsceno. Obsceno según su acepción literal: obscena, aquello que se contrapone a la escena. Corominas, en su diccionario etimológico, indica que el latín obscenus tiene un pie de equivalencia en estas palabras: siniestro, fatal, indecente, obsceno.
Es preciso advertir que la obscenidad es el reverso de la pornografía por cuanto ésta, disfrazada de mal necesario, es un bien social que se adquiere en el mercado, con valores y límites netamente estipulados, no hay más que reparar en las pautas para la edición y venta de revistas o en los edictos que regimientan los cines de "exhibición condicionada". Este condicionamiento exhibicionista, pues consiste en eso, hace notorio que el propósito, al acotar la pornografía, es facilitar su entrada en la escena para cerrar paso a lo obsceno. La técnica pornográfica radica en filmar, fotografiar o escribir para consumo imaginario, mientras lo obsceno pone al descubierto un resto, lo irrepresentable del ser sexuado.
Es arte de escritura entretejer personajes hasta el instante fatal en que algo, revelándose contra el argumento descubre el vacío por el que cae la trama en un acto sublime, pues qué mayor logro de una escritura que ilusionarnos en esa lucha, dibujando el perfil en sombra de lo que carece de sustancia. Sublime, despojada, siniestra o arbitraria, tangible sombra.