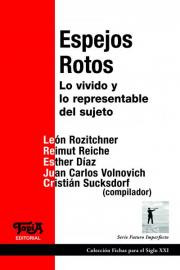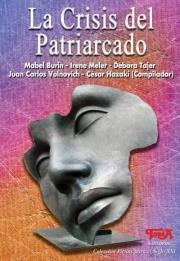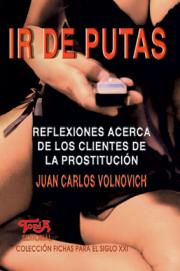Titulo
Miguel: la masculinidad normativa como imposición traumática
De Miguel tengo presente el modo decidido de entrar al consultorio, el paso largo y elegante con el que trasponía el umbral. Cuando inició su análisis en 1987, Miguel tenía 36 años y yo 45.
El motivo de la consulta estaba referido al conflicto con las mujeres. No podría decir que Miguel amaba a su ex pareja, más bien, estaba obsesionado con ella. No tenía la menor intención de reconciliarse, pero no toleraba que ella pudiera acercarse a otro hombre. Además, estaba convencido de que las mujeres no lo deseaban.
Inevitable conclusión: deporte de riesgo, desafío al peligro, rivalidad y competencia entre varones, inmolación por la “causa”, toda una lista de estereotipos que convalidan una virilidad tradicional.
Miguel se casó en 1977 con Valeria, cuando ella tenía 31 años y él 26. En 1978 nació Marina. Antes de que Marina cumpliera los 4 años Miguel se separó de Valeria, pero no se divorció. Desde entonces, comenzó a hacer vida de soltero: muy dedicado al trabajo, amigos fiesteros, turismo aventura, mucho deporte de riesgo -“el año pasado tuve un accidente esquiando”-, encuentros amorosos fugaces, escasos, a decir verdad, e intrascendentes. Miguel presidía una empresa metalúrgica y era parte de los negocios familiares: campos, inversiones financieras, hoteles, compañías navieras. Su madre dirigía con mano férrea esos negocios y Valeria era su colaboradora y aliada incondicional. El padre de Miguel, mucho mayor que la madre, había fallecido cuando él tenía 25 años. Hombre de poco carácter y mucho apellido, había dejado una herencia cuantiosa para Miguel -único hijo- y su esposa.
Desde el comienzo, Miguel estableció una relación muy positiva con su análisis. Valoraba las sesiones. Jamás faltaba, era de una puntualidad minuciosa, tenía conmigo una relación de respeto y de admiración; un vínculo, tal vez, de exagerada sumisión al análisis y a mí como analista.
Al principio, las sesiones versaron acerca de los circuitos que transitaba. Las visitas a su madre; cumplir con su hija; llevar a pasear a su abuela. Circuitos -entrenamiento, oficina, familia y amigos- que culminaban siempre en su departamento: un bunker sofisticado y prolijo donde no entraba nadie más que él.
Luego vino el relato de la historia con Valeria. La veía en la oficina de la madre y en la casa cuando buscaba o llevaba a Marina. Era suficiente un gesto ambiguo de ella para que se desencadenara una serie de sospechas que alimentaban sus celos. Miguel reconocía que Valeria lo trataba con cariño y con una amabilidad nada impostada, pero cada encuentro lo hundía en un mar de ideas obsesivas.
Decía que en su vida estaba Valeria y estaban, también, las muchachas que poblaban su paisaje habitual. Para mí era evidente que las chicas con las que alternaba se mostraban bien dispuestas para encuentros íntimos, pero él insistía en que eso no era así. Miguel era un hombre muy apuesto, sexi y de una elegancia sofisticada y discreta. Por lo cual, era difícil conciliar su lamento con mi percepción. Había una flagrante contradicción en la manera como se presentaba y como se representaba.
Por entonces, yo creí entender que algo de su narcisismo, de una profunda herida narcisista, se jugaba allí y en general trataba de señalarle los obstáculos que él se fabricaba para eludir las relaciones con las mujeres.
Habían transcurrido seis meses desde el inicio del análisis cuando apareció el relato del accidente. Aquello que pasó desapercibido en las entrevistas iniciales había sido un accidente brutal del cual salió vivo de milagro. Las contusiones, fracturas y conmoción cerebral le significaron un mes en coma, varias operaciones, prótesis y una larguísima rehabilitación que aún continuaba. El accidente y sus consecuencias habían sido, sin que jamás lo hubiera enunciado así, los verdaderos motivos que lo habían llevado a iniciar su análisis.
Miguel había chocado con el amigo con el que estaba compitiendo en una pista de máxima peligrosidad. El amigo salió ileso. Inevitable conclusión: deporte de riesgo, desafío al peligro, rivalidad y competencia entre varones, inmolación por la “causa”, toda una lista de estereotipos que convalidan una virilidad tradicional.
La recuperación fue asombrosa, pero se instaló en él una sensación de incompletud -“soy un rompecabezas al que le falta una pieza”-, la convicción de haber perdido el atractivo sexual.
Creí entender entonces que, tanto la certeza casi delirante acerca de su exclusión del circuito erótico como el encierro en una privacidad inviolable, constituían los síntomas, secuelas de ese episodio traumático. Detrás estaba la experiencia de un cuerpo mortificado.
Habiéndole dado entrada al accidente como hecho traumático, como vivencia castratoria, las sesiones comenzaron a centrarse en sus encuentros amorosos. Al principio, las maneras -siempre temerosas, siempre temblorosas- de seducir a una chica. Luego, una serie de conquistas sucesivas que se transformaron en una carrera vertiginosa de relaciones con mujeres, jóvenes y bellas, rápidamente descartadas. Él y sus amigos entendían ese formidable desempeño sexual adquirido como un logro del análisis. Así, los pormenores de sus encuentros amorosos comenzaron a poblar sus sesiones hasta ocupar todo el espacio de las mismas.
-Esa minita, cómo me calienta. Ella no quería saber nada conmigo porque la amiga le había dicho que yo era un “garca”, un mujeriego. Se resistía y se resistía pero al fin, a regañadientes, la convencí. Ella no quería, pero yo presionando veía como se iba encendiendo, como iba cediendo. Entonces me retraje y cuando ella no podía más le dije: “pedime”. “Pedime que te la ponga.” “Pedímelo, por favor.” “Pedime que no acabe.” Cómo me excita eso.
A un año de nuestro primer encuentro, esos relatos me perturbaban. Por un lado me excitaba su capacidad de narrar, había algo de voyerismo que me incitaba a seguir la escena y había, también, algo de molestia, de violencia sufrida por estar expuesto a lo que no quería. Entonces, le pregunté:
-¿Por qué me contás eso a mí?
-Porque al analista hay que contarle todo ¿no?
-¿Y qué es lo que no me contás?
Esa sesión terminó allí pero yo sentí que mi pregunta había roto el clima transferencial idílico que manteníamos.
En el siguiente encuentro, en un ambiente tenso y crispado habló de un sueño. Una pesadilla de la que solo recordaba haberse despertado sobresaltado por una explosión. Cuando le pregunté con qué podía asociar “explosión”, me dijo que había mirado un documental de un grupo de expertos que localizaba y desactivaba minas enterradas durante la Segunda Guerra Mundial, hasta que una hizo volar por los aires a uno de ellos.
-¡Ah! Desactivaban minas subterráneas- le dije. -Lo mismo que nosotros hacemos aquí.
Entonces Miguel estalló en un ataque de furia, comenzó a gritarme que yo vivía a través de él, que seguramente él hacía lo que yo hubiera querido hacer y no me animaba, que él se había visto obligado a contarme sus aventuras para tenerme contento. Airado, vociferaba una y otra vez “¡vos me robás la vida!”. Finalmente, arrojó sobre el escritorio mis honorarios y se fue asegurándome que no regresaría. Y así fue, por unos cuantos años.
Me costó sobreponerme para pensar qué había pasado. Me dediqué a revisar las últimas sesiones: en casi todas, el tema protagónico era la excitación que le producía que las mujeres se negaran primero y le pidieran, después. Miguel no toleraba que le pidieran continuar con la relación y volver a encontrarse. Yo se lo había señalado: “cuando te piden, te excita y cuando te piden, te aburre” y su respuesta había sido luminosa:
-Es que una cosa es cuando me piden desde la calentura y otra cosa, muy distinta, cuando me piden desde la voluntad.
Estaba, entonces, frente a la violencia; el goce que se ejercía a través del dominio sobre una mujer a la que iba minándole la voluntad de rechazarlo, hasta que ella llegaba a sentir como propio el anhelo de ser violentada. Miguel no solo trataba de imponerse sino que necesitaba adueñarse de las pulsiones de esa mujer para su autosatisfacción. Es decir, no contento con vencer la oposición yoica de su partenaire, iba por la apropiación de su pulsión. En rigor, el ejercicio del poder supone la posibilidad de una resistencia, pero allí sucedía otra cosa. A Miguel lo estimulaba suprimir la capacidad de reacción de la mujer para dar lugar al sometimiento total. Eso era lo excitante: la pulsión de dominio que se satisfacía en el arrasamiento de la subjetividad de su compañera y el robo de su deseo. El pedido que surgía de la voluntad estaba destinado a ser defraudado simplemente porque ponía en evidencia la presencia del yo de la persona con la que interactuaba.
Con Valeria ejercía otra forma de violencia: no la soltaba, ella estaba presa y era su presa. No quería volver con ella pero tampoco aceptaba que pudiera enamorarse de otro hombre. Aquí, el dominio era ejercido a través del dinero: la casa de Valeria era de él; la casa de los padres y del hermano de Valeria eran de él; la carrera profesional de Valeria al lado de su madre le pertenecía.
La violencia que ejercía Miguel era dual. A Valeria no la soltaba, a las otras mujeres las descartaba y abandonaba.
Una vez revisadas las sesiones, la interrupción del análisis y la furia inesperada del final continuaron siendo una incógnita.
Para mi gran sorpresa, 12 años más tarde, Miguel volvió a llamarme con la intención de retomar su análisis. Yo no entendía muy bien los motivos por los cuales me consultaba esta vez, pero me resonaba algo que había dicho acerca de las cosas que le “habían quedado en el tintero”.
Estaba frente a la violencia; el goce que se ejercía a través del dominio sobre una mujer a la que iba minándole la voluntad de rechazarlo, hasta que ella llegaba a sentir como propio el anhelo de ser violentada.
A los casi 50 años no presentaba cambios significativos en su vida. Valeria seguía trabajando con su madre y no tenía pareja; Marina aún vivía con Valeria y estaba siendo capacitada para administrar, como única heredera, la fortuna que tenía destinada. Él seguía trabajando muchísimo, vivía, como siempre, en su bunker impenetrable y lujoso, y continuaba desplegando a domicilio su oficio de depredador sexual. En el primer encuentro me contó que fue al cine y que le pareció como si hubieran escrito un guión basándose en su vida. La película era Otoño en Nueva York. Un film de Joan Chen que narra la historia de Keane (Richard Gere), un hombre ya maduro y adinerado que mantiene numerosas y efímeras relaciones con mujeres jóvenes y bellas. Hasta que un día conoce a Charlotte, (Winona Ryder) una muchacha que solo puede ofrecerle el presente porque está desahuciada. Lo que sigue, es previsible: Keane se enamora de Charlotte y hace lo imposible para que no se la lleve el Señor.
Con cierta ironía le pregunté a Miguel si para que él se enamorara era necesario que encontrara un adversario como el de Keane.
En las sesiones siguientes volvió a traer el accidente. Recordó que ese día iba a concretar la compra del departamento en el que todavía vivía; que fue el momento en el que había decidido trabajar en su propia empresa, separado de su madre. Hablamos, entonces, de la situación previa al accidente más que de sus secuelas. Y se me ocurrió decirle que tal vez no había que buscar la causa de su sufrimiento solo en el accidente, sino también en otras situaciones traumáticas previas.
La violencia que ejercía Miguel era dual. A Valeria no la soltaba, a las otras mujeres las descartaba y abandonaba.
Miguel tomó esta intervención como un desafío y en un gesto confidente de marcado tono confesional comenzó a hablar del dinero, de los negocios en los que estaba involucrado y de la fortuna familiar. Ese patrimonio venía de lejos. Familia patricia, masones, con un escudo y un mandamiento ancestral: evitar que la riqueza se dispersara en las herencias y, para eso, nada mejor que tener un solo hijo. El bisabuelo había cumplido, pero su abuelo, desobedeciendo el mandato familiar, había tenido dos hijos: su padre y su tío. Sin embargo, como su tío se había suicidado en 1977, sin esposa y sin hijos, al morir su padre, él y su madre habían sido los únicos herederos.
Le pedí, entonces, que me hablara del tío. Totito, 12 años menor que su padre, era el tío canchero, soltero, mujeriego, que lo había iniciado sexualmente. Le había enseñado a masturbarse, masturbándolo a veces, masturbándose juntos, otras. Totito lo instruyó con pornografía de todo tipo y, en algunas oportunidades, había eyaculado sobre su cuerpo. Esto había sucedido entre los 12 y los 16 años de Miguel.
Ante esta revelación, que no venía acompañada de ningún contenido emocional, se me hizo claro que Miguel se había vuelto rehén de la repetición traumática colocándome en el lugar del agente original del trauma. Logré entender, entonces, qué había pasado en aquella sesión doce años antes y pude revisar el proceso transferencial desde otra perspectiva. Por un lado, durante la primera etapa, con su sometimiento transferencial me hacía saber del propio sometimiento a su tío; y la furia final se me reveló como el intento frustrado por interrumpir esa violencia que “le robaba la vida”. Pero, por otro lado, era él quién me seducía para arrasarme con su violencia.
Esta reproducción traumática en la transferencia evidenció cómo, ante un estímulo imposible de metabolizar, había apelado a la escisión del yo como defensa. No había habido conflicto psíquico propiamente dicho. Ante los efectos del trauma, la escisión garantizaba el clivaje intrasistémico del yo. Una parte de su psiquismo quedó, desde entonces, renegada, florcluida. (Verleugnung). No solo anulada en su percepción sino imposibilitada de integrarse en un circuito de simbolización. La escisión del yo, al impedir la represión, evitaba que se instalara el conflicto psíquico, que apareciera el síntoma y por lo tanto impedía la elaboración que inevitablemente se juega al permitir el acceso al psiquismo de lo insoportable de la experiencia traumática.
Con la parte escindida, neurótica, de su aparato, él podía realizar inferencias y alimentar sus celos. Las suposiciones acerca de lo que veía en casa de Valeria lo hacían sufrir y allí descansaban sus síntomas. Pero con su yo escindido no podía registrar, evocar e integrar en una cadena de sentido el hecho traumático vivido en su pubertad. Podía sí, repetir esa experiencia traumática. Freud hablaba de “reminiscencias” cuando quería aludir a aquellas presencias que se pueden revivir pero no evocar, que no se pueden relacionar con otras, que no se pueden ligar. Eso era lo que consumía a Miguel: la compulsión a la repetición que en él se expresaba y aparecía travestida como enamoramientos fugaces.
Tuvieron que pasar muchos años, hubo que hacer un trabajo analítico sistemático y esforzado de restauración simbólica para que, al fin, el acontecimiento traumático y sus estragos pudieran ser denunciados y puestas en evidencia las pistas que nos permitieran abordar las causas de lo que aparecía como un estilo de vida.
En el transcurso de su análisis todo se superpuso, todo hizo colisión. Pero fueron revelándose los restos de tres grandes situaciones traumáticas. Y esa aparición se dio en una cronología inversa a su instalación en el psiquismo. Como si todo el proceso analítico se hubiera resumido en un viaje transferencial regresivo desde el trauma actual al trauma originario. El accidente esquiando se inscribió sobre la herida que dejó abierta el abuso sexual del tío; abuso que, a su vez, transitó por la seducción materna que lo cargó narcisísticamente como parte de sí, que lo consagró eterno adolescente.
La segunda etapa del análisis se interrumpió de común acuerdo en 2004. Un año después, Miguel conoció al amor de su vida, 20 años más joven y con una encomiable carrera profesional. Se casó con ella -para lo cual tuvo que divorciarse de Valeria- y tuvo otra hija. Miguel retomó el análisis en 2011 cuando Catalina tenía 4 años, la misma edad de Marina cuando él se separó de Valeria.
Su análisis consistió en la elaboración de un duelo: la renuncia a esa masculinidad compulsiva que le impedía convertirse en hombre.
Puedo decir, ahora, que en el proceso de hacerse hombre, Miguel fue víctima de la imposición traumática de una masculinidad normativa. Lo traumático en Miguel está más relacionado con la adquisición de un código de género tradicional que con el temprano vínculo materno filial. La madre apareció muy poco en este relato -recién en el comentario final acerca del trauma originario- y ese no es un dato casual. Y aun así, si la seducción originaria por parte de la madre pudiera considerarse como traumática, esto se debe a que fue la madre quien lo parió y quien, sujeta a una cultura patriarcal, lo crió.
Entonces, si Miguel estaba enfermo de masculinidad normativa, su análisis consistió en la elaboración de un duelo: la renuncia a esa masculinidad compulsiva que le impedía convertirse en hombre.