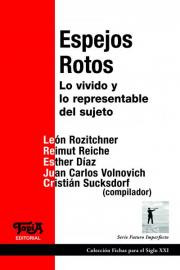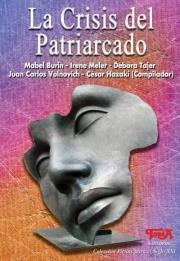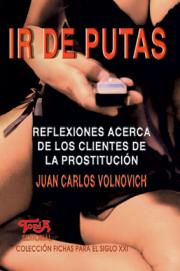Titulo
Diego: un condenado en análisis
Ahora puedo contarlo. Pasaron casi tres décadas ya. Corrió tanta agua bajo el puente, la muerte acabó con casi todos los protagonistas, así que ahora, ya puedo contarlo.
Es una tarde otoñal de 1973. Me siento espléndido. El clima político ayuda. Estamos a punto de hacer la Revolución social que complete la revolución psicoanalítica que ya iniciamos y en la que estoy absolutamente involucrado. Como si eso fuera poco, me acaba de llamar Gianantonio para preguntarme si puedo ver a un pibe que está atendiendo. “Un psicodiagnóstico”, me dice. “Viene cantado”, me dice. “Ya ves a ver”, me dice; “una histeria de conversión” me dice el pediatra más prestigiado del país. No está mal, me digo.
Ahora, tengo a los padres sentados frente a mí. Jóvenes, radiantes, médicos, psicoanalistas ambos, casi de mi misma edad. Apenas puedo disimular. Malamente pongo cara de jugador de póker para ocultar mi angustia. Al papá le falta el brazo derecho que perdió en un accidente de moto..., pero eso fue antes de que Diego naciera. “Nos manda el tano, que es el pediatra de Diego, porque el chico está bien, no tiene nada orgánico pero no mueve el brazo derecho y no sabemos si es que no quiere escribir, si es que está identificado conmigo; ¿o será una conversión como manera de saldar su culpa por la rivalidad edípica?” arriesga el papá.
Diego tiene 5 años, años edípicos si los hay, y una historia de pibe saludable y querido por una familia judía que arrastra, como no podía ser de otra manera, el destino de abuelos inmigrantes, sobrevivientes del exterminio europeo. Pero, nada más. Ni nada menos.
Ahora, es sábado por la mañana. Abro la puerta de mi consultorio y los veo ahí, en la sala de espera. Están los tres sentados en el mismo sillón, alegres y divertidos, abrazados de manera tal que el papá abraza a Diego con el brazo izquierdo que, a su vez, abraza a la mamá con su brazo izquierdo. Los saludo. Invito a Diego a pasar al consultorio, se desabrazan y los padres dudan entre irse al café de la esquina hasta que llegue la hora de pasar a buscarlo o esperarlo allí, en la sala. Finalmente, se quedan.
Diego es lindo como un sol de enormes ojos azules y rulos rubios que le caen sobre la cara. Entra al consultorio sin mostrar sorpresa alguna ni temor al separarse de los padres. No obstante, algo raro hay en su marcha que no logro precisar.
Se arrodilla frente a la caja con juguetes, con la mano izquierda aparta las hojas de papel preparadas para escribir o dibujar, y empieza a reconocer los juguetes. No mueve el brazo derecho que mantiene colgando. Toma los autitos y con ellos empieza a hacer una carrera. “A ver quién gana”. No han pasado más de diez minutos cuando ya los autitos están chocándose de frente. “Rivalidad edípica”, suena en mi cabeza. Uno de los autitos sale disparado con violencia y va a parar al otro lado del consultorio. Entonces, se para, camina y un escalofrío me conmueve. Me siento atravesado por un rayo. Ante mí está Diego con el brazo derecho paralizado, dificultades en la marcha y una asimetría de los músculos de la cara que antes no había percibido, disimulado como estaba por el pelo largo y los rulos que caían. No puedo pensar. No quiero pensar. Entonces, pienso en que no puedo pensar porque me estalló algo en la cabeza, que, tal vez, ese brazo paralizado más que una identificación simbólica sintomática, sostiene una repetición traumática. Aunque la afirmación de Gianantonio descarta algo orgánico, aunque el síntoma venga soldado a la evidencia de la amputación del padre yo, siempre igual, con esa omnipotencia a cuestas, sin poder prestarle atención al juego del chico, preso de la convicción de que este pibe tiene un tumor en la cabeza. Entonces, intento calmarme pero no puedo. Para qué me servirá mi propio análisis, me digo. ¿Cómo voy a alarmar gratuitamente a los padres? Pero, finalmente, me decido. Interrumpo antes de tiempo la hora de juego y les pido a los padres una interconsulta con un neurólogo infantil. Allí mismo, pongo mi teléfono a disposición para llamar a Fejerman que, felizmente, puede verlos ese mismo día. Así, no habrá que pasar el fin de semana presos de la incertidumbre.
Lo que sigue es previsible. Diego tenía un tumor inabordable en el cerebro que era maligno no por su diagnóstico anatomopatológico pero sí por su ubicación y fue operado el lunes siguiente, dos días después de la entrevista que más arriba consigné, para abrirle una “ventana” occipital en la calota que le evitaría los síntomas secundarios a la hipertensión endocraneana que se avecinaba. No bien pasó el postoperatorio comenzó un análisis conmigo que se interrumpió el día que murió, un año después. La mamá de Diego quedó nuevamente embarazada la noche que Diego murió y, posteriormente, la familia emigró a Israel para proseguir allí un destino que, a la distancia, supe trágico.
Algunas reflexiones acerca de la interpretación
Si propongo esta viñeta clínica para el tabloide de Topía que se organizó bajo el contundente título de “Con la interpretación no alcanza”, es justamente para instalar la discusión acerca de los límites de la interpretación. Para interrogarme acerca de si allí hubo o no hubo interpretación.
Aunque esté convencido que todo se reduce a saber qué se reconoce como “interpretación”, usar la misma palabra no nos autoriza a suponer que usamos los mismos códigos.
Para empezar, nadie duda del exceso en el uso de las interpretaciones: si en aquel momento yo me hubiera dedicado a detallar el juego, si hubiera intentado encontrarle el sentido oculto al juego detrás del sentido manifiesto para reducirlo a la pura traducción simbólica, no me hubieran alcanzado las horas ni los días para arrepentirme, pero una cosa es pensar que mi función de médico, “interpretador” de una serie de signos neurológicos, ocupó el lugar de mi condición de analista, y otra cosa muy distinta es afirmar que al dejar de interpretar el juego para pasar a la acción y, guiado por la fuerte sospecha de que allí no había un síntoma de conversión histérica sino una trágica repetición traumática, yo estaba poniendo en acto y llevando a sus máximas consecuencias, la interpretación psicoanalítica de esa situación.
El conflicto entre el cuerpo y la mente, el enfrentamiento entre la palabra autorizada de Gianantonio y mi “intuición”, la propia rivalidad con mi padre (pediatra) que la rivalidad de Diego con el padre actualizó, la transferencia recíproca (contraidentificación introyectiva) que me impedía pensar, el deseo de rebelarme a un orden social (Revolución) y a un orden institucional (APA) sin perder el brazo, la cabeza y la vida, sin perder siquiera el reconocimiento y los favores profesionales (es el más prestigioso pediatra quien me llama), el temor a hacerlo, todo eso y mucho más se anuda en la interpretación que me lleva a dejar de lado la interpretación para pasar a la acción. Todo eso me incita a pensar que allí hubo una interpretación psicoanalítica y que no sería bueno avalar el criterio de que con la interpretación no alcanza, a menos que por interpretación entendamos esa práctica bastardeada que se dedica a traducir contenidos o a encontrarle siempre un contenido oculto a uno manifiesto.
Las interpretaciones ¿dan cuenta, explican el referente al que aluden, o es que las interpretaciones son previas al referente y construyen el observable?
Quiero decir: si necesitamos interpretar primero para saber cuáles son los rasgos esenciales del discurso a los que alude la interpretación, si reconocemos que lo esencial es invisible, que no está explícito aunque sea manifiesto, pues entonces necesitaremos interpretar para convertir el referente en observable.
¿El sentido o la significación de un “material” se encuentra detrás de los hechos -o de algunos indicios que deben ser interpretados (descubiertos)- o el significado es un producto de la interpretación? ¿Los hechos están ahí, esperando para ser descubiertos, o la interpretación debe dar las claves para que sean identificados y construidos?
Los psicoanalistas que consideramos que la interpretación construye el observable, que no lo descubre, difícilmente podamos encontrar, en principio, incompatibilidad entre nuestras interpretaciones. Y esto nos instala de lleno en el terreno de las buenas o malas interpretaciones, de las interpretaciones verdaderas o falsas, de las pertinentes o impertinentes. En última instancia, en los criterios de incompatibilidad entre interpretaciones; validación, ratificación, corroboración, verificación, etc., de las interpretaciones.
A partir de Freud, a partir de “Construcciones en psicoanálisis”, se sabe que la confirmación por parte del analizando no prueba que la interpretación sea verdadera. Su refutación, tampoco. En realidad, el criterio que define la verdad de la interpretación reside en su efecto. La verdad se mide por las consecuencias. Esto es, el hecho de que algo de la verdad empieza a circular. Y decir la verdad significa, en psicoanálisis, decir una verdad a medias, aceptar que una certeza se quiebra, o que emerge un saber responsable sobre sus propias mentiras. Significa, también saber que la compulsión a la repetición está siempre dispuesta a dominar el cuadro (el destino trágico que la vida, el embarazo logrado en un coito la noche del entierro, no logró conjurar).
Si para algunos psicoanalistas, tal vez demasiado apegados a una concepción hermenéutica de la interpretación, el trabajo se reduce a encontrar el sentido oculto detrás del contenido manifiesto, para otros la interpretación tiene como finalidad contribuir al estallido, a la aparición del sentido sin necesidad, a veces, de “interpretar” el sentido oculto.
Si para algunos interpretar es interpretar el deseo, para otros el deseo es su interpretación.
No obstante, a diferencia de Wittgenstein para quién hay que callar aquello de lo que no se puede hablar, Ricoeur considera que eso a lo que apunta el lenguaje, eso extralingüístico, debe decirlo la hermenéutica por medio de la interpretación.
Para Freud, en cambio, la interpretación de un sueño se reduce (o se extiende) a responder ante la provocación de un acertijo; responder al desafío que instala un jeroglífico. No obstante, si Freud intenta descubrir el contenido latente del sueño a partir del contenido manifiesto, lo hace sólo como manera de vehiculizar la exigencia de coherencia que domina su intervención. Es por eso que el sueño (no el sueño, sino el relato del sueño) revela su sentido sólo a partir del contexto conformado por las asociaciones libres. Guiados por un criterio de coherencia del discurso, Freud se detiene ante las ambigüedades gramaticales y semánticas, las puntuaciones, apela al contexto, a las homofonías y analogías que aclaran una alusión que de otro modo quedaría oscura.
Entonces, ¿todo es interpretable desde que siempre es posible encontrar el sentido oculto detrás del manifiesto?
Para una modalidad interpretativa tributaria de una concepción hermenéutica (la que dice algo más allá de aquello que está escrito), sí. Para quien se somete a una exigencia de coherencia impuesta por el significante, no. Un texto coherente no requiere interpretación. En realidad no deja otra opción que callarla.
Juan Carlos Volnovich
Psicoanalista
jcvolnovich [at] ciudad.com.ar