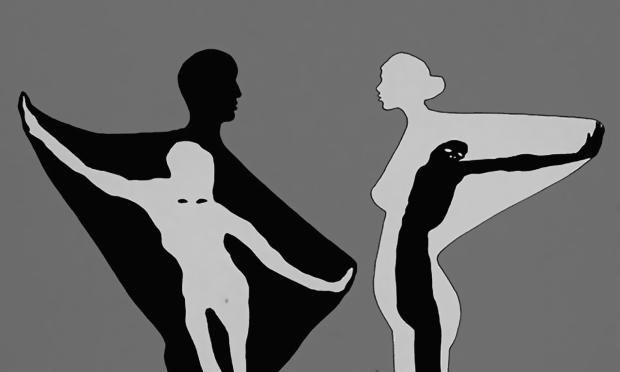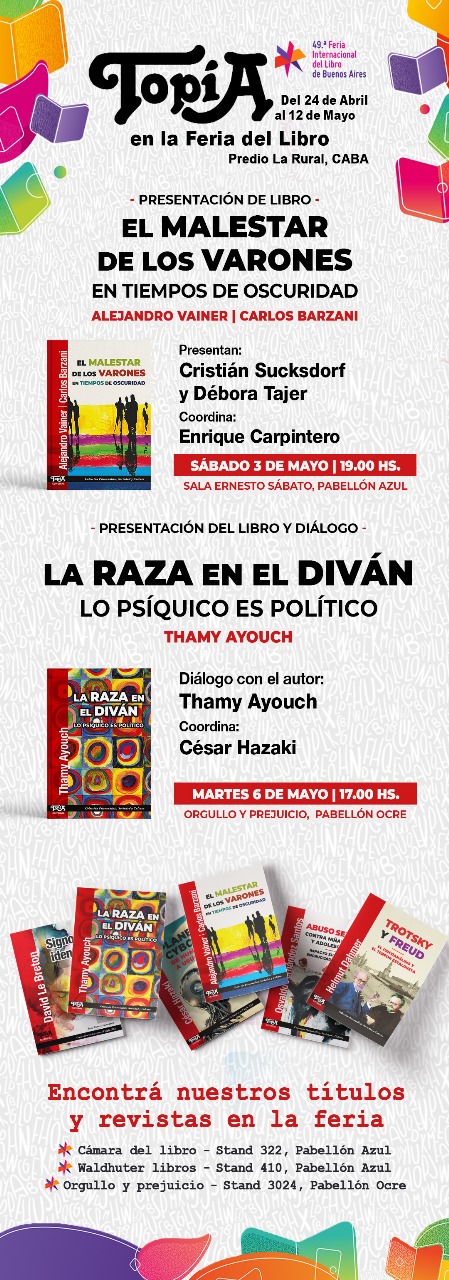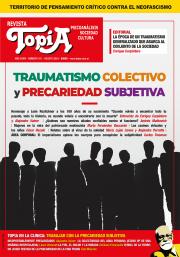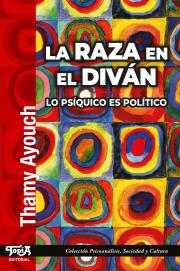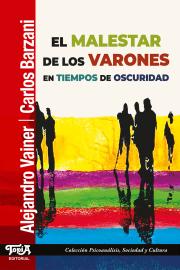Titulo
Un modo peculiar de metabolización de los traumatismos. Corrientes y creencias paranoides en pacientes no-psicóticos
El que ha naufragado tiembla incluso ante las olas tranquilas
Ovidio
Una paciente que hace varios años está en análisis dice: “yo no le caía bien a nadie, me rechazaban, me miraban mal, era así siempre, y yo sentía que dejaba de existir, ahora siento que sigo valiendo, existiendo. Nunca le interesé a los demás, sentía que no tengo que ser como soy…”
Esas construcciones psíquicas son modos de tornar pensables, narrables, situaciones traumáticas vividas tempranamente en la historia y que se repiten a lo largo de la vida en intentos frustros de metabolización
Otra paciente, profesional que pertenece a una asociación de su disciplina vinculada a la informática, relata una y otra vez que la discriminan porque ha nacido en el conurbano y es judía, lo interpreta a través de miradas que observa entre sus colegas y porque no la convocan para ocupar puestos directivos.
En ambas pacientes sus historias infantiles están plagadas de situaciones de violencias tempestuosas de diversa índole, padecidas pasivamente. A la paciente que nombro en primer lugar, la madre le gritaba, la insultaba, sin que ella pudiera anticipar esos exabruptos brutales, suponía que algo terrible había hecho para ocasionarlos. El miedo a esas reacciones impredecibles y descomunales se extendieron a todos los que la rodeaban. El carácter persecutorio del mundo la condujo al aislamiento.
La paciente que nombro en segundo lugar creció inmersa en un medio familiar cuyo discurso estaba marcado por la desconfianza y la atribución de intenciones aviesas a parientes y gente del barrio, nadie era confiable.
Estas brevísimas viñetas, que tienen un marcado tinte paranoide e indican el posicionamiento subjetivo de estas pacientes frente a los otros y porque no, frente al mundo, las he observado en sujetos cuyo funcionamiento psíquico es a predominio neurótico. Estas Weltanschauung se acompañan de desconfianza, suspicacia extrema y una visión del mundo como hostil y amenazante. Las interpretaciones o convicciones que relatan tienen el carácter de certeza que aboga en favor del aplanamiento de la capacidad simbolizante y creadora de la psique. Aunque en otros territorios psíquicos pueden ser sumamente creativos, en el campo particular de esas creencias, esos sujetos parecen creer que lo que Es, Es.
Esas construcciones psíquicas son modos de tornar pensables, narrables, situaciones traumáticas vividas tempranamente en la historia y que se repiten a lo largo de la vida en intentos frustros de metabolización. Estas formaciones de carácter paranoide o a veces francamente paranoico, orientan la forma en que el yo se posiciona frente al mundo, especialmente en las relaciones con los otros. Sin embargo, es necesario tener presente que a veces a los paranoicos también los persiguen.
Frente a traumatismos severos, la potencialidad en el doble sentido de fuerza y de posibilidades que posee el yo, claudica sometiendo al psiquismo a procesos desmantelantes y desorganizantes. Una de las formas de recomposición, de restablecimiento de alguna red de sentido es, ubicando lo que las teorizaciones kleinianas conceptualizan como el perseguidor, el objeto malo, en el espacio exterior al yo.
La constitución de un borde, de una membrana que separa, distingue entre un adentro y afuera, borde que es a la vez representacional y del cuerpo, es una de las premisas de la fundación del yo. Ese borde se constituye a través del aporte representacional y libidinal del otro.
Silvia Bleichmar afirma que el psicoanálisis no se plantea la posibilidad de una relación directa del sujeto con la realidad. Dice: “… el aspecto central que creemos necesario desarrollar, es acá donde se define lo fundamental de la relación del sujeto a la llamada realidad social, siempre y cuando podamos abandonar todo lastre teórico que considere al yo como lugar de conocimiento de la realidad y al inconsciente como infiltrando de fantasía a un yo percepción-conciencia que supuestamente se relacionaría de modo directo con el objeto si no mediara la presencia contaminante de la misma”. Nos vemos conducidos así, a la problemática de la construcción de la realidad, tema de importancia fundamental en psicoanálisis y sobre el que se ha escrito y polemizado mucho.
Nos interesan los modos en que cada sujeto se vincula con esa realidad tan particular que son los otros, objetos libidinales -sexuales y de amor- de las pulsiones y del yo. Diferenciamos dos categorías de objeto: objeto de la pulsión y objeto de amor del yo. El objeto de la pulsión antecede en su constitución al objeto de amor del yo. El primero es aquel objeto en el que se satisface la pulsión, objeto que puede ser autoerótico, parte del propio cuerpo, no es un objeto que se diferencia en términos de Yo No-yo ya que lógicamente antecede su constitución. El objeto de la pulsión puede reencontrarse como indicio excitante en el objeto de amor del yo cuando se produce la elección de objeto sexual y amoroso.
El lugar y el significado que tienen los otros en la dinámica psíquica de los sujetos puede ser pensado desde distintos planos: en lo intrapsíquico, en los distintos tiempos de la constitución psíquica y en los modos en que los sujetos se vinculan, vale decir, en los lazos sociales que establecen y sus características preponderantes en determinado tiempo y espacio.
En los primeros tiempos de la vida, el otro cumple la doble función de sexualizar y narcisizar, proceso de gran complejidad, siempre único e irrepetible que se produce con cada futuro sujeto que nace. El destino esperable de la sexualidad implantada es la ligazón de la excitación en producciones simbolizantes.
La constitución de un borde, de una membrana que separa, distingue entre un adentro y afuera, borde que es a la vez representacional y del cuerpo, es una de las premisas de la fundación del yo. Ese borde se constituye a través del aporte representacional y libidinal del otro.
En Pulsiones y destinos de Pulsión (1915) Freud dice que “el yo-placer purificado (que) pone el carácter del placer por encima de cualquier otro. El mundo exterior se le descompone en una parte de placer que él se ha incorporado y en un resto que le es ajeno. Y del yo propio ha segregado un componente que arroja al mundo exterior y siente como hostil.” Y continua más adelante: “Lo exterior, el objeto, lo odiado, habrían sido idénticos al principio. Y si más tarde el objeto se revela como fuente de placer, entonces es amado, pero también incorporado al yo, de suerte que para el yo placer purificado el objeto coincide nuevamente con lo ajeno y lo odiado”. Momento inaugural del yo narcisista, donde la realidad, “lo otro” lleva la marca de lo odiado, lo malo. La idea de Freud de que lo exterior en tanto proveedor de estímulos se siente como hostil y, por lo tanto, es odiado, es magníficamente problematizada y desarrollada por André Green en términos de narcisismo de vida y muerte. Incluso los propios deseos en tanto demandan al sujeto investimientos libidinales para su satisfacción, pueden ser desinvestidos porque aportan excitaciones que son sentidas como peligrosas y, por lo tanto, inmetabolizables.
Lo traumático, aquello cuantitativo que ingresa al psiquismo produciendo desarticulaciones y sobreinvestimientos que amenazan al yo, debe encontrar formas de cualificación significante y lo puede realizar mediante construcciones representacionales que tematizan lo amenazante, lo atacante.
Lo traumático, aquello cuantitativo que ingresa al psiquismo produciendo desarticulaciones y sobreinvestimientos que amenazan al yo, debe encontrar formas de cualificación significante y lo puede realizar mediante construcciones representacionales que tematizan lo amenazante, lo atacante. La puesta en relato es ya una forma de ligazón. Si bien, como decía más arriba, las construcciones de carácter paranoide en estos casos, tienen el sello de la certeza que atenta contra la ficcionalización simbolizante; en cambio, el trabajo de historización y de transformación de la repetición en recuerdo, abre la posibilidad de la puesta en duda. Piera Aulagnier propuso la idea de que la duda por relación a la certeza es la señal de la operación de la castración a nivel del pensamiento.
El mecanismo de proyección es el mecanismo prínceps de las formaciones paranoides o paranoicas. En el Manuscrito H, Paranoia, que figura como un anexo a una carta inédita a Fliess del 24 de enero de 1895, es la primera vez que Freud trata el tema de la paranoia, “La paranoia tiene, por tanto, el propósito de defenderse de una representación inconciliable para el yo proyectando al mundo exterior el sumario de la causa que la representación misma establece.” Freud relata allí situaciones clínicas de pacientes que habían vivido traumatismos de índole sexual en las que la defensa fue la proyección. En la carta 125 (9 de diciembre de 1899) Freud se pregunta: “¿Cuándo un ser humano se vuelve histérico en lugar de paranoico?” El nexo con lo sexual, especialmente con el autoerotismo, serían patognomónicos de la paranoia: “Los particulares vínculos del autoerotismo con el Yo originario iluminarían bien el carácter de esta neurosis”.
Es a partir del caso Schreber, que escribe 10 años después, que Freud generaliza el enlace entre paranoia y homosexualidad ya que descubre ese nexo en los delirios que el Doctor Schreber relata en su autobiografía. Esos nexos son claros en los delirios del Dr. Schreber, pero esta vinculación no es obvia en otros pacientes. Dicha generalización lo lleva a Freud a forzar los argumentos en defensa de esa tesis, por ejemplo, en el texto “Un caso de paranoia que contradice la teoría psicoanalítica” (1915). En ese texto Freud dice que lo que parecía una “contradicción a las expectativas alentadas por la doctrina psicoanalítica” no lo es ya que la joven que padece el delirio persecutorio, que es el tema que trata en el texto, aparece ligada a un personaje femenino, sustituto de la madre, pero en términos de conciencia moral, o sea que el objeto femenino no es un objeto de amor erótico. Sin embargo, Freud fuerza las conclusiones para sostener su tesis del vínculo entre paranoia y homosexualidad. Lo que es generalizable es la relación entre paranoia y ansiedades e ideaciones de tipo paranoide y la sexualidad. Pienso que en este caso Freud a través del enlace con la homosexualidad sostiene la cuestión irrenunciable: los modos de tramitación de la sexualidad infantil están en el fundamento de la formación de síntomas y delirios.
¿Por qué la defensa primordial es la proyección en la paranoia y en las corrientes de la vida psíquica a predominio paranoides? Mi hipótesis es que, ya que la constitución del yo narcisista se realiza proyectando en el exterior lo rechazado, lo odiado e incorporando como propio lo bueno y deseado, si esto se realiza fallidamente, la operación se repite cada vez que el yo es atacado desde el interior por representaciones inadmisibles o por cantidades hipertróficas de excitación. Ese tiempo lógico de la estructuración psíquica es simultáneo de la constitución de la identidad por negación determinada. No ser lo otro para ser yo. Marca paranoide en la constitución del yo. Es así que frente al traumatismo que es del orden sexual, el yo se defiende proyectando en el exterior lo peligroso, lo rechazado y odiado.
Por otra parte, no puedo dejar de mencionar que la pandemia que asoló a la humanidad hace tan solo 5 años, produjo una mutación en los vínculos entre los sujetos, ocurrió una paranoización de los lazos, justamente desvirtuando, devastando, rompiendo, lo que entendemos por lazo en tanto enlace al otro. El otro se fue transformando en enemigo, portador de peligro de muerte. La noción de prójimo fue degradada a la de virus, el otro Es el virus, vale decir, que ha sido desubjetivado en su dimensión humana y, por lo tanto, puede ser asesinado sin que la culpa intervenga como sentimiento que embarga a los sujetos que han dañado a otro en tanto alter humano.
El lugar y el significado que tienen los otros en la dinámica psíquica de los sujetos puede ser pensado desde distintos planos: en lo intrapsíquico, en los distintos tiempos de la constitución psíquica y en los modos en que los sujetos se vinculan, vale decir, en los lazos sociales que establecen y sus características preponderantes en determinado tiempo y espacio.
Mariana Wikinski en el texto “Prójimo, próximo, semejante, enemigo”, se formula, nos formula las siguientes preguntas que nos permiten esclarecer a la vez que complejizar la cuestión del otro como prójimo o como enemigo o virus, “¿En qué medida debo abarcar al otro subsumiéndolo en la categoría de semejante? ¿Semejante a mí? ¿No ejerzo violencia sobre su alteridad radical cuando lo reduzco a aquello que lo hace parecerse a mí para poder alojarlo? Y si la noción de alteridad es la que regula mi aproximación a él… ¿en qué medida el otro en su diferencia radical aparece ante mí como un extraño, indescifrable y por lo tanto amenazante? ¿Debo ejercer violencia sobre él y asimilarlo a mi medida para despojarlo de su carácter amenazante?”
Wikinski pone en caución la categoría de enemigo, la cito: “…también la categoría de enemigo es problemática. El enemigo es valorado en su simetrización, en la equivalencia de fuerzas; paradójicamente, para considerarlo enemigo hay que asignarle una estatura. Hace falta entonces otra categoría para justificar la aniquilación, y ésta quizás sea la categoría de desecho. La masa requiere de un enemigo para constituirse, pero para exterminarlo requiere rebajarlo a la categoría de desperdicio, chivo expiatorio. Hace falta crear discursivamente y hasta el cansancio la idea del parásito que debe ser exterminado, hace falta segregarlo y despojarlo de su categoría de prójimo/próximo. Nada nuevo, por cierto. Sólo que aplicada esa estrategia ya no al exterminio racial de mediados del siglo XX, sino a nuestro presente, en el que somos (cito textualmente) ratas, soretes, mogólicos, imbéciles, tarados, burros, Lalidepósitos, penes cortos, basuras, ensobrados, idiotas, no hay ninguna sutileza, las reglas del juego son clarísimas. El opositor puede ser exterminado sin que nada valioso se pierda. ¿Habremos perdido el privilegio de ser considerados enemigos?”. (Lo destacado es mío). En la pandemia el otro como virus, en la actualidad, todo el que se opone al discurso del poder o el poder supone que se le opone, es reducido a la categoría de desecho, ni siquiera de enemigo ya que éste conserva su dimensión humana.
Las representaciones sociales imaginarias “son impuestas a la psique en el largo y penoso proceso de la fabricación del individuo social”, nos dice Castoriadis. Esas representaciones son las que prestan figurabilidad a lo pulsional, modulan los destinos de pulsión en el sentido que indican qué contenidos serán reprimidos y cuáles no, y también dan forma a los modos en que los sujetos significamos el mundo que nos rodea en cada tiempo y lugar. La producción de subjetividad que es del orden de lo político y lo histórico, es modulada por las representaciones sociales instituidas, son la materialidad simbólica con que los sujetos podemos figurar lo pulsional y los traumatismos tanto individuales como sociales.
Así las cosas, la paranoización de los lazos, la degradación del otro a condición subhumana o deshumanizada, parece modular subjetividades a predominio de establecer esa clase de enlaces. ◼
Bibliografía
Bleichmar, Silvia (2002), “Las formas de la realidad” en La subjetividad en riesgo, Editorial Topía, 2005.
Freud, Sigmund (1915), “Pulsiones y destinos de pulsión”, Tomo XIV. O.C., Amorrortu editores.
----- (1895), Manuscrito H. Paranoia, Tomo I. O.C., Amorrortu editores.
----- (1899), Carta 125. Ibidem.
----- Puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia descrito autobiográficamente (Schreber) (1911 [1910]). Tomo XII. Amorrortu editores.
----- Un caso de paranoia que contradice la teoría psicoanalítica (1915). Tomo XIV. Amorrortu editores.
Wikinski, M.: “Prójimo, próximo, semejante, enemigo”. Presentación en el Foro de Instituciones de Profesionales en Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires. 19-10-2024.
Castoriadis C.: Lógica, imaginación, reflexión. El inconciente y la ciencia. Comp. R. Dorey. Amorrortu editores. (1993).
Magdalena Echegaray, Psicoanalista
maechegaray [at] hotmail.com ">maechegaray [at] hotmail.com
IG: @echegaraymagdalena