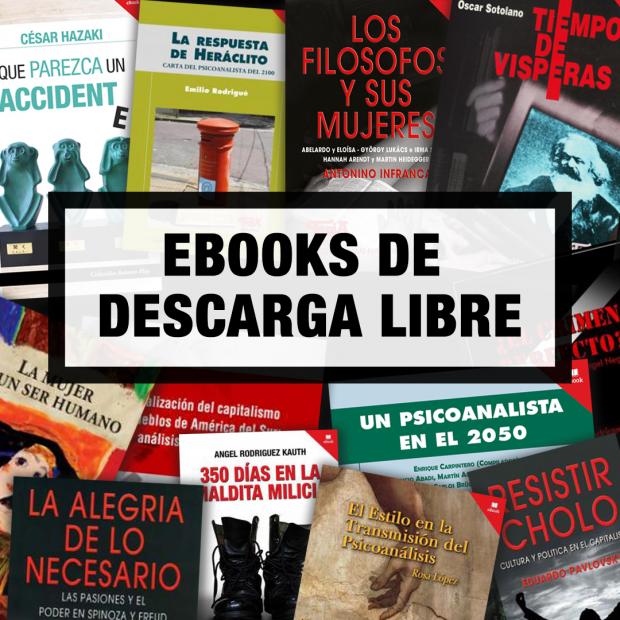Title
Cosa de pájaros
Mi consultorio está en un quinto piso a unas dos cuadras del Parque Independencia. Tiene una ventana bastante grande que da a calle Alvear, hacia el este, y otra, más pequeña, que mira hacia el oeste y desde la cual se puede espiar un rectángulo de parque. Emergiendo de entre el follaje de las tipas y los pinos, una o dos torres de iluminación de la cancha de Newells Old Boys perforan sin misericordia ese encanto verde que acaricia el cielo.
Sobre la ventana que da al este una mañana observé, en uno de sus ángulos, el trabajo que comenzaba a hacer un pajarito marrón, nada vistoso, por cierto. La cercanía del parque y la zona arbolada hace que no sea nada sorprendente la visita de distintos pájaros que suelen descansar en el alféizar de la ventana. Pero éste, que no era de una especie desconocida para mí que vengo de una infancia en el campo, estaba tratando de construir un nido. Sin duda alguna, se trataba de un hornero. Lo miré con interés mientras dentro de mí comenzaba una lucha. Este simpático pajarito me estaba embarrando y llenando de pajitas toda la ventana. ¿Debía abrirla y echarlo? ¿Limpiar el estropicio que había comenzado a hacer? ¿Expulsarlo para que dejara de molestar con su canto estridente, lanzado cada vez que se tomaba un descanso? Ese canto solía interrumpir con bastante frecuencia las asociaciones de los pacientes que se daban vuelta en el diván preguntando azorados: ¿qué es eso?, como si pensaran que era yo el que cantaba creyéndome un pájaro lo que, en caso de haber sido cierto, hubiera confirmado las sospechas, tal vez justificadas, de muchos de ellos acerca de mi propia salud mental. Una vez que los tranquilizaba continuaba la sesión, por lo general sin más inconvenientes. Luego cada semana estos mismos pacientes se acercaban a la ventana para mirar o, los más tímidos, preguntaban desde la puerta cómo marchaba la construcción del nido. La hornerita (me gusta llamarla así) acompañaba a su machito e inspeccionaba la construcción. Yo tenía la impresión de que él estaba pendiente de la aprobación de ella que se mostraba siempre (al menos eso me parecía, algo despreciativa). Este detalle me hacía comparar la situación con la condición humana y, poniéndome del lado de mi compañero de género, amiguito trabajador incansable, pensaba: pero mirá vos esta histérica, parece que nunca está conforme. Sin embargo, él, también tenía lo suyo, machito y fanfarrón, no dejaba de alardear de su habilidad. Detenía el trabajo, agitaba las alas y lanzaba ese canto estridente al que ya me tenía acostumbrado.
La construcción tenía una particularidad. Como la pared del fondo del nido había quedado apoyada contra el vidrio de la ventana, el hornero no conseguía terminar bien su trabajo, el barro no pegaba bien, de tal modo que fue quedando una zona de vidrio, pequeña por cierto, como el ojo de una cerradura ( al que no por nada llaman ojo) sin poder cerrar. Yo, con mi espíritu científico (que bien podríamos llamar curiosidad, o hasta impulso voyeur, si ustedes quieren) tenía la esperanza de que una vez que hubieran habitado el nido y estuvieran empollando sus huevos sería un espectador privilegiado de su intimidad emplumada. Desde el lado de adentro de mi consultorio observaría, como en un laboratorio, todos sus movimientos. La perspectiva me resultaba muy atractiva. Pero nunca lo pude lograr. El pequeño agujero sólo me dejaba ver la entrada del nido y no la cámara, el dormitorio podríamos decir, donde ella se ocupaba de sus tareas maternales. Él volvía, a veces, trayendo algún bichito en el pico, luego se paraba en la puerta del nido y agitando las alas anunciaba al mundo con su canto la buena nueva de la vida recién inaugurada. Sin embargo, nunca pude ver a los pichones, sólo los conjeturaba. Un día desaparecieron. No sé si la pareja fructificó, me gusta creer que sí. Supe después que estos pájaros utilizan su nido sólo una vez. Es poco comprensible para la mentalidad humana que una construcción, tan trabajosa, luego de la nidada sea abandonada sin más por la “familia”. Ignoro si la pareja continúa junta por toda la vida, como en caso de las palomas que, como dice Woody allen, al igual que los católicos, no se divorcian.
El nido estuvo abandonado mucho tiempo y yo no sabía si quitarlo o no ya que, ahora estaba seguro, mis horneritos no volverían. Pero un día apareció una pareja de gorriones y lo ocupó. Mirá vos, estos okupas, pensé, con algo de mentalidad de propietario indignado. Después recapacité. En la naturaleza no hay tal cosa como la propiedad privada (al menos no como la entendemos los hombres). Los gorriones no son okupas, ellos también se van luego de cumplido el ciclo reproductivo y dejan su lugar a otros pájaros, por lo general nuevos gorriones. ¿Y los horneros? A los horneros les gusta fabricar su nido porque siguen el consejo de Pedroni: “haz con tus propias manos la cuna de tu hijo”, pero como también “saben” que hay quien no puede hacerla la ceden sin preguntar quien la va a ocupar. Por supuesto no la alquilan, ni la prestan a cambio de que les garanticen la conservación de la propiedad. Así que ahí permanece el nido. Yo tampoco lo voy a quitar, es una oferta de ocasión para pájaros que no tienen la habilidad de fabricar casa pero que, sin embargo, necesitan de la solidaridad de otros porque tienen, como algunos humanos, esa ambición desmedida que consiste en amarse y reproducirse.
El hornero es un pajarito criollo, viene del campo, pero no invierte en el negocio inmobiliario ¿será porque no come soja?
Cosa de pájaros
Rubén Leva levar [at] live.com.ar