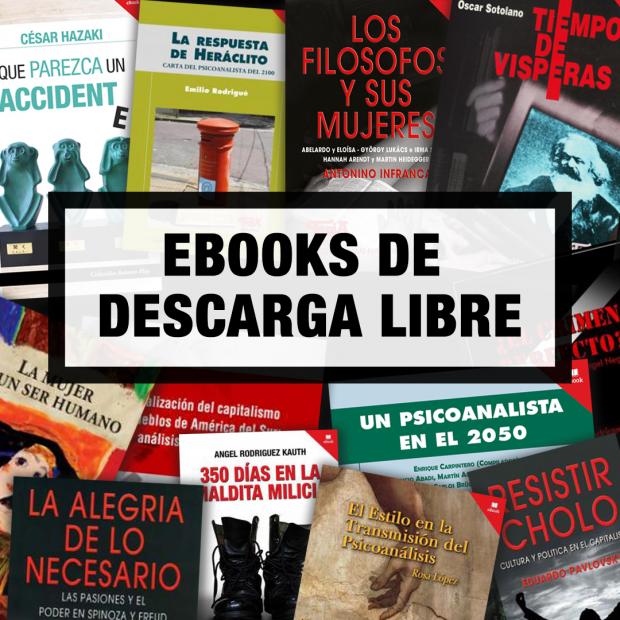Title
Un trabajo honrado
Por Rubén Oscar Leva
levar [at] live.com.ar
Ese día llegó inusualmente temprano. En la calle los recortes de papeles celestes y blancos, residuos patrióticos del heroico seis a cero frente a Perú, se alzaban en remolinos agitados por el viento helado del amanecer. El vigilante de la garita, haciendo la “V” de la victoria, agitó su mano en señal de saludo.
Ella le devolvió una sonrisa cansada asomando apenas el rostro entre los pliegues de la bufanda y entró con paso rápido a la Guardia. El Oficial le alcanzó el cuaderno de asistencia mientras murmuraba algo, en tono de piropo, acerca del frío y sus mejillas coloradas. No le prestó ninguna atención. Firmó el cuaderno y comenzó a recorrer el largo pasillo. Sólo pensaba en quitarse el abrigo, ponerse el guardapolvos celeste y sentarse frente a la Olivetti. Por un momento vaciló y casi detuvo sus pasos. Metió la mano en el bolsillo buscando la llave de la oficina y sus dedos constataron aliviados el frío del metal. Últimamente temía dejársela olvidada sobre la mesa de la cocina y había notado, con cierta alarma, que esa duda la asaltaba cada vez con mayor frecuencia. Es una estupidez, se había dicho en repetidas oportunidades. Sin embargo, la estupidez insistía. Sabía, ciertamente, que esa duda ínfima tenía una razón de ser.
-.-
Mabel nunca se había sentido del todo incómoda con su trabajo. El tío Juan, viejo caudillo peronista del pueblo, le había abierto las puertas para conseguir un cargo público que no le exigía demasiado esfuerzo. No dejaba de producirle un cierto escozor, eso sí, que fuera un cargo en la Policía, pero se consolaba pensando que era como personal civil. Eso la hacía diferente. No estaba obligada a llevar armas ni vestirse de uniforme. Además, en ese pueblo nunca pasaba nada y todos eran amigos, hasta de los policías. Sin embargo, desde que comenzó a estudiar Abogacía en Rosario hizo su aparición aquella angustia que, a veces, le dificultaba el sueño. En la Facultad andaba siempre como escondiéndose. Mentía sobre su trabajo porque odiaba que alguien pudiera creer que estaba ahí para espiar. En realidad, acordaba con casi todos los ideales que planteaban la mayoría de sus compañeros. Durante alguna asamblea, incluso, un ardor revolucionario había subido a sus mejillas. Pero adherir totalmente era, sin embargo, imposible. Sentía que tenía un pié en la otra vereda y, en algún punto, creía estar traicionando a alguien. Las cosas empeoraron a partir del momento mismo del golpe. Ahora piden documentos en la puerta y se sabe de compañeros secuestrados acerca de los cuales no se han vuelto a tener noticias. En su oficina, mientras tanto, cuelga flamante un cartel con el rostro de personas buscadas. Todos jóvenes. Terroristas, dicen. Algo había cambiado en ella a partir de la instalación de ese cartel. La primera vez lo había mirado con interés, como buscando a algún conocido. Ahora casi nunca dirige la mirada hacia ese lugar. Sólo agacha la cabeza y teclea febrilmente hasta la hora de salida.
-.-
Retuvo la llave en la mano resoplando con disgusto y avanzó decididamente, después de todo era su trabajo, y era un trabajo honrado. Al fondo del pasillo algo le llamó la atención. Un bulto raro. No alcanzaba a distinguir con precisión. Fue acercándose despacio hasta que pudo verlo con claridad. Era un montoncito de ropa. Estaba tirado ahí, con descuido. Un revoltijo de ropa sucia. Ropa de mujer y de hombre mezclada. Unos zapatos húmedos grotescamente doblados hacia arriba, sin cordones. En la cima del montón una bombacha pequeña, de mujer joven, con una perforación. Entonces vio que todo estaba sucio de sangre y barro… y musgo. Se abrió la puerta de la oficina vecina a la suya y salió José, un oficial muy simpático y siempre de buen humor. Traía el rostro sombrío.
-¿Te enteraste?
-No, qué pasó…
-Los encontramos ayer, en el río… Les habían atado con alambre unos pedazos de cemento para que no salieran a flote… Pero justo Ledesma había ido a pescar y al pasar por ahí con el bote enganchó la pierna de la chica …
-Qué horror. ¿Quiénes son?
-No sabemos todavía… Posiblemente eran terros…
-Pero aquí, en el pueblo… ¿Te parece? Quién pudo haberlos matado…
-Tengo unas fotos. ¿Querés verlas?
Mabel sintió repugnancia. El espectáculo de la muerte siempre le había parecido una obscenidad. Más aún cuando la causa era la violencia. Pero quería saber…
-¿Las tenés ahí?
José metió la mano en un sobre de papel madera que llevaba con él y sacando las fotos se las pasó en silencio. En la primera vio a un muchacho joven, desconocido. No quiso detenerse mucho y pasó rápidamente a la siguiente. Entonces la vio. Derrumbada, rota sobre el barro de la orilla del río. Mabel tuvo un estremecimiento. Volvió a mirar, incrédula. Pero sí, era Elena, la ayudante de Introducción al Derecho. Tenía el pelo mojado y sucio. Pero sobre todo los ojos. Esos ojos abiertos, sin vida. Esos ojos la estaban mirando directamente a la cara.