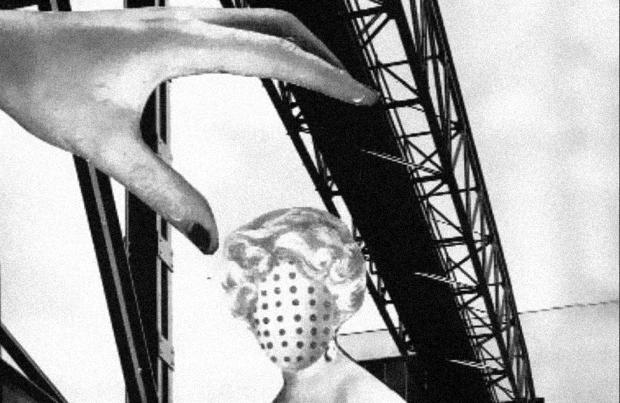Titulo
El rostro y lo sagrado: Algunos puntos de análisis [1]
David Le Breton[2] es doctor en Sociología de la Universidad París VII y miembro del Instituto Universitario de Francia. Profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Ciencias Humanas Marc Bloch de Estrasburgo. Escribió más de 20 libros, traducidos a los más diversos idiomas, en relación a la temática del cuerpo humano y su construcción social y cultural, entre ellas Antropología del Cuerpo y Modernidad; La Sociología del Cuerpo; Antropología del Dolor; El Silencio; Las Pasiones Ordinarias. Antropología de las Emociones y Adiós al Cuerpo.
Este artículo, publicado originalmente en francés en la revista Reliologiques, le permite a Le Breton examinar la importancia del rostro en las sociedades occidentales como eje de la identidad, a través de la ambigüedad de lo sagrado que se expresa en la dicotomía santidad/mancha. También profundiza las consecuencias de la desfiguración en la identidad del individuo, el proceso de envejecimiento y lo que éste origina en una sociedad obsesionada con la juventud y la belleza.De alguna manera, para los lectores es un adelanto, ya que la Editorial Topía tendrá el honor de publicar próximamente uno de los últimos libros de Le Breton: Conduites à risque. Des jeux de mort au jeu de vivre. (Ponerse en riesgo. De los juegos de la muerte a los juegos de la vida).
El sentido, es el rostro del otro y cualquier recurso a la palabra se inserta en el interior del cara a cara original del lenguaje. Todo recurso a la palabra supone la inteligencia de la primera significación.
Emmanuel Levinas
Totalité et infini. Essai sur l’exteriorité[3]
El sentimiento de lo sagrado señala la importancia del valor asociado a un objeto, a un evento, a un ser, o a una acción por parte de un individuo o de una comunidad. Este sentimiento nos aparta de la existencia cotidiana y nos brinda un margen de tiempo o de espacio “saturado de ser” (M.Eliade), llevando el gusto de vivir al punto más elevado. Lo sagrado se diferencia de la experiencia religiosa strictu sense en que no se administra (retomando una idea de Hubert y Mauss) de acuerdo a un sistema de normas, un clero, un corpus de mitos o de textos fundadores. Reposa totalmente en la soberanía del individuo o del grupo, los únicos aptos para decidir en qué momentos la existencia individual o colectiva da lo mejor de sí misma.
Lo sagrado implica una cristalización del valor, una diferencia sensible que jerarquiza sutilmente ciertos momentos de la existencia o ciertos objetos particulares (una casa, la naturaleza, un jardín, etc.). Sin embargo un doble aspecto esclarece la ambivalencia de lo sagrado: la “santidad” y la “mancha”[4], la admiración y el horror. Se puede ser arrancado de sí mismo a través de la confrontación con el espanto, con lo innombrable.
¿De qué manera el rostro puede socialmente ser relacionado con lo sagrado? Los diferentes componentes del cuerpo humano no tienen el mismo valor para el individuo o la comunidad, los diferencia una jerarquía implícita.
En nuestras sociedades, el rostro y los atributos sexuales son social y culturalmente las partes más importantes del cuerpo, las que causan más perturbaciones si son afectadas por una herida o por otra afección, aunque sea benigna, las que generan una atención más cuidadosa. Son los polos del sentimiento de identidad personal. Así el rostro aparece como un capital (capita) del cuerpo, una sutil hierofania cuya pérdida (la desfiguración) priva con frecuencia de toda razón de vivir fisurando profundamente el sentimiento de identidad.
Desde las primeras líneas de un texto famoso, Michael Leiris aborda el fondo del problema al plantear la pregunta inicial:
“¿Cuáles son los objetos, los lugares, las circunstancias, que despiertan en mí[5] esta mezcla de miedo y de afecto, esta actitud ambigua determinada por la proximidad de una cosa atrayente y peligrosa a la vez, prestigiosa y repudiada, esta mezcla de respeto, de deseo y de terror que puede considerarse el signo psicológico de lo sagrado?[6]”. El “yo” del que se habla sólo es una variación personal de un camino que cada uno puede prolongar a su manera con el fin de “discernir que valor tiene para sí mismo la noción de lo sagrado”, es una suerte de yo plural. A diferencia de Michel Leiris, cuyo texto está impregnado de intimidad, nosotros tratamos de indagar de qué manera la relación con el rostro en las sociedades occidentales esta marcada por valores poderosos, con frecuencia ambivalentes.
En este artículo, nuestra intención es a la vez modesta y ambiciosa. Modesta ya que el propósito consiste en evocar implícitamente una serie de análisis sobre el estatus antropológico del rostro, análisis que hemos desarrollado más ampliamente en otro lugar[7]. Retomamos las conclusiones finales de dicho trabajo y las situamos en una perspectiva más global que, a nuestros ojos, justifica la reunión de estos fragmentos dispersos y revela un nuevo aspecto: su inclusión bajo el orden de lo sagrado. Tal era por otra parte la conclusión de nuestra obra, pero de manera diferente.
Escribir acerca del rostro, es movilizar numerosas emociones, desprenderse de cierta tranquilidad de la vida cotidiana para hacer frente a momentos que amplían la mirada sobre el mundo, es exponerse a encuentros que dejan huella. Pero un tema semejante, y en un marco tan restringido, convoca a la humildad. Nos contentaremos sobre todo de plantear una perspectiva corriendo el riesgo de la insuficiencia, de decir demasiado o no lo suficiente. El rostro es un lugar privilegiado para la aparición de “Lo Otro” (R.Otto) tanto sobre un ángulo positivo (la maravilla del rostro del otro en la relación amorosa por ejemplo) como negativo (en el rechazo o la animalización del rostro del otro en el insulto o en el racismo, o aun en la desfiguración). Sin duda este planteamiento implica un recorrido por una serie de asociaciones. Asumimos el riesgo por haber efectuado en otro lugar una investigación más tradicional acerca de la antropología del rostro. Invitamos al lector a aceptar lo que sigue como si fuera una conversación amistosa y seria a la vez pero sin la cual una dimensión del gusto de vivir nos faltaría.
En el rostro se origina el mutuo reconocimiento. Vamos con las manos y el rostro desnudos y ofrecemos a la mirada de los otros los rasgos que nos identifican y nos nombran.
“Quizás, dice Simmel, los cuerpos pueden ser distinguidos por el ojo entrenado tan bien como los rostros, pero no explican las diferencias como lo hace una cara”[8]. En nuestras sociedades, de estructura individualista, la supremacía del rostro reina allí donde el reconocimiento de sí o del otro se efectúa a partir de la individualidad y no a partir de la pertenencia al grupo o de la posición en el seno de un linaje. La singularidad del rostro evoca la del hombre, es decir la del individuo, átomo de lo social, indivis[9], conciente de sí mismo, amo relativo de sus decisiones, ante todo un “yo” y no un “nosotros”.
Para que social y culturalmente el individuo adquiera sentido, se requiere un rasgo con la fuerza suficiente para diferenciarlo, un lugar del ser suficientemente variable para expresar sin ambigüedad la diferencia entre un hombre y otro. El cuerpo es necesario porque marca el límite entre sí mismo, el mundo exterior y los demás, el cuerpo como recinto, como frontera de la identidad. Y el rostro es necesario como el territorio del cuerpo donde se inscribe la distinción individual[10].
Ningún espacio del cuerpo es tan apropiado para marcar la singularidad del individuo y señalarla socialmente. “Aparte del rostro humano, dice Simmel, no existe en el mundo ninguna figura que permita la cristalización de tantas formas y planos en una unidad de sentido tan absoluta[11]”. Desde el primer momento el rostro tiene sentido, traduciendo bajo una forma viva y enigmática el absoluto de una diferencia individual que sin embargo es ínfima.
El rostro es una cifra, en el sentido hermético del término, una invitación a comprender el misterio que allí se encierra, a la vez tan próximo y tan impenetrable. Es la distancia infinitesimal a través de la cual cada hombre se identifica. Los rostros presentan infinitas variaciones sobre una base simple. Millares de formas y de expresiones surgen de un alfabeto de una simpleza desconcertante. La estrechez del espacio del rostro no es un impedimento para la multitud de combinaciones. Simultáneamente el rostro acerca a una comunidad social y cultural por la forma de las facciones y de la expresividad, pero también traza una vía imponente para diferenciar al individuo y traducir su unicidad. A medida que una sociedad concede mayor importancia a la individualidad, aumenta el valor del rostro.
El anónimo, el desconocido, sumergido en la multitud indiferente, sin rasgos particulares, es un hombre sin lazos, sin rostro. En cambio ser nombrado, significa beneficiarse del reconocimiento de los otros, ofrecerles un rostro que tiene una cualidad particular, unas emociones y unos recuerdos en común. Ser conocido por el otro implica mostrarle y hacerle comprensible un rostro lleno de sentido y de valor, y hacer de su rostro en contrapartida, un lugar de igual significación e interés.
De todas las zonas del cuerpo humano, el rostro es donde se condensan los valores más importantes: matriz de identificación donde se refleja el sentimiento de identidad, donde se fija la seducción y los matices innumerables de la belleza o de la fealdad. Valores tan elevados que la alteración del rostro, es vivido como un drama, como una privación de la identidad. Lo veremos a continuación.
En la tradición platónica que menciona Aristófanes en El Banquete, los hombres originales eran una suerte de bolas con cuatro brazos, cuatro piernas, y dos rostros opuestos sobre una misma cabeza. Estos seres sin ninguna necesidad los unos de los otros eran “hombres”, “mujeres”, o andróginos compuestos de una mitad de hombre y de una mitad de mujer. Aristófanes no menciona qué tipo de dicha o de sufrimiento conocían estos seres. Pero a pesar de todo, la carencia atormentaba a la especie, que decidió un día desafiar a los dioses escalando el cielo en vano. La venganza de Zeus fue terrible: decidió cortar en dos a cada uno de estos seres, condenándolos así a la búsqueda eterna de su doble faltante. Plotino hace del lenguaje la sangre que mana de la herida del andrógino, la tentativa siempre renovada y torpe de restablecer el contacto.
La metáfora se elabora fácilmente. La asimetría de los rasgos de todo hombre, el hecho que cada rostro esté compuesto de dos semblantes ligeramente diferentes abre una vía a lo imaginario. En esta lógica, todo hombre estaría en busca de la parte del rostro que le falta para reencontrar su eternidad, pero no sabría reencontrarla más que en el rostro del otro. De esta forma el mito explica el amor y señala porqué, una sola mirada trastorna la existencia como una revelación.
El amor loco encarna el fulgor de los sentimientos luego del reencuentro entre las dos mitades antaño separadas por los celos de los dioses. Los amantes conocían desde siempre el instante de su reencuentro, se amaban sin haberse visto nunca. Tal es su convicción. La referencia al mito explica el proceso del enamoramiento y aclara figurativamente algunos aspectos sin cuidarse de los detalles. Pero la comunión no dura a veces más que un tiempo y el andrógino se encuentra de nuevo hombre o mujer, en busca de su fragmento de rostro perdido.
El tema platónico del reconocimiento encuentra en la resonancia mutua de los rostros su punto de fascinación. Es en este momento donde el misterio irrumpe, confunde pasado y futuro, hace retroceder el tiempo y dibuja el futuro.
“Él le contó sus tristezas en el colegio, y como en su cielo poético resplandecía un rostro de mujer, tan nítidamente que viéndola la primera vez él la había reconocido”, escribe Flaubert comentando el amor de Fréderic por la señora Arnoux[12]. El primer encuentro entre el joven Rousseau y la señora de Warrens da fe de la misma revelación, donde el otro se abre a un contacto que escapa a la razón, a no ser que se lleve la metáfora de los ojos que se tocan hasta el final. La propia carne y la carne del otro se confunden entonces bajo los auspicios de un rostro que traza un camino espiritual o de sensualidad radiante. El joven Rousseau viaja de Goufignon a Annecy con una carta de recomendación del señor de Pontverre para la señora de Warrens. Lo espera un deslumbramiento, del que dice en la décima ensoñación[13], que “este primer momento fue decisivo para mi vida y afectó por un encadenamiento inevitable el resto de mis días”. Rousseau ignora aún todo acerca de la mujer cuya protección busca, la imagina mayor y entregada a la devoción. Ella esta a punto de entrar a la iglesia de Cordeliers cuando él la ve y ella se da vuelta alertada por la voz intimidada del muchacho. “¡En que me convertí con este encuentro!, escribe Rousseau... Vi un rostro lleno de gracia, hermosos ojos llenos de dulzura, una tez deslumbrante, el contorno de una garganta encantadora... Que aquellos que niegan la simpatía de las almas expliquen, si pueden, como desde la primera entrevista, desde la primera palabra, desde la primera mirada, la señora de Warrens me inspiró no sólo el cariño más vivo, sino una confianza perfecta que jamás fue desmentida[14].”
El rostro tiene la fuerza de una llamada: “hablándole, ella seguía revolviendo la sopa..., escribe André Schwarz-Bart. Ernie, afligido, escrutaba el rostro de su madre sin poder percibir el reflejo de su rostro interior. Pero de repente tuvo la intuición deslumbrante del alma de la señora Blumenthal que era al mismo tiempo un pez plateado y asustado, una perpetua huida bajo las pequeñas olas gastadas de su rostro de agua gris y poco profunda.[15]”
El rostro como lugar de elección del alma, es una imagen bella y común, traduce en términos religiosos, el carácter singular e inefable del rostro. El cuerpo encuentra allí su espiritualidad, sus cartas de presentación.
El valor social e individual que distingue al rostro del resto del cuerpo, su importancia en la percepción de la identidad, se traduce en los juegos del amor a través de la atención de que es objeto por parte de los enamorados. La literatura abunda en ejemplos. “Uno de los signos del amor, dice A. Philippe, es nuestra pasión por mirar el rostro amado; la emoción primera, en lugar de disminuir se prolonga, aumenta palpitando, una mirada se convierte en el hilo de Ariadna que nos lleva hasta el corazón del otro.[16]” “Su cuerpo bajo mis caricias se convierte por entero en rostro”, dice A. Finkielkraut[17]. Michel Tournier se hace eco de esta idea haciendo del rostro el objeto más importante del deseo. “Existe un signo infalible, escribe, en el cual se reconoce que uno está enamorado de alguien, es cuando su rostro nos inspira más deseo físico que cualquier otra parte de su cuerpo.[18]” Los amantes pueden así perderse en una larga contemplación, donde la palabra suspendida en los labios reviste de más brillo la intensidad de la vista del rostro amado. La mirada se detiene siempre en el umbral de la revelación y se nutre de esta espera. El rostro parece siempre el lugar donde la verdad esta a punto de revelarse. Es una fuente inagotable de significaciones nuevas o por descubrir; cada día bajo un nuevo ángulo, el rostro se ofrece a la manera de un mundo por explorar.
Y sin duda, la banalidad mutua que se apodera de los rostros expresa el fin de una relación amorosa, la imposibilidad de buscar el misterio en las facciones del otro. Pero mientras la intensidad del sentimiento se conserve, el rostro se presenta como una llave para entrar en el gozo de la revelación del otro. Proust lo dice admirablemente describiendo en Swann esta mezcla confusa de lucidez y de ceguera frente a una mujer que se burla de él y de quien sabe que ya no tiene el encanto de antes. La admiración sin embargo permanece intacta frente a un rostro que encarna a sus ojos todo el misterio de su relación con Odette. “Físicamente ella atravesaba una mala temporada: engordaba; y el encanto expresivo y doliente, las miradas asombradas y soñadoras que tenía antes parecían haber desaparecido con su primera juventud. De suerte que se había vuelto tan querida para Swann precisamente en el momento donde él la encontraba menos bella. La miraba largamente para tratar de reencontrar el encanto que había conocido y no lo hallaba. Pero saber que bajo esta nueva crisálida, era siempre Odette quien vivía, siempre la misma voluntad fugaz, incomprensible y solapada era suficiente para que Swann tratara de encontrarla con la misma pasión de siempre.[19]”
Pero ya que el rostro es el lugar por excelencia de lo sagrado en la relación del hombre consigo mismo y con los demás, es también objeto de las tentativas para profanarlo, ensuciarlo, destruirlo cuando se trata de eliminar al individuo, de negarle su singularidad. La negación del hombre se relaciona de manera ejemplar con la negativa de concederle la dignidad de un rostro. Expresiones corrientes lo revelan: perdre la figure, faire mauvaise figure, ne plus avoir figure humaine, se faire casser la figure ou la guele[20], etc. O el insulto que animaliza el rostro y lo arrastra en el fango: cara de rata, hocico, trogne, tronche[21], etc., o incluso la declaración del racista mundano que no teme evocar el “semblante” del extranjero.
Todos estos son procedimientos de degradación del hombre que exigen que sea privado simbólicamente de su rostro para rebajarlo mejor. La supresión de toda humanidad en el hombre requiere romper el signo de su pertenencia a la especie, en este caso su rostro. De manera (antropo) lógica[22], y ofreciendo una ilustración sorprendente de la ambivalencia de lo sagrado analizada por Otto, mientras el amor eleva simbólicamente el rostro, el odio hacia el otro o el racismo se dedica a reducirlo a la nada, a pisotearlo.
El racismo podría definirse de manera elemental por esta negación y por la imposición de una categoría despectiva que define al otro como un “tipo” y señala la conducta a seguir hacia él (“el judío”, “el árabe”, etc.).
La mínima diferencia que distingue al otro y lo nombra es aniquilada. Y el individuo, privado de su rostro, de su diferencia, se convierte en un elemento intercambiable de una categoría denigrada. Se le presta solamente una cara vacía, un anti-rostro, una mascara funeraria, que es un retrato hablado, o una caricatura, incluso como la historia lo muestra suficientemente, las fisonomías raciales que tuvieron su período de gloria durante el nazismo, continúan insidiosamente propagando sus estereotipos.
Así se resuelve lo incomprensible del otro, el misterio de su presencia: sus rasgos físicos revelan su interior moral y expresan en el vocabulario de la carne su temperamento, sus vicios escondidos, sus perfidias. El rostro era sólo una mascara, pero su doblez se revela ante la sagacidad del fisonomista quien solo con ver conoce a las personas. Su ambición es reducir a una fórmula la verdad psicológica del hombre sentado frente a él.
El rostro se convierte en confesión, confirma la sospecha. Después del envilecimiento del rostro, sólo queda pasar a los actos. El racismo nunca es un pensamiento puro, sino un arma destinada a matar simbólicamente a través del rechazo del rostro del otro. Para el racista se trata de “manchar” esta parte “santa” del individuo.
El rostro es una totalidad, una gestalt[23] única que no deja de modificarse. Toda alteración lo destruye y fisura profundamente al hombre, que ya no se reconoce, que no se atreve a mirarse a la cara. Menos dolorosas son las heridas o las cicatrices, localizadas en otras partes del cuerpo, aunque sean más graves. La ruptura de la sacralidad del rostro incluso ocasiona el horror de los allegados. Lo sagrado implícito en la fascinación cede su lugar a lo sagrado implícito en la repulsión.
Albert Cohen le dice brutalmente afirmando que “si el pobre Romeo se hubiera quedado de repente sin nariz debido a cualquier accidente, Julieta, al verlo, hubiera huido horrorizada[24]”. La privación de un miembro trastorna profundamente el sentimiento de la identidad, pero sin duda menos que la desfiguración. En nuestras sociedades, las cicatrices que marcan un rostro pueden ser vividas de forma dramática como una deformación; en otros lugares, los ritos de iniciación implican marcas de cuchillo en la cara, figuras trazadas en el rostro de un joven lleno de orgullo, quien se siente en adelante un hombre o una mujer completamente integrado a su comunidad.
El etnólogo Robert Jaulin que quería vivir de manera completa un rito de iniciación Sara se prestó al juego hasta el momento donde el rito implicaba la imposición de una marca en el rostro[25]. A partir de ese momento se sustrajo de una imposición que le parecía excesiva a raíz de su situación de occidental y esgrimió, paradójicamente, la diferencia que esperaba negar de manera simbólica integrándose a los Sara. Estos ejemplos muestran que la desfiguración (de igual manera que la fealdad o la belleza) no es una categoría universal, sino el efecto de un juicio social que origina en el hombre el sentimiento íntimo de ser valorado por sus marcas, o en otros contextos de no tener un rostro humano.
En nuestras sociedades, el hombre marcado de esta forma, objeto de la atención colectiva pese a sí mismo, se esfuerza siempre por disimular frente a los otros, por volverse paradójicamente invisible, a través de una extrema discreción. La jerarquía del espanto y del rechazo pone en primer lugar al hombre con el rostro alterado por un accidente o por una enfermedad.
El hombre que “ya no tiene rostro humano” dice la expresión popular. Su particularidad consiste en la carencia simbólica que ofrece al mundo a través de sus rasgos dañados. Su estado no le impide ejercer sus aptitudes para trabajar, para amar, para educar, para vivir. Y sin embargo, es apartado por una sutil línea de demarcación de donde surge una violencia simbólica tanto más virulenta en cuanto es con frecuencia ignorante de sí misma. Si la desfiguración no es una discapacidad, en cuanto no invalida ninguna de las competencias de la persona, sí lo es a partir del momento donde suscita un tratamiento social que la sitúa en el mismo nivel de las otras discapacidades.
La desfiguración en una discapacidad de la apariencia. La invalidez que señala es una alteración profunda de las posibilidades de relación.
No solamente aparta de buena parte de las relaciones sociales de las que el individuo podría beneficiarse si no tuviera el rostro dañado, sino que le impone permanentemente el vivir bajo el ojo del público, como si viviera incesantemente en representación, inagotable fuente de curiosidad para las personas que se cruzan en su camino. Para el hombre con una discapacidad muy visible, y sobre todo para el hombre desfigurado o con un rostro deforme, la vida social se convierte en una representación y el menor de sus desplazamientos moviliza la atención del público.
La alteración del rostro impone al individuo una reducción de su campo de acción y de su campo social. Lo obliga a veces a tomar precauciones con el fin de no incomodar a las personas. “Para ayudar a los otros a tener tacto, anota E. Goffman, se recomienda frecuentemente a las personas desfiguradas detenerse un poco antes de un encuentro, con el fin de dar a los futuros interlocutores el tiempo de asumir una actitud[26]”. Aproximarse lentamente, aparentar indecisión, mirar el reloj, observar algo en los alrededores, son vías de acceso al otro que preservan las defensas de éste, dándole el tiempo de disipar su sorpresa y de actuar como si nada ocurriera. Actitud ritualizada que deja en el hombre desfigurado el sentimiento de estar permanentemente a merced de los otros, siempre en la necesidad de tener cuidado en sus interacciones sociales, mientras que en la vida cotidiana, cuando camina en la acera o cuando usa el transporte publico, nadie tiene cuidado con las miradas que afluyen sobre él, que se detienen con insistencia sobre su rostro, situándolo sin respiro, en un escenario, hostigándolo incluso en sus tentativas de pasar desapercibido.
Sin duda la relación con una persona discapacitada física o sensorialmente, enfrenta una dificultad considerable a causa de los fantasmas, de los terrores arcaicos que yacen en el corazón del individuo. El hombre desfigurado despierta la angustia presente en cada individuo del cuerpo destruido y que se expresa de forma privilegiada en las pesadillas, la angustia frente a la extrema precariedad de la condición humana. La desfiguración es probablemente uno de los motivos más crueles para la separación sutil del individuo en los ritos de interacción. La primera actitud es la evasión. Mientras que en las relaciones sociales cualquier actor puede reivindicar a su favor un voto de confianza, el hombre desfigurado, de la misma forma que el hombre con una discapacidad física o sensorial, soporta una carga negativa, su encuentro esta mediado por un a priori que dificulta su proximidad. Y todo esto de manera no declarada, casi discreta, pero eficaz, a partir del sutil vacío que se crea a su alrededor y del conjunto de miradas que lo envuelven, también a través de la dificultad que enfrenta para gozar de las relaciones ordinarias de la vida, las mismas que sólo tienen un valor mínimo a fuerza de banalidad o de evidencia, pero que debe conquistar en una lucha reñida, sintiendo el malestar que produce en aquéllos que no están habituados a su presencia. Esta alteración que no modifica en nada las competencias activas o afectivas que la colectividad puede requerir, es suficiente para alimentar la dificultad de su integración social, a causa del valor simbólico atribuido al rostro. De tal manera que muchos de los que sufren esta alteración prefieren ocultarse antes que enfrentar esta prueba. El hombre desfigurado es el hombre que provisionalmente o permanentemente, vive la supresión de sí, la privación simbólica de su relación con el mundo que sólo un esfuerzo de su voluntad puede restaurar.
Si el rostro se confunde con el ser, su alteración es una ruptura en el corazón del ser y es vivida como una profanación de sí mismo[27].
Lo santo se muestra ahora como una “mancha”.
Cuando la persona envejece, el envilecimiento difuso que marca la relación consigo mismo, y particularmente con el rostro, expresa la perdida de la sacralidad implícita en la cara. A nuestros ojos nada cambia en nuestro rostro, en nuestro cuerpo, o en el matiz de nuestra relación con el mundo. El tiempo pasa en nosotros sin aspereza, sin contraste. Vamos hacia la muerte con el sentimiento que la juventud se prolongó en nosotros, y que los viejos son de otro planeta. “La vejez, decía S. de Beauvoir, es particularmente difícil de asumir porque la habíamos considerado siempre como una especie extraña: yo, yo me convertí en otra, mientras que sigo siendo la misma[28]”. El envejecimiento es una abstracción. Ninguna ruptura se ha producido. Con una lentitud infinita, el paso del tiempo se marca en el rostro y en los gestos, limita la acción, pero sin ruptura, sin traumatismo. Como la juventud, la vejez es primero un sentimiento. Envejecer es un camino lento, no pesa nunca; sólo la última gota hace desbordar el vaso. Durante gran parte de la existencia las personas mayores son los otros. El cuerpo se expone al trabajo de la duración y de la muerte, pero la imagen que se forja el individuo de su cuerpo se perfila al ritmo de su avance en la vida, de acuerdo a las circunstancias que atraviesa. Esta imagen se modifica gradualmente con el paso del tiempo y cumple su función antropológica de soporte de la identidad personal. La imagen del cuerpo es una idea imaginaria, un valor que surge esencialmente de la influencia del medio social y de la historia personal. La conciencia de envejecer o de ser una persona mayor nace de la mirada del otro.
El sentimiento de la vejez es la mezcla confusa de la apreciación social y cultural y de la conciencia de sí. Es necesariamente el fruto de una relación con el otro. La modernidad tiende a hacer de la vejez un estigma, erige como principio el rechazo de la precariedad y de la muerte, reposa sobre un imaginario de fuerza y vitalidad. En nuestras sociedades donde el lazo social se debilita, lo único perceptible del otro se relaciona frecuentemente con la mirada que se posa sobre él. Cuando el otro se aleja, sólo queda su apariencia, su seducción. El tiempo no está hoy en la memoria o en la experiencia. La modernidad es un culto consagrado al presente. La historia tiende a convertirse para las generaciones jóvenes en su historia. La vejez se desliza lentamente fuera del campo simbólico, porque deroga los valores centrales de la modernidad: la juventud, la seducción, la vitalidad, el trabajo, los resultados[29]. Sin quererlo es una encarnación de lo rechazado, como el “discapacitado”, la enfermedad, la proximidad de la muerte o la muerte misma. Recuerda la precariedad y fragilidad de la condición humana. Hoy son raros los hombres y mujeres que aceptan ser mayores y viven su vejez como una fase plena de su existencia. Una comediante americana enunciaba en voz alta el murmullo íntimo que atormenta a muchos de nuestros contemporáneos: “yo acepto ser vieja, pero no soporto verme vieja”. Hoy es necesario, si no vivir eternamente, al menos desaparecer muy viejo con un rostro de eterna juventud, incluso al precio de penosas cirugías estéticas. Engañar ostentando los signos de una juventud intacta pese a los años para no perder simbólicamente su lugar en el campo social[30].
“La cultura, dice Malraux, es el conjunto de respuestas que un hombre puede dar cuando, en su espejo, percibe su rostro de muerto”. La destrucción de los sistemas simbólicos deja hoy al hombre frente a la desnudez de un rostro que lo espanta. Frente a la vejez o la muerte, no sabe que responder y su silencio es atormentado por el miedo. Antes el hombre envejecía y moría porque estos eventos estaban en el orden de las cosas. El hombre contemporáneo no quiere envejecer, ni morir. Entonces, como el barón de Munchaussen[31], se tira del pelo para salir del aprieto. En nuestras sociedades donde la apariencia tiene tanta importancia, el envejecimiento es vivido como un ajamiento y una expropiación. Sus consecuencias evocan de forma apenas eufemística una desfiguración. Si cada hombre lleva en sí un rostro de referencia, el rostro de la juventud y del reconocimiento de sí por los demás, el que ha conocido y dado amor en la satisfacción, entonces la vejez es el tiempo de la desintegración de ese rostro[32]. Por primera vez el individuo no se reconoce en el espejo, se ha convertido en otro. “Acababa de entrar en mis 60 años cuando el rostro que encontraba por lo menos una vez al mes en el espejo me pareció súbitamente extraño”, constata un día con amargura Manès Sperber[33]. “Uno muere con una máscara”, afirma el príncipe Salina, el gatopardo de Lampedusa. La vejez sería una enfermedad lenta y venenosa que roe el rostro de referencia, indisolublemente ligado al sentimiento de identidad del individuo.
Algo sagrado e íntimo se deshace con el paso del tiempo, y los esfuerzos de la cirugía estética o la resistencia interior, fracasan en contener el proceso que convierte al hombre en un extraño para sí mismo. En nuestro imaginario social, el rostro es la juventud. Son muy raros los hombres y las mujeres que se miran sin disimulo en el espejo o en las fotografías y se reconocen sin amargura, aceptando su edad y la inscripción nítida del tiempo sobre sus rasgos. La relación intima con el rostro se vuelve una forma sutil de memento mori[34]. A tal punto que en ciertas instituciones que acogen jubilados o personas enfermas, la renuncia a la identidad propia se traduce en la negligencia en el arreglo, en la presentación de si mismo. La indiferencia hacia el rostro y el peinado, es una etapa simbólicamente decisiva en la renuncia de sí y de los otros. Ya no importa nada. La antigua sacralidad del rostro ya no tiene sentido, esta deshecha, el rostro está vacío, nadie se vuelve a él con afecto.
La ausencia de cualquier reconocimiento social en estos establecimientos conduce a disimular el signo de la pertenencia al grupo. El rostro se muestra vacío, como un lapsus[35]. Como un espejo, le devuelve al mundo su indiferencia a través de su falta de seducción y de expresividad. Pero el enfermero que se detiene frente a este rostro y lo reconoce en su plena humanidad renueva su pertenencia al tejido social. Restituye el valor intrínseco de la persona, su dimensión sagrada, la edad y el status despreciados desaparecen. Para cambiar un rostro amargo y cerrado, mudo, es suficiente otro rostro. De allí la importancia de los salones estéticos que permiten a las personas mayores cuidar su rostro, su peinado, su apariencia. O la importancia aún más decisiva de estos mismos gestos realizados por una enfermera, o un miembro de la familia, cuando la persona es demasiado dependiente. Obrando positivamente sobre el sentimiento del rostro, se facilita en la persona mayor el regreso a un narcisismo elemental del que se había alejado poco a poco. Se restaura el valor de la relación consigo mismo. Se arranca la persona de la indiferencia donde estaba sumergida, se sacraliza de nuevo la existencia al concederle una importancia social que repercute sobre la autoestima.
Por supuesto, la percepción del rostro de la persona mayor no es natural, sino que es el resultado de una valoración social y cultural a la que cada uno se adhiere a su manera. Sería larga la lista de sociedades hospitalarias con la vejez, que hacen de la edad el signo de una dignidad y de un valor simbólico crecientes en el destino del grupo. El hombre que envejece, cada uno de nosotros lo sabrá un día, es el niño que fue: el mismo rostro, el mismo asombro frente al mundo. Del niño al viejo, existe una continuidad inquietante, una semejanza nunca desmentida. De ahí que, muy viejos, morimos con el rostro de nuestra infancia, pero somos los únicos en saberlo.
El recorrido podría seguir aún, pues en el rostro se cristaliza simbólicamente el conjunto de valores sociales para lo mejor y para lo peor. Las dos tendencias de lo sagrado, lo santo y la mancha, se alternan allí según las circunstancias. La relación con el rostro es una relación sagrada, con toda la ambivalencia que se desprende de tal carga: de la maravilla al espanto, del amor al homicidio. El mismo hombre conoce a veces en el transcurso de su existencia estas diferentes intensidades que expresan su valor de hombre en el seno de un espacio social donde está sometido a la apreciación de los otros a favor o en contra. La pérdida del rostro en el racismo, o aún en la desfiguración, es una pérdida de existencia pues ella profana al hombre. Al revés, el amor o el reconocimiento generan una cara para el otro que nada podrá destruir salvo el cambio de tonalidad de la mirada. Lo sagrado de un rostro comienza o se acaba en los ojos del otro, en la proyección de sentido que lo pone frente al mundo o que lo rechaza. Allí está la verdadera prueba.
David Le Breton Traducido especialmente por Beatriz Eugenia Montoya Tamayo, antropóloga egresada de la Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia) y miembro del grupo de investigación religión, cultura y sociedad de la misma universidad.